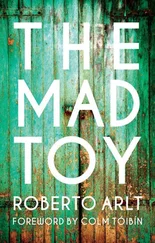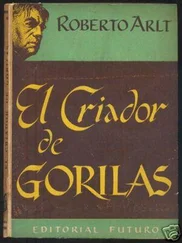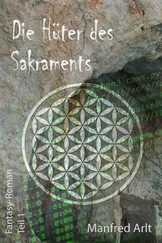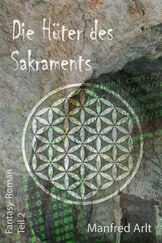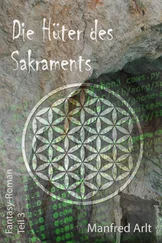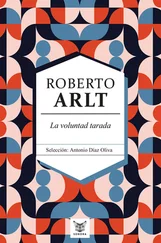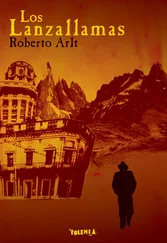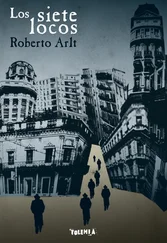Qué pequeñitos somos, y la madre tierra no nos quiso en sus brazos y henos aquí acerbos, desmantelados de impotencia.
¿Por qué no sabemos de nuestro Dios?
¡Oh! Si Él viniera un atardecer y quedamente nos abarcara con sus manos las dos sienes.
¿Qué más podríamos pedirle? Echaríamos a andar con su sonrisa abierta en la pupila y con lágrimas suspendidas de las pestañas.
Un día jueves a las dos de la tarde, mi hermana me avisó que un individuo estaba a la puerta esperándome.
Salí, y con la consiguiente sorpresa, encontré al Rengo, más decentemente trajeado que de costumbre, pues había reemplazado su pañuelo rojo por un modesto cuello de tela, y a las floreadas alpargatas las sustituía un flamante par de botines.
– ¡Hola! ¿Vos por acá?
– ¿Estás desocupado, Rubio?
– Sí, ¿por qué?
– Entonces salí, tenemos que hablar.
– Cómo no, esperame un momento.
Y entrando rápidamente me puse el cuello, cogí el sombrero y salí. De más está decir que inmediatamente sospeché algo, y aunque no podía imaginarme el objeto de la visita del Rengo, resolví estar en guardia.
Una vez en la calle examinando su semblante reparé que tenía algo importante que comunicarme, pues observábame a hurtadillas, mas me retuve en la curiosidad, limitándome a pronunciar un significativo:
– ¿Y?…
– Hace días que no venís a la feria -comentó.
– Sí… estaba ocupado… ¿Y vos?
El Rengo tornó a mirarme. Como caminábamos por una vereda sombreada, diose a hacer observaciones acerca de la temperatura; después habló de la pobreza, de los trastornos que le traían los cotidianos trabajos; también me dijo que en la semana última le habían robado un par de riendas, y cuando agotó el tema, deteniéndome en medio de la vereda, y cogiéndome de un brazo, lanzó este ex abrupto:
– ¿Decime, che Rubio, sos de confianza o no sos?
– ¿Y para preguntarme eso me has traído hasta acá?
– ¿Pero sos o no sos?
– Mirá, Rengo, decime, ¿me tenés fe?
– Sí… yo te tengo… pero decí, ¿se puede hablar con vos?
– Claro, hombre.
– Mirá, entonces entremos allá, vamos a tomar algo. Y el Rengo encaminándose al despacho de bebidas de un almacén, pidió una botella de cerveza al lavacopas, nos sentamos a una mesa en el rincón más oscuro, y después de beber, el Rengo dijo, como quien se descarga de un gran peso:
– Tengo que pedirte un consejo, Rubio. Vos sos muy "centífico". Pero por favor, che… te recomiendo, Rubio…
Le interrumpí:
– Mirá, Rengo, un momento. Yo no sé lo que tenés que decirme, pero desde ya te advierto que sé guardar secretos. No pregunto ni tampoco digo.
El Rengo depositó su sombrero encima de la silla. Cavilaba aún, y en su perfil de gavilán la irresolución mental movíale ligeramente por reflejo los músculos sobre las mandíbulas. En sus pupilas ardía un fuego de coraje, después mirándome reciamente, se explicó:
– Es un golpe maestro, Rubio. Diez mil mangos por lo menos.
Le miré con frialdad, esa frialdad que proviene de haber descubierto un secreto que nos puede beneficiar inmensamente, y repliqué para inspirarle confianza:
– No sé de qué se trata, pero es poco.
La boca del Rengo se abrió lentamente.
– Te pa-re-ce po-co. Diez mil mangos lo menos, Rubio… lo menos.
– Somos dos -insistí.
– Tres -replicó.
– Peor que peor.
– Pero la tercera es mi mujer.
Y de pronto sin que me explicara su actitud, sacó una llave, una pequeña llave aplastada y poniéndola encima de la mesa, dejóla allí abandonada. Yo no la toqué.
Concentrado le miraba a los ojos, él sonreía como si la locura de un regocijo le ensanchara el alma, a momentos empalidecía; bebió dos vasos de cerveza uno tras otro, enjugóse los labios con el dorso de la mano y dijo con una voz que no parecía suya:
– ¡Es linda vida!
– Sí, la vida es linda, Rengo. Es linda. Imaginate los grandes campos, imaginate las ciudades del otro lado del mar. Las hembras que nos seguirían; nosotros cruzaríamos como grandes bacanes las ciudades al otro lado del mar.
– ¿Sabés bailar, Rubio?
– No, no sé.
– Dicen que allí los que saben bailar el tango se casan con millonarias…, y yo me voy a ir, Rubio, me voy a ir.
– ¿Y el vento?
Me miró con dureza, después una alegría le demudó el semblante, y en su rostro de gavilán se dilató una gran bondad.
– Si supieras cómo la he "laburado", Rubio. ¿Ves esta llave? Es de una caja de fierro.
Introdujo la mano en un bolsillo, y sacando otra llave más larga, continuó:
– Esta es la de la puerta del cuarto donde está la caja. La hice en una noche, Rubio, meta lima. "Laburé" como un negro.
– ¿Te las trajo ella?
– Sí, la primera hace un mes que la tengo hecha, la otra la hice antiyer. Meta esperarte en la feria, y vos que no venías.
– ¿Y ahora?
– ¿Querés ayudarme? Vamos a medias. Son diez mil mangos, Rubio. Ayer los puso en la caja.
– ¿Cómo sabés?
– Fue al banco. Trajo un mazo bárbaro. Ella lo vio y me dijo que todos eran colorados.
– ¿Y me das la mitad?
– Sí, a medias, ¿te animás?
Me incorporé bruscamente en la silla, fingiendo estar poseído por el entusiasmo.
– Te felicito, Rengo, lo que pensaste es maravilloso.
– ¿Te parece, Rubio?
– Ni un maestro hubiera planeado como vos lo has hecho este asunto. Nada de ganzúa. Todo limpio.
– ¿Cierto, eh…?
– Limpio, hermano. A la mujer la escondemos.
– No hace falta, ya tengo alquilada una pieza que tiene sótano; los primeros días la "escabullo" allí. Después, vestida de hombre, me la llevo al norte.
– ¿Querés que salgamos, Rengo?
– Sí, vamos…
La cúpula de los plátanos nos protegía de los ardores del sol. El Rengo, meditando, dejaba humear su cigarrillo entre los labios.
– ¿Quién es el dueño de la casa? -le pregunté.
– Un ingeniero.
– ¡Ah!, ¿es ingeniero?
– Sí, pero batí, Rubio, ¿te animás?
– Por qué no… sí, hombre… ya estoy aburrido de caminar vendiendo papel. Siempre la misma vida: estarse reventando para nada. Decime, Rengo, ¿tiene sentido esta vida? Trabajamos para comer y comemos para trabajar. "Minga" de alegría, "minga" de fiestas, y todos los días lo mismo, Rengo. Esto "esgunfia" ya.
– Cierto, Rubio, tenés razón… ¿Así que te animás?
– Sí.
– Entonces esta noche damos el golpe.
– ¿Tan pronto?
– Sí, él sale todas las noches. Va al club.
– ¿Es casado?
– No, vive solo.
– ¿Lejos de acá?
– No, una cuadra antes de Nazca. En la calle Bogotá. Si querés, vamos a ver la casa.
– ¿Es de altos?
– No, baja, tiene jardín al frente. Todas las puertas dan a la galería. Hay una lonja de tierra a lo largo.
– ¿Y ella?
– Es sirvienta.
– ¿Y quién cocina?
– La cocinera.
– Entonces tiene plata.
– ¡Hay que ver la casa! ¡Tiene cada mueble adentro!
– ¿Y a qué hora vamos esta noche?
– A las once.
– ¿Y va a estar ella sola?
– Sí, la cocinera en cuanto termina se va a su casa.
– ¿Pero es seguro eso?
– Seguro. El farol está a media cuadra, ella va a dejar la puerta abierta, nosotros entramos y directo al escritorio, sacamos la "guita", ahí mismo la partimos y yo me la llevo para el refugio.
– ¿Y la cana?
– La cana… la cana "cacha" a los que están prontuariados. Yo trabajo de cuidador de carros, además nos ponemos guantes.
– ¿Querés un consejo, Rengo?
– Dos.
– Bueno, atendeme. Lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos ver hoy por allá. Puede reconocernos algún vecino y nos mandan al "muere". Además no hay objeto si vos conocés la casa. Perfectamente. Segundo: ¿A qué horas sale el ingeniero?
Читать дальше