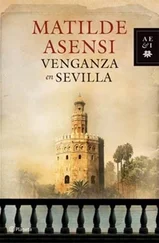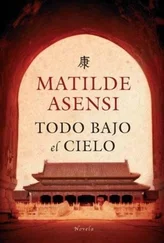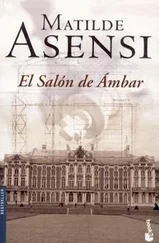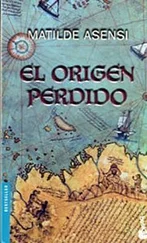– Quizá no esté aquí -aventuró Farag, un tanto inseguro-. Nosotros sólo abarcamos seiscientos años de historia, contando desde el 300 antes de nuesta era. Puede que sea posterior.
– Los elementos del dibujo son grecorromanos, Farag -apunté mientras hojeaba una revista de arquelogía egipcia-, así que entran, a la fuerza, en ese lapso de tiempo.
– Ya, pero no hay nada por aquí, y eso es bastante extraño.
Decidieron consultar también los catálogos generales de arte alejandrino, elaborados por el museo para el gobierno de la ciudad y disponibles en la base de datos. Aquí tuvieron algo más de suerte. Sin ser exacta, encontraron una serpiente barbuda investida con las coronas faraónicas del Alto y el Bajo Egipto que se parecía bastante a la de nuestro dibujo.
– ¿En qué yacimiento se encuentra esta obra, profesor? -preguntó la Roca que estaba pendiente de la copia que salía en esos momentos por la impresora.
– Oh, en… las Catacumbas de Kom el-Shoqafa.
– ¿Kom el-Shoqafa…? Creo que acabo de ver algo sobre eso por aquí -dije volviendo sobre mis pasos para inspeccionar las tres inestables columnas de ejemplares atrasados de la revista National Geographic. Recordaba lo de «Shoqafa» porque me había sonado a konafa, el enorme hojaldre con miel que había engullido Farag.
– No te preocupes, Basileia. No creo que Kom el-Shoqafa tenga nada que ver con la prueba.
– ¿Y eso por qué, profesor? -preguntó la Roca friamente.
– Porque yo he trabajado allí, Kaspar. Fui el director de las excavaciones realizadas en 1998 y conozco el recinto. Si hubiera visto la imagen reproducida en el dibujo de los staurofílakes lo recordaría.
– Pero te resultó familiar -comenté, mientras seguía buscando la revista.
– Por la mezcla de estilos, Basileia.
A pesar de la hora que era, reanudaron con inusitada energía el examen del catálogo de arte alejandrino de los últimos mil cuatrocientos años. Parecían no cansarse nunca y, por fin, al mismo tiempo que yo daba con el ejemplar del National Geographic que estaba buscando, ellos tropezaron con un segundo dato importante: un medallón que guardaba en su interior una cabeza de Medusa. Por la exclamación del capitán, que no hacía otra cosa que cotejar el manoseado dibujo a carboncillo con lo que salía en pantalla, supe que habían hecho un hallazgo significativo.
– Es idéntico, profesor -dijo-. Observe y verá.
– ¿Una medusa de estilo helenístico tardío? ¡Es un motivo bastante común, Kaspar!
– ¡Sí, pero esta es exacta! ¿Dónde se encuentra ese relieve?
– Déjeme ver… Humm, en las Catacumbas de Kom el-Shoqafa -dijo muy sorprendido-. ¡Qué curioso! No recordaba…
– ¿Tampoco recuerdas el tirso del dios del vino? -le pregunté, levantando en el aire la revista, abierta por la página en la que se veía una reproducción ampliada-. Porque este de aquí es idéntico al que sale de los anillos de ese repugnante animal y también está en Kom el-Shoqafa.
El capitán se levantó rápidamente de su asiento y me quitó el ejemplar de las manos.
– Es el mismo, no cabe duda -sentenció.
– El lugar es Kom el-Shoqafa -afirmé muy convencida.
– ¡Pero eso no es posible! -objetó Farag, indignado-. La prueba de los staurofílakes no puede ser allí porque ese recinto funerario era totalmente desconocido hasta que, en 1900, el suelo se hundió de repente bajo las patas de un pobre borrico que pasaba en ese momento por la calle. ¡Nadie sabía que aquel lugar existía y no se ha encontrado ninguna otra entrada! Estuvo perdido y olvidado durante más de quince siglos.
– Como el mausoleo de Constantino, Farag -le recordé.
Me miró fijamente desde el otro lado del monitor. Estaba echado hacia atrás en su asiento y mordisqueaba la punta de un bolígrafo con un rictus enojado en la cara. Sabia que yo tenía razón, pero se negaba a reconocer que él estaba equivocado.
– ¿Qué quiere decir Kom el-Shoqafa? -pregunté.
– Se le puso ese nombre cuando fue descubierto en 1900. Significa «montón de cascotes».
– ¡Pues vaya ocurrencia! -repuse, sonriendo.
– Kom el-Shoqafa era un cementerio subterráneo de tres pisos, el primero de los cuales estaba dedicado exclusivamente a la celebración de banquetes funerarios. Se le llamó así porque se encontraron miles de fragmentos de vasijas y platos.
– Mire, profesor -apuntó la Roca, volviendo a ocupar su asiento pero sin devolverme el National Geographic-, usted dirá lo que quiera, pero hasta eso de los banquetes y las vajillas parece estar relacionado con la prueba de la gula.
– Es cierto -apunté yo.
– Conozco esas catacumbas como la palma de mi mano y les aseguro que no puede ser el lugar que buscamos. Piensen que fueron excavadas en la roca del subsuelo y que han sido exploradas en su totalidad. Esta coincidencia con ciertos detalles del dibujo no resulta significativa porque existen cientos de esculturas, dibujos y relieves por todas partes. En el segundo piso, por ejemplo, hay grandes reproducciones de los muertos que están enterrados en los nichos y sarcófagos. Les aseguro que impresiona.
– ¿Y el tercer piso? -quise saber, curiosa, intentando reprimir un bostezo.
– También estaba dedicado a los enterramientos. El problema es que en la actualidad se encuentra parcialmente inundado por aguas subterráneas. De todos modos, les aseguro que ha sido estudiado a fondo y que no esconde ninguna sorpresa.
El capitán se puso en pie mirando su reloj.
– ¿A qué hora se pueden empezar a visitar esas catacumbas?
– Si no recuerdo mal, se abren al público a las nueve y media de la mañana.
– Pues vayamos a descansar. A las nueve y media en punto tenemos que estar allí.
Farag me miró desolado.
– ¿Quieres que escribamos ahora esas cartas para tu Orden, Ottavia?
Yo me encontraba bastante cansada, sin duda por todas las emociones nuevas que me había deparado ese primer día del mes de junio y del resto de mi vida. Le miré tristemente y denegué con la cabeza.
– Mañana, Farag. Mañana las escribiremos, cuando estemos en el avión camino de Antioquía.
Lo que yo no sabía era que ya no volveríamos a subir al Westwind nunca más.
A las nueve y media en punto, tal y como dijo Glauser-Róist, estábamos en la entrada de las Catacumbas de Kom el-Shoqafa. Un autobús de turistas japoneses acababa de detenerse frente a aquella extraña casa de forma redonda y techo bajo. Nos encontrábamos en Karmouz, un barrio extremadamente pobre por cuyas estrechas callejuelas circulaban numerosos carros tirados por asnos. No era de extrañar, pues, que uno de esos pobres animales hubiera sido el descubridor de tan destacado monumento arqueológico. Las moscas sobrevolaban nuestras cabezas en nubes compactas y ruidosas y se posaban sobre nuestros brazos desnudos y sobre nuestras caras con una insistencia repulsiva. A los japoneses no parecían molestarles en absoluto las visitas corporales de esos insectos, pero a mí me estaban poniendo de los nervios y observaba con envidia como los borricos conseguían espantarlas con eficaces golpes de cola.
Quince minutos después de la hora, un viejo funcionario municipal que, por la edad, ya debería estar disfrutando de una merecida jubilación, se acercó parsimoniosamente hasta la puerta y la abrió como si no viera a las cincuenta o sesenta personas que esperábamos en la entrada. Ocupó una sillita de enea tras una mesa en la que tenía varios talonarios de billetes y, mascullando un desabrido Ahlan wasahlan [59], hizo un gesto con la mano para que nos fuéramos hacercando de uno en uno. El guía del grupo japonés intentó colarse, pero el capitán, que mediría medio metro más que él, le puso la mano en el hombro y lo detuvo en seco con unas educadas palabras en inglés.
Читать дальше