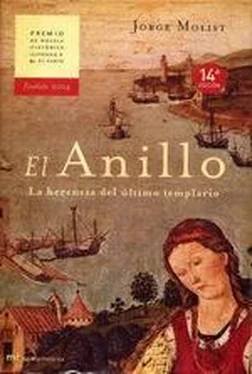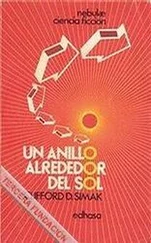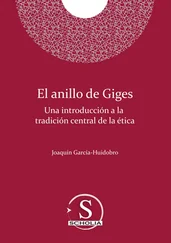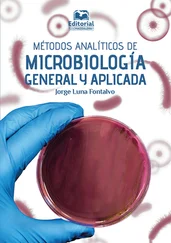– ¿Sí?
– Sí. El chico era el encargado de la tienda de antigüedades que Bonaplata regentaba en el barrio antiguo.
– Todo eso es muy rebuscado. ¿No cree?
– No, no creo. Pienso que sucedió así: Bonaplata y los traficantes estaban en disputa por algo. Tenía que ser de mucho valor. Le dieron una paliza al muchacho para que hablara, se les fue la mano y lo mataron. Eso le debió de doler a Bonaplata. Les tendió una trampa, consiguió escamotear una pistola y cuando menos se lo esperaban… ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Con dos cojones mandó a los cuatro a Can Tunis. Ellos mataron al chico y él se vengó. Así de fácil.
– Pero eso no encaja con quien yo conocí; alguien amante de la vida, una persona estupenda -notaba que al recordarlo me volvían las lágrimas-. Me cuesta pensar que fuera homosexual, pero no importa, eso no le quita mérito. Me niego a creer que se suicidara para eludir la justicia. Vamos, no me puedo creer que se suicidara. Y ¿matar a esa gente? Tampoco lo veo asesinando a sangre fría. Siempre fue pacífico. ¿Y cómo pudo hacerlo? -notaba que mi voz se elevaba a cada pregunta-. ¿Cómo pudo engañarles sabiendo los otros que debía de odiarlos? ¿No me ha dicho que eran mafiosos profesionales?
– No lo sé. Yo no lo sé todo -clamó Castillo con aspecto desesperanzado, abría los brazos y sus palmas miraban al techo como si implorara algo-. Llevo trece años pensando en ello y no lo sé. Ésa es mi teoría, me quedan lagunas por llenar, pero estoy seguro de que fue él. Él los mató. Y lo hizo solo.
Necesitaba aclarar ideas, en el taxi le daba vueltas y más vueltas a lo que Castillo me había contado y al llegar al hotel quise dar un paseo por la zona de jardín y piscina situada en la primera planta. Allí me dirigía cuando le vi.
Estaba sentado en una de las mesas cercanas a la cristalera y me miraba. Ahora sí estaba segura; era el hombre del aeropuerto. El mismo pelo, la misma barba blanca, vestía igual de oscuro, quizá fuera la misma ropa. Y esos ojos azules que amenazaban. Me miraba como lo hizo en el aeropuerto, y sobresaltándome, esta vez desvié de inmediato la vista. ¿Qué hacía ese individuo en mi hotel? Cambié de idea y dando media vuelta me dirigí hacia los ascensores, situados en dirección opuesta, una vez cruzado el mostrador de recepción. En el pasillo miré atrás. De ninguna manera permitiría que ese individuo me siguiera; me horrorizaba la idea de encontrarme a solas con él en el ascensor. Mientras, iba razonando. Era mucha casualidad toparme otra vez con él en una Barcelona tan grande. Además, no tenía, para nada, aspecto de huésped del hotel.
Subía yo en el ascensor con una tranquilizante pareja de edad, sin duda americanos de la costa oeste, cuando se me ocurrió una explicación lógica.
No era tan improbable, después de todo, que coincidiera con ese sujeto; estaría esperando a alguien en el aeropuerto que llegaba en mi vuelo. Quizá fuera un chófer de un servicio de coches y aguardara a su cliente en ese momento. Y también ahora en el hotel. Claro, debía de ser eso… ¿Pero qué hacía en las Ramblas? ¿Acompañaba a algún turista?
Fuera quien fuese aquel hombre, una vez en mi habitación y cerrada la puerta con el seguro me sentí más tranquila. Era el aspecto feroz del individuo y su forma de mirar lo que me incomodaba. No tenía otros motivos, me dije.
Fui directa a la ventana para ver de nuevo la ciudad desde aquella panorámica privilegiada. Allí abajo, a la derecha del ancho mar, se extendía la vieja dama sesteando bajo el sol de la tarde. Localicé el final de las Ramblas por el monumento a Colón e hice con la vista el recorrido opuesto, paseo arriba, al que anduve el día anterior. Me fue difícil seguir el trayecto ya que, desde aquella distancia y altura, los inmuebles ocultan las calles, y sólo por las formas de los edificios se pueden adivinar las avenidas que transcurren abajo. Aun así mis ojos deambularon por los trazos aéreos del paseo más singular de Barcelona.
Al girarme me fijé en el teléfono; una luz roja parpadeaba. Tenía mensajes en el contestador. Uno era de Luis, a las diez de la mañana. Insistía en invitarme a cenar. Que le llamara de todos modos. Estaba interesado en mis descubrimientos y en charlar. Del siguiente mensaje surgió una voz de mujer que no pude reconocer al principio.
– Hola, Cristina -decía-. Bienvenida a Barcelona. Espero que te acuerdes de mí. Soy Alicia. Llámame. Tenemos mucho de qué hablar y, como madrina tuya, eres mi huésped mientras estés en la ciudad -sonaba cálida, pausada, segura de sí misma. Luego repetía dos veces un número de teléfono. Yo lo apunté en la libreta de notas de la mesilla de noche-. Estaré esperando tu llamada, cariño.
Vaya, me dije, aquí está la pesadilla de mi madre. La mujer que ella parece temer. Lo cierto es que el monstruo tenía voz profunda, pero aterciopelada y agradable. Estuve considerando devolverle la llamada, pero quería pensar antes un poco. ¿Qué implicaba verla? Contrariar a mamá, claro. Pero eso lo había hecho yo muchas veces antes. No era un factor decisivo en mi ecuación. Luis me había advertido también contra ella. Pero tampoco le daba a eso mayor importancia. En cambio, esa mujer debía de saber un montón de cosas que me ayudarían en mi investigación sobre la muerte de Enric. Si ella quería contármelas, claro…
¿Cómo me habría localizado? Fácil, me dije: su hijo estaba citado mañana para la lectura del testamento, luego yo debía de encontrarme en Barcelona y lo lógico era pensar que una americana se alojara en un hotel perteneciente a una cadena americana. Era sólo cuestión de llamar por teléfono y preguntar por mí. Obvio.
Lo cierto era que me picaba la curiosidad. La madre de Oriol. ¿Por qué se mostraba tan cariñosa conmigo? Yo hubiera esperado que me llamara el hijo, no ella. ¿Guardaría él un recuerdo tierno de aquel verano último, del mar, de la tormenta y del primer beso? ¿Por qué no me llamaba? Quizá por la misma razón que no quiso responder a ninguna de mis cartas; quizá por lo que Luis contaba de él. ¿Era homosexual?
Ella decía ser mi madrina. Eso no era cierto. Aunque sería correcto llamarle a la mujer de tu padrino madrina. Pero en el bautizo al bebé se le dan ambos y no están relacionados entre sí. En realidad yo no recuerdo quién era mi verdadera madrina; seguramente alguna amiga o familiar de mi madre. Pero no ella, no Alicia. Ella ni siquiera se había casado por la iglesia con mi padrino.
Además, aunque en ocasiones acompañaba a Oriol y a Enric cuando venían a visitarnos, casi siempre se presentaban ellos solos. De pequeña siempre me pareció que Enric y Alicia formaban una extraña pareja. Tenían casas separadas, Oriol vivía con su madre en la casa de avenida del Tibidabo y Enric a veces dormía allí y otras en su piso. Sí, el del paseo de Gracia, donde se suicidó.
La relación con ellos provenía de la familia de mi madre, los Coll. Mi abuelo materno y el abuelo paterno de Oriol, el padre de Enric, eran como hermanos. Los padres de ellos, o sea nuestros bisabuelos establecieron una estrecha amistad en aquellos años de fines del siglo XIX cuando una Barcelona descarada pretendía competir con París como capital de arte. Frecuentaban Els Quatre Gats coincidiendo con Nonell, Picasso, Rusiñol o Cases. Eran hijos de familias de la alta burguesía catalana; pero habían salido jovenzuelos rebeldes, que antes de alistarse incondicionales al teatro del Liceo, como les correspondía por tradición y familia, habían de frecuentar las tertulias artísticas de la época. En ellas visitaron brevemente casi todos los ismos de aquel mundo cambiante de finales del XIX, sin olvidar anarquismos, comunismos, cubismos, existencialismos y de forma más permanente el prostibulismo de las calles Aviñó y Robador, donde solían invitar a artistas de pocos recursos, pero de semejante libido y gran talento, como aquel muchacho llamado Picasso.
Читать дальше