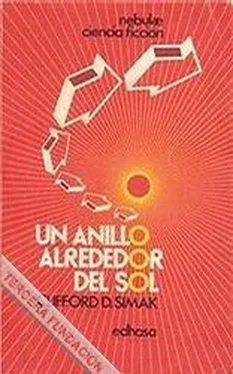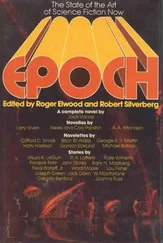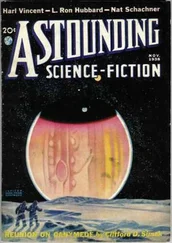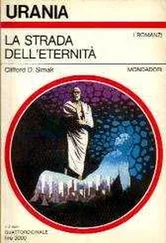Clifford D. Simak
Un anillo alrededor del Sol
Vickers se despertó muy temprano; era ridículo levantarse a esa hora, pero la noche anterior Ann le había telefoneado para hablarle de una persona que deseaba presentarle en Nueva York. Sus protestas no habían servido de nada.
—Ya sé que eso arruina tu programa de trabajo, Jay— dijo ella—, pero creo que no debes dejar pasar esta oportunidad.
—No puedo, Ann. Tengo el libro en marcha y no quiero perder impulso.
—Es que se trata de algo importante, lo mejor que se ha presentado hasta ahora. Te eligieron a ti y quieren hablar contigo antes que con nadie. Creen que eres el hombre adecuado para encargarte de eso.
—¿Publicidad?
—No, no es publicidad. Es otra cosa.
—No importa. No quiero que me presentes a ese hombre, sea quien fuere.
Y había cortado la comunicación.
Pero allí estaba, siempre temperamental, preparándose el desayuno para ir a Nueva York.
Mientras freía huevos y tocino, preparaba las tostadas y trataba de no perder de vista a la cafetera, sonó el timbre de la puerta.
Se ajustó la bata y fue a abrir. Podía ser el repartidor de diarios, que no lo había hallado en casa el día de cobro y acababa de ver luz en la cocina. O su vecino, aquel viejo extraño llamado Horton Flanders que se había mudado al barrio hacía más o menos un año y tenía la costumbre de ir a visitarlo a las horas más incómodas e inesperadas. Era un anciano afable y de aspecto distinguido, aunque algo apolillado y harapiento, buen compañero y agradable interlocutor, aunque Vickers habría preferido que sus visitas fueran más ortodoxas.
Podían ser el repartidor de diarios o Flanders. Difícilmente se trataría de otra persona a hora tan temprana.
Al abrir la puerta se encontró ante una niñita arropada en una bata de color de cereza y pantuflas de pompón. Tenía el pelo revuelto, como quien acaba de abandonar la cama, pero lo miró con chispas en los ojos azules y una bella sonrisa.
—Buenos días, señor Vickers —dijo—. Me desperté y no me podía dormir, y vi luz en su cocina y pensé que a lo mejor usted no se sentía bien.
—No me pasa nada, Jane —respondió Vickers—. Estaba preparando el desayuno, eso es todo. Voy a tomarlo, ¿te gustaría acompañarme?
—¡Oh, sí! Eso pensaba: si usted estaba desayunando a lo mejor me invitaba.
—Tu madre no sabe que estás aquí, ¿verdad?
—Mamá y papá están durmiendo —confirmó Jane—. Es el día que papá no trabaja y anoche salieron y volvieron tardísimo. Los oí cuando llegaron, y mamá le decía a papá que bebía demasiado y que nunca, nunca, volvería a salir con él si bebía tanto, y papá…
—Jane —interrumpió Vickers con firmeza—, no creo que a tu mamá y a tu papá les guste que hables de eso.
—Oh no les importa. Mamá siempre habla de eso. El otro día le dijo a la señora Traynor que estaba medio decidida a divorciarse de mi papá. ¿Qué quiere decir divorciarse, señor Vickers?
—Vaya, no sé. No recuerdo haber oído nunca esa palabra. Me parece que no debemos hablar de lo que dice tu mamá. Y mira, te has mojado las pantuflas al cruzar el césped.
—Afuera está un poco mojado. Hay muchísimo rocío.
—Entra —indicó Vickers—. Buscaré una toalla para secarte los pies; después desayunaremos y llamaremos a tu mamá para decirle que estás aquí.
Ella entró y Vickers cerró la puerta.
—Siéntate allí mientras busco la toalla. Tengo miedo de que te resfríes.
—Usted no está casado, ¿verdad, señor Vickers?
—Vaya, no. Casualmente no estoy casado.
—Casi todo el mundo está casado —dijo Jane—. Casi todos los que conozco. ¿Por qué no se ha casado, señor Vickers?
—Bueno, no lo sé muy bien. Supongo que nunca encontré una chica.
—Hay muchas chicas.
—Hubo una —dijo Vickers—. Hace mucho tiempo hubo una chica.
Hacía años que no lo recordaba con tanta nitidez, tras haber forzado el tiempo para que oscureciera el recuerdo, para que lo suavizara y lo escondiera, a fin de no pensar en eso; cuando lo hacía todo era tan lejano y difuso que no era difícil descartar el pensamiento.
Pero allí estaba otra vez. En otros tiempos hubo una muchacha y un valle encantado por el que caminaron un día; un valle primaveral, con los rosados capullos de manzano silvestre flameando en las colinas, con cantar de mirlos y alondras que volaban a poca altura; y hubo también una loca brisa de primavera que agitó el agua y la hierba hasta que la pradera pareció fluir y convertirse en un lago, en pequeñas olas coronadas de espuma.
Por allí caminaban, y no cabían dudas: era un valle encantado. Vickers había regresado después al mismo lugar, pero el valle ya no estaba allí, o al menos no era el mismo; el sitio había cambiado por completo.
Habían pasado veinte años desde que caminara por él, y a lo largo de esos veinte años lo mantuvo oculto en la buhardilla de su mente. Pero allí estaba otra vez, fresco y reluciente como si todo hubiera ocurrido el día anterior.
—Señor Vickers —dijo Jane—, creo que se le queman las tostadas.
Cuando Jane se hubo ido y las platos estuvieron lavados recordó que venia postergando, desde hacia una semana o más, llamar a Joe por el asunto de los ratones. Le telefoneó.
—Joe, tengo ratones.
—¿Qué?
—Ratones. Esos animales pequeños. Corren por toda la casa.
—¡Vaya, qué extraño! —replicó Joe —Con una casa tan bien construida como la suya no debería tener nada de eso. ¿Quiere usted que vaya a liquidarlos?
—Creo que no hay más remedio. Probé con trampas, pero no caen. Conseguí también un gato y me abandonó a los dos o tres días.
—¡Vaya, qué extraño! A los gatos les gusta estar donde hay ratones para cazar.
—Pues éste debía ser loco —dijo Vickers—. Actuaba como si estuviera hechizado. Andaba de puntillas.
—Los gatos son algo raros.
—Hoy debo ir a la ciudad. ¿Cree usted que podrá hacer el trabajo mientras yo no esté?
—Seguro. El negocio de exterminación anda flojo en estos días. Iré a eso de las diez.
—Dejaré sin llave la puerta del frente —indicó Vickers.
Después de colgar el auricular fue a buscar el periódico, que estaba en los escalones de entrada. Ya en su escritorio lo dejó a un lado para tomar la pila de originales, apreciando su peso y su grosor, como si por ellos pudiera convencerse de que tenía algo bueno entre manos, que no era trabajo perdido, que decía cuanto deseaba, y lo bastante bien como para que otros, al leer sus palabras, descubrieran la verdad desnuda tras el frío de la letra impresa.
No estaba bien eso de malgastar el día. Habría debido quedarse a trabajar en vez de salir a entrevistarse con el hombre que su agente quería presentarle. Pero Ann se había mostrado insistente; aunque él argumentó tener el coche en reparaciones, dijo que era importante no perder la oportunidad. Lo del coche no era del todo cierto, pues Eb se lo terminaría a tiempo para hacer el viaje.
Echó una mirada a su reloj. Faltaba sólo media hora para que Eb abriera su taller, y en media hora no se puede escribir nada. Recogió el periódico y salió al porche para leer las noticias de la mañana.
¡Qué dulce era la pequeña Jane! Había elogiado su comida y charlado sin cesar. “Usted no está casado, ¿verdad, señor Vickers?”, había dicho. “¿Por qué no se ha casado?”
Y él pensó entonces: “Una vez hubo una muchacha. Ahora lo recuerdo. Una vez hubo una muchacha.”
Se llamaba Kathleen Preston; vivía en una gran casa de ladrillos, en la cuesta de una colina; una casa de muchas columnas, de porche amplio y abanicos sobre las puertas; una casa vieja, construida en el primer impulso del optimismo pionero, cuando el país era nuevo. Estaba precisamente donde la tierra había fallado, desmoronándose en zanjas y pozos, para dejar en las laderas grandes cicatrices de arcilla amarillenta.
Читать дальше