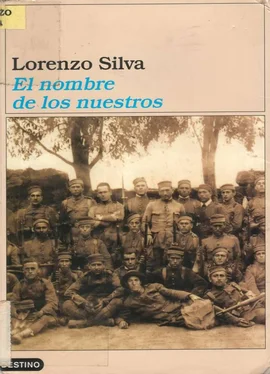La noche permitía, también, el combate con arma blanca. Los harqueños se acercaban a las zonas que creían más desprotegidas, sin más arma que sus gumías, con la intención de sorprender a los soldados entontecidos por el cansancio. Alguno caía de esa forma, sembrando el desaliento entre los demás, pero la faena tenía sus riesgos para los atacantes. Aprovechando la oscuridad, Haddú desplegaba a algunos de sus policías fuera del parapeto, y más de un pretendido cazador acababa cazado a bayonetazos. Ninguno de esos policías, que lo habrían tenido más fácil que ninguno, dejaba de volver al alba al recinto de la posición. Saltaban el parapeto y enseñaban, como trofeos, las gumías de sus víctimas. Al ver a aquellos hombres, Amador comprendía el error que habían cometido los suyos organizando aquella guerra. Para los policías, lo mismo que para los harqueños que tenían enfrente, medirse con la muerte era un juego, gozosamente aceptado en todas sus reglas y consecuencias. Y al jugar no se sentían condenados, como los europeos, sino elegidos, incluso si al final tenían que morir. Después de la derrota, los europeos, furiosos por la humillación y el rencor, podrían enviar veinte divisiones y cien barcos y acabar conquistando aquella tierra. Pero nunca podrían vencerlos, a los indígenas, como ellos los estaban venciendo.
Después de las nuevas incorporaciones de aquella noche, la saturación insostenible que empezaba a registrar la enfermería obligó a desalojar de ella a los heridos menos graves. El médico hizo un recorrido entre los despojos humanos, eligiendo inmisericorde a los que serían expulsados al parapeto. Entre ellos, pese a sus esfuerzos por parecer lo más maltrecho posible, se contó inevitablemente Andreu. Su herida le impedía andar bien y la fiebre le devoraba, pero con eso no bastaba para permanecer allí. Le obligaron a ponerse en pie, venciendo su resistencia. De pronto, el gigante impasible, el combatiente de sangre gélida que a todos asombraba, no era más que un hombrón temeroso de que sus músculos no le sujetasen, un cuerpo trémulo ante la perspectiva de salir a recibir otro plomazo. Andreu sintió tanta vergüenza que las lágrimas asomaron a sus ojos.
– Joder, me han dejado hecho una mierda -sollozaba.
Percatándose de su desamparo, uno de los que le estaba sacando, un cabo barbudo y macilento, trató de consolarle:
– No te apures, hermano. Nadie tiene tantas pelotas como para gallear cuando está hecho cisco. Ahora te dejamos a cubierto y tratas de descansar allí. Los barcos van a sacarnos pronto, ya lo verás.
Cuando Amador vio que desalojaban a algunos heridos de la enfermería, se acordó al momento de Andreu. Se acercó hasta allí y llegó a tiempo de encontrarse con los que se lo llevaban a cuestas.
– Deja, yo le aguanto -le dijo al cabo.
– Tienes pagada la deuda, cabo -murmuró Andreu, al ver a Amador-. Me trajiste a Sidi Dris y ya está, no tienes que hacer milagros.
– Cada uno sabe hasta dónde llegan sus deudas, catalán -contestó Amador-.Y ni siquiera el acreedor puede cambiar eso.
– No me llames acreedor, burgués del demonio.
– Tú hablaste primero de deudas.
– Porque sé que me estás devolviendo el favor -le acusó Andreu-. Para tener la conciencia tranquila. Eres incapaz de entender un regalo.
Amador se lo cargó a la espalda.
– Cállate de una vez, anda.
Acercaron a Andreu hasta el sector del parapeto que cubría el pelotón de Amador. Buscaron un lugar resguardado y lo sentaron allí, recostado contra la tierra. Andreu se quedó quieto, jadeando. Después cogió un puñado de aquella tierra y lo dejó caer en una lenta lluvia de terrones.
– Se me hace extraño mirarla -dijo, con un hilo de voz-, y pensar que aquí me voy a quedar, debajo de ella.
– No enredes con esas cosas -le recriminó Amador.
– Qué más da. En el blocao de Talilit, mientras distraíamos el aburrimiento, Rosales me enseñó una vez un proverbio árabe: «Vivo donde quiero, y muero donde debo». No sé de quién coño lo oiría. El caso es que a él tuvo que pasarle allí, delante del parapeto de Talilit, y a mí me toca aquí. En fin -suspiró, esforzándose por no llorar-, a lo mejor eso quiere decir algo.
– Parece que los barcos van a sacarnos, al fin -le informó Amador, tratando de meterle en la cabeza alguna idea alentadora.
– Sí, eso me han dicho. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Van a venir hasta aquí? Será estupendo verlos subir por el acantilado.
– Habrá que bajar a la playa, claro está -explicó Amador, con mansedumbre-. Así que procura guardar las fuerzas para entonces.
Andreu asintió, escépticamente.
– Tengo la boca como esparto -se quejó-. ¿Os queda jugo de tomate?
– No. Aquí ya sólo tenemos meados con azúcar.
– Pues venga un trago de eso. ¿Da mucho asco?
– Las primeras dos o tres veces, nada más -respondió Amador, tendiéndole su cantimplora-. Luego te haces a beberlo.
Andreu se llevó la cantimplora a los labios y largó un par de tragos, bastante comedidos. Después reprimió una arcada.
– No es porque sean tuyos -se excusó, riéndose-. No están mal, para ser meados. Es que tengo la tripa hecha una lástima.
– No son todos míos -se burló a su vez Amador-. En parte son de ése que ves ahí, el Enrile. Abastece a todo el pelotón.
Enrile saludó, satisfecho de su valiosa abundancia mingitoria.
Joder -exclamó Andreu-. Cómo nos han machacado, cabo. Y todo por cuatro hijos de puta que ahora están tan anchos en Madrid.
– No pienses eso ahora. Piensa en salir y poder hacerles pagar algún día.
– Qué inocente eres, cabo. Nadie va a hacerles pagar nunca. Sólo pagamos nosotros. Pagamos como bestias si peleamos por lo suyo, y si peleamos algún día por lo que es nuestro pagaremos todavía más.
Amador meneó la cabeza.
– Nunca pensé que tú ibas a resignarte.
– No me resigno. No me importaría pagar por arrearles, si pudiera. Pero a mí ya me han jodido bien. No me queda más que coger un fusil y tratar de darle a alguno de esos moros que nos han echado encima. Lo más gracioso es que con eso sólo estaré ayudando a quienes me joden. Dame un fusil y un puñado de cartuchos, cabo. Creíste que recogías una piltrafa, pero vas a tener un hombre más. Aunque me esté cagando de miedo, hostia.
Amador dudó, pero al final terminó entregándole a Andreu el máuser de uno de los muertos y tres peines de munición. El catalán cargó el arma y el cabo volvió a quedarse maravillado al ver cómo se entendían con el cerrojo aquellas dos manazas. Ni siquiera ahora, febriles y temblorosas, dejaban de dar la impresión de que habían nacido para manejarlo. Después de completar la operación, Andreu apoyó el fusil ante sí, echó la cabeza hacia atrás y tomó aire. Estuvo un buen rato así, con la mirada perdida.
– Es bonita la noche de África -musitó-. La muy zorra.
En eso se aproximó a ellos Haddú. Observó durante un rato a Andreu, y aprovechando que éste parecía quedarse traspuesto, se llevó aparte a Amador. El sargento señaló la pierna herida de Andreu y se tocó luego la nariz. Amador entendió con eso, pero Haddú añadió, en un susurro:
– Pierna estar muy mala. El médico debería cortarla.
– Déjalo -le pidió Amador-. Espera a que amanezca, por si evacuamos. Así tiene al menos una oportunidad.
De repente, el tiroteo se hizo más nutrido. Amador y Haddú se pegaron al parapeto, sin dudar un segundo. Andreu, en cambio, se irguió sobre su única pierna útil y se echó el fusil a la cara. Aguardó a fijar el blanco, inmóvil, hasta que recibió sin descomponerse el golpe del retroceso. Después volvió a dejarse caer y proclamó, con una sonrisa enajenada y triunfal:
Читать дальше