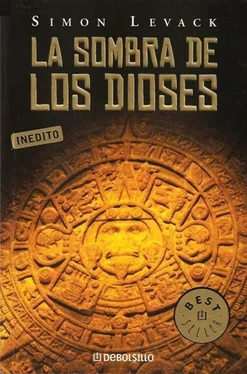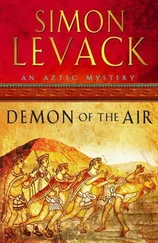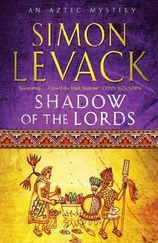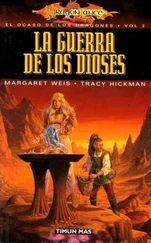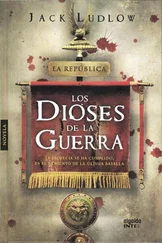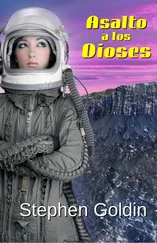Cuando los abrí de nuevo, lo primero que vi, al otro lado del canal, fue la cumbre de la pirámide de Amantlan.
No quería marcharme de Pochtlan, ahora que sabía que Espabilado rondaba por allí, pero decidí que lo mejor era continuar con el plan original.
La pirámide del distrito de los plumajeros no era mucho más alta que la otra que había visto a primera hora de la mañana. En cambio, era mucho más opulenta. El santuario era una casa pequeña muy bien construida y los escalones que conducían hasta la cumbre estaban pulidos, con los bordes bien cortados y limpios. Todo se veía limpio y bien cuidado.
Más o menos en mitad de la escalera un joven acólito se afanaba con la escoba, empeñado en barrer un polvo imaginario. Su rostro, como el mío, estaba tiznado de hollín y tenía regueros de sangre, parte de la cual aún goteaba sobre los escalones a sus pies y estropeaba su trabajo. Mientras observaba cómo bajaba la escalera, siempre hacia atrás para no darle la espalda al dios en la cumbre, me pregunté si estaría destinado al sacerdocio o si era el hijo de un plumajero, enviado con los sacerdotes para aprender el arte y el significado de las figuras que haría, como sería el caso dentro de poco del sobrino de Furioso.
Por encima del muchacho, delante del santuario, había un gran brasero de cerámica, un recipiente redondo, de la mitad de la estatura de un hombre, con el rostro de un dios en el frente, pintado con colores resplandecientes. Había visto ese rostro anteriormente, en uno de los nichos de la casa de Flacucho. Ahora, representado por primera vez en una imagen mayor a la real de Coyotl Inahual, vi claramente cuál era su aspecto, con sus afiladas facciones caninas y las plumas, la aguja y la paleta de hueso para untar la cola en las manos. El artista había sabido dar vida a sus facciones. Solo le faltaba un hilo de baba en las fauces para que fuese más real.
Comencé a subir los escalones. Noté el frío de la superficie pulida en mis pies desnudos. El joven que los barría no pareció darse cuenta de mi presencia hasta que llegué a su lado. Carraspeé sonoramente; él dio un respingo y soltó la escoba, asustado.
– Esto de barrer nunca se acaba, ¿verdad? -comenté.
– ¿Qui… qui… quién eres? -tartamudeó mientras se agachaba para recoger la escoba con una mirada de recelo.
– Solo un visitante. Un colega. -Me acomodé la capa y resistí el violento impulso de rascarme. Señalé hacia la cumbre de la pirámide-. ¿Puedo?
– Eees… -El muchacho miró nerviosamente la plaza que teníamos debajo. Había un par de personas, pero sospeché que él deseaba ver al sacerdote del distrito, y no había ni rastro del hombre-. Supongo que no pasará nada. Siempre y cuando no entres en el santuario.
– De ninguna manera. -Mientras acababa de subir la escalera, le pregunté por encima del hombro-: ¿Cómo te llamas?
– El… Elmimiquini -respondió.
– Eres hijo de un plumajero, ¿verdad? -Era una suposición lógica. Resultaba difícil imaginar que aceptaran para el sacerdocio a alguien con un nombre que significaba «Tartamudo».
– Sí. -Habíamos llegado a la cumbre y por unos momentos permanecimos en silencio, mientras observaba el distrito.
Amantlan y los distritos vecinos se extendían a nuestros pies. La fuerte luz del mediodía resaltaba los resplandecientes cubos blancos de las casas, las manchas oscuras de los techos de junco y en el centro los pozos negros de los patios. Los canales eran líneas rectas que separaban los distritos como el hilo de algodón que se utilizaba para cortar en porciones las tortas de maíz. Veía con toda claridad la vía de agua que separaba Amantlan de Pochtlan, y el puente que la cruzaba. Imaginé que veía la casa de Furioso, y la de Bondadoso, un poco más allá, en el lado más lejano del canal, metida entre árboles, techos y pequeñas plazas.
Por encima de todo ello, y también de nosotros, tan alta y sólida que parecía que pudiésemos tocarla, se alzaba la gran pirámide de Tlatelolco. Desde aquí, donde las casas no me obstaculizaban la visión, parecía más grande e imponente que nunca, con los dos templos en la cumbre, los de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, a tanta altura que quedaban ocultos entre las nubes bajas.
– ¿Qué quieres? -El muchacho sujetó la escoba con fuerza, como si tuviese miedo de que fuera a arrebatársela.
– Tal como te he dicho, solo estoy de visita -respondía vagamente. Si conseguía echarle cara, me dije, y lograba que Tartamudo creyera que era alguien importante, quizá un guardián de los dioses, un supervisor de la Casa de las Lágrimas, una figura temible para un chico que estaba sometido a la disciplina de los sacerdotes, tal vez me diría algo. Hasta ahora mi disfraz parecía funcionar, y estaba consiguiendo dominar el terror a que me descubrieran-. Sin duda desde aquí arriba ves todo lo que ocurre en el distrito.
Para mi gran asombro, el muchacho se echó a reír.
– ¡Ah, ya veo qué pretendes conseguir! ¡Quieres que te hable de la visión!
Lo miré como un tonto durante unos momentos. Luego recordé que era yo quien debía intimidarlo. Lo miré con la expresión más severa de que fui capaz.
– Escúchame, jovencito…
– Tú… tú quieres que te diga si he visto alguna cosa, ¿no es así? Pero harás lo mismo que todos los demás, tú… tú… tú no me cree… creerás.
– ¿Los demás? -repetí, para tener tiempo de pensar.
– No tienes ni idea de los tipos que han pasado por aquí en estos últimos dos días. Hechiceros, adivinos, timadores, todos dispuestos a enterarse de algún gran presagio que pudieran aprovechar. Ayer mismo apareció un grupo que tenía muy mala pinta. Eran guerreros, y su jefe tenía el aspecto de ser alguien terriblemente cruel. Un otomí muy alto con un solo ojo. Tenía un aspecto horrible, pero aunque no te lo creas sentí mucha más pena por el hombre que lo había dejado tuerto… ¿Te pasa algo?
Seguramente me había estremecido. Quizá también había empalidecido, pero no era probable que él lo hubiese visto debajo de la capa de hollín.
– Sí, estoy bien -me apresuré a responder.
– Ahora que recuerdo, parecían tener mucho más interés por un esclavo prófugo que por el dios. También han venido otros muchos. Hemos tenido a nobles con sus damas paseando por allá abajo, mientras hacían que sus esclavos se arrastraran por el suelo como si buscaran plumas o escamas, o lo que fuera que esperaban que la Serpiente Emplumada hubiese dejado como prueba de su paso. También aparecieron por aquí algunos chicos de la Casa de los Jóvenes que querían demostrar su valentía, pero montaron tal escándalo que hubiesen asustado incluso a un dios.
»La policía del distrito seguramente está harta de verlos, porque ahora han colocado centinelas. Vi cómo un par de ellos en el otro lado -evidentemente se refería a Pochtlan- pillaban anteanoche a un borracho. ¡Lo metieron de cabeza en el agua para que se le pasara la borrachera antes de llevarlo a su casa!
Intenté no demostrar mi vergüenza mientras él reía recordando aquella escena. Luego me miró con las comisuras de los labios hacia abajo, como si estuviera decepcionado.
– Todos quieren saber si he visto a Quetzalcoatl, por supuesto, pero cuando les cuento lo que vi, no me escuchan. No es lo que quieren oír.
Cambié la idea que me había hecho del muchacho. Me pareció que no me tenía miedo, pero que obviamente estaba muy seguro de la importancia de su relato y deseaba compartirlo.
– Pues yo estoy dispuesto a escucharte -afirmé-. Viste a Quetzalcoatl…
– ¡No! -gimió-. ¡Eso es lo que no vi! -Ante mi expresión de desconcierto añadió en tono paciente-: Escucha, tenías razón. Desde aquí arriba lo ves todo. Incluso de noche puedes ver mucho, y los sonidos también llegan con mucha claridad. -Señaló el canal y el puente que yo conocía a la perfección-. Estoy aquí todas las noches. Así son las cosas aquí; los sacerdotes nos ordenan que montemos guardia mientras ellos duermen a pierna suelta.
Читать дальше