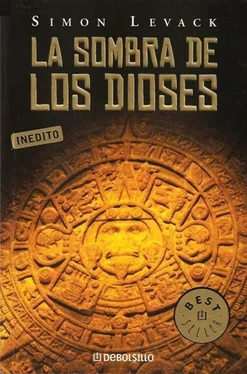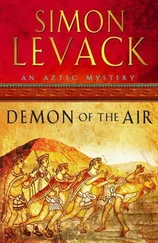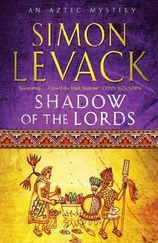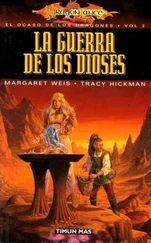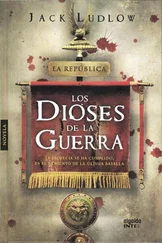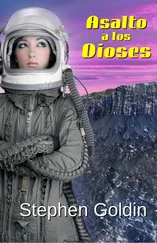– Se secará. ¿Crees que conseguirás una oferta mejor?
Se lo pensó mientras hundía el remo en el agua para propulsar la embarcación y luego me acercó la pala.
– De acuerdo, pero ten cuidado. No vayas a estropear la capa.
El barquero me dejó en Copolco, en el lado oeste de la ciudad, desde donde era fácil llegar al paso elevado a tiempo para mezclarme con la multitud que cruzaba el lago de vuelta a sus hogares en Tlacopan, Popotla o cualquiera de las otras ciudades y pueblos que había en la costa. Mi capa se quedó cuidadosamente plegada y guardada en un lugar limpio y seco de la barcaza. Con el taparrabos mojado y sucio y el pelo desordenado, tenía el mismo aspecto que cualquier otro siervo, esclavo o jornalero que volvía a su casa.
Cuando llegué a la costa occidental del lago me sentí tentado de descansar, de buscar algún rincón tranquilo donde pudiera sentarme y disfrutar de la maravillosa noticia de que el cadáver que había encontrado no era el de mi hijo. Quería reír y llorar de alegría, pero no podía permitirme perder tiempo. Podía ser que los otomíes aún estuvieran en esta zona, intentando descubrir mi paradero, y estaba convencido de que si Espabilado seguía con vida me necesitaría, y por tanto debía reunirme con él lo antes posible. La única pista que tenía seguía siendo el atavío. La muerte de Vago no me facilitaba la tarea de encontrarlo, porque yo creía que estaba en su poder, pero debía intentarlo. Eso significaba regresar a México. En cualquier caso, mi hijo debía de estar en alguna parte de la ciudad. Estaba seguro de que había regresado para recuperar el cuchillo.
Tenía claro que él no valoraba el arma como tal sino porque era el último vínculo que le quedaba con su vida anterior, con la madre que nunca había conocido y con el hombre que lo había criado y protegido como una muestra de amor hacia ella. Intenté no pensar que él había matado a Vago, ya fuese para recuperar el cuchillo o por cualquier otro motivo, pero eso no cambiaba mucho las cosas.
Ahora el cuchillo estaba en poder de Azucena. Me pregunté qué haría Espabilado si lo descubría. ¿Intentaría arrebatárselo? Me estremecí al pensar lo fácil que sería para ella tenderle una trampa. La forma en que me había tratado dejaba muy claras sus ansias de venganza. Su hijo y su amante la habían engañado cruelmente, y parecía lógico que le achacara la culpa a mi chico.
Todo esto pasó por mi mente mientras cruzaba el paso; pero también había un problema práctico al que ahora me enfrentaba: no solo me amenazaba el peligro de mi amo y los otomíes, sino también el de la policía de por lo menos un distrito, por no mencionar a Azucena. Llegué a la conclusión de que para regresar a la ciudad necesitaría un disfraz, convertirme en un personaje que me resultara fácil y convincente. ¿Cuál podría ser?
Una sonrisa astuta apareció en mi rostro cuando di con la solución.
En cuanto llegué a tierra firme me aparté de la bulliciosa multitud y me dirigí a través de bosques y campos hacia las colinas bajas que bordeaban el valle, las estribaciones de las montañas envueltas por la bruma que separaban al mundo civilizado de los bárbaros del otro lado. Evité las terrazas cultivadas y las pocas casas que había, y subí al amparo de los árboles hasta llegar a una distancia suficientemente lejana de la orilla del lago; allí tenía la certeza de que nadie me reconocería. A partir de ahí ya no me preocupé demasiado; subí los muros que separaban las parcelas y avancé en línea recta a través de un campo sembrado con las flores que brotarían en primavera, crucé entre las gruesas hojas de los magueyes que bordeaban el campo y rodeé el bosque que había más arriba.
Pasado este encontré lo que estaba buscando. El terreno se elevaba hacia las montañas. Lo cruzaba un sendero abierto por el paso de muchas generaciones que iban desde el bosque, que se encontraba a un lado, hasta los cactus y la vegetación, al otro. Unos veinte pasos más adelante y en el centro mismo del sendero había una mancha: un gran círculo de ceniza de color gris oscuro que señalaba el lugar donde se habían encendido infinidad de hogueras en el transcurso de los años.
Respiré más tranquilo al saber que mi memoria no me había fallado y que había encontrado el lugar pese al tiempo que había transcurrido.
No creí que nadie lo utilizara ahora. De todos modos, tomé la precaución de recoger una rama caída de un fresno. La empuñé como si fuese un garrote mientras me acercaba en la media luz del atardecer, atento a cualquier posible aparición.
No vi a nadie, ni tampoco cuando me arrodillé y, después de dejar la rama en el suelo, cogí puñados de ceniza y me los froté vigorosamente por el rostro.
En cuanto estuve seguro de que mi piel se había teñido con el mismo color negro que la piel de un sacerdote, me senté en un tocón a unos pocos pasos del sendero y miré a mi alrededor.
Se acercaban unas nubes bajas que amenazaban con sumir el valle en la oscuridad. Las ramas por encima de mí y a mi alrededor eran vagas siluetas oscuras contra un cielo que no era mucho más claro, informes y amenazadoras como el recuerdo de una pesadilla. Muy pronto no habría nada de luz.
Algo aulló a lo lejos, un aullido largo y angustiado que se interrumpió con la misma brusquedad del grito de un hombre que cae en un precipicio. Mucho más cerca oí un rumor entre la hojarasca que no pude identificar; solo puede deducir que el animal debía de ser más grande que una musaraña y más pequeño que un jaguar.
Sabía que más tarde, después de que los sacerdotes hicieran sonar las caracolas de la medianoche en lo alto de los templos, un inconfundible sonido humano se levantaría de la gran ciudad dormida en el centro del valle y cruzaría el lago para llegar hasta donde me encontraba: el sonido del canto, cuando los chicos y los mozos de las Casas de los Jóvenes elevaban sus voces para demostrarles a nuestros vecinos y enemigos que los aztecas nunca dormían y siempre estaban alerta. Hasta ese momento, solo tenía la compañía de las criaturas de la noche: comadrejas, búhos, tejones, todos ellos monstruos a los ojos de un azteca, voceros de la muerte.
Me estremecí. Empezaba a refrescar. Las nubes que cubrían el cielo garantizaban que no helaría, cosa que agradecía, pero amenazaban lluvia, lo que resultaba casi más desagradable para un hombre en campo abierto y sin capa. Intenté calmarme. Como sacerdote me habían enseñado a desenvolverme en la oscuridad, a enfrentarme a los miedos que horrorizarían a casi todos los aztecas, y a vencerlos. Había luchado contra los espíritus de la noche mientras montaba guardia en estas mismas colinas, y había sobrevivido, orgulloso de saber que los había mantenido apartados de los hombres, mujeres y niños que dormían en el valle. Sabía que podía derrotarlos; además, eran esenciales para mi plan.
Esperé en el tocón hasta que se me durmieron las nalgas y la temperatura bajó tanto que ya ni siquiera podía castañetear los dientes. Perdí la noción del tiempo. Sin poder ver las estrellas, no tenía ni idea de cuánto faltaba para la medianoche. Me pregunté si no me habría quedado dormido y no habría oído las trompetas; podía ser que en la oscuridad mis ojos se hubiesen cerrado involuntariamente durante unos minutos o quizá muchísimo más tiempo sin que me diera cuenta.
Me erguí bruscamente y desapareció cualquier rastro de sueño. Había un sonido nuevo entre los susurros, crujidos y movimientos en el bosque. Moví la cabeza a un lado y a otro, con el oído atento a lo que estaba seguro que había oído, y que podía escuchar de nuevo. Había acabado la espera.
Algo se movía hacia mí. Era grande, y avanzaba de forma más decidida y menos furtiva que un animal que buscara una presa. Mientras escuchaba el firme y cauteloso avance, que hacía pausas y volvía a emprender su camino, supe que mi plan podía dar el fruto esperado. Lo que oía era un sacerdote que hacía su ronda por las colinas, alrededor de la ciudad, recorriendo un camino que conocía hasta el punto de no perderse en la oscuridad. No tardaría mucho en detenerse para hacer una ofrenda a los dioses. Quemaría algunos juncos y perfumaría el aire con resina de nopal.
Читать дальше