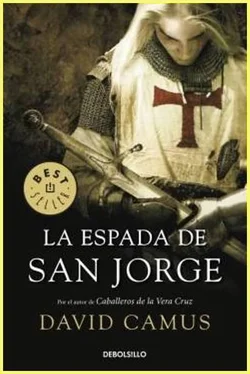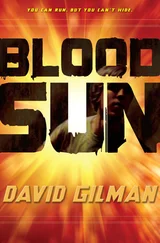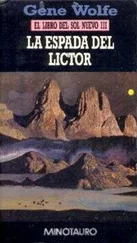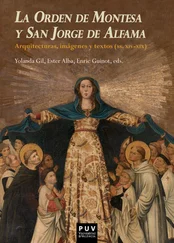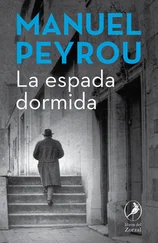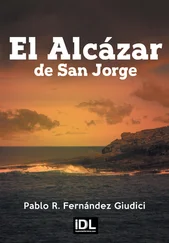Amaury dirigió la mirada hacia el coro del Santo Sepulcro, donde la Vera Cruz aparecía envuelta en vapores de incienso.
– Tal vez sea ese el problema. No, no el Cristo, sino mi hermano y mi padre. ¡Que Dios los tenga en su gloria! Ya sabes hasta qué p-p-punto los amé, los veneré… Cuántas lágrimas derramé cuando el Señor los llamó a su lado. Pero no. No quiero ser enterrado aquí. No es un lugar para mí.
– ¿Por qué?
– No sé. Tal vez porque como no he devuelto aún a Egipto al seno de la cristiandad, me siento indigno de ellos. Por otra parte, siento que es un sueño imposible de realizar, y que nunca alcanzaré mi objetivo.
– Sire, en solo seis años de reinado ya habéis hecho más que ellos.
– Sí, pero su sueño…
– Vos mismo lo habéis dicho, es imposible de realizar.
Amaury observó un instante las dos estatuas yacentes situadas al lado de su tumba, las de su hermano y su padre, el impetuoso Fulco V el Joven, el primero que quiso conquistar Egipto. Luego parpadeó dos o tres veces, lanzó un profundo suspiro y confesó:
– Creo que aún esperaré un p-p-poco, antes de fallecer. Debería reflexionar y disfrutar de mi hijo. Mientras t-t-tanto, ven conmigo. Caminemos hasta el palacio, nos hará bien. Y volvamos a hablar de Morgennes. ¿No te parece que tiene un nombre extraño?
A su salida del Santo Sepulcro, varios guardias les esperaban. Uno de ellos llevaba de las riendas a Passelande, el corcel de Amaury. Este magnífico caballo bayo, importado de Inglaterra, llevaba el nombre de la montura del rey Arturo, el creador de la Tabla Redonda -con sus búsquedas, sus caballeros y su cúmulo de leyendas-, que Amaury soñaba con recrear.
Él había encontrado su tabla redonda en Alejandría, en la torre del Pharos. Desde entonces estaba instalada en el centro de una sala inmensa, en el palacio de David. Amaury había hecho colocar en torno a ella doce sillas, más una decimotercera reservada para él. La flor y nata de la caballería se reunía allí regularmente, aunque con frecuencia quedaban libres algunas plazas. «Es que, sabéis -le gustaba explicar a Amaury-, mis caballeros están continuamente ocupados en dar c-c-caza al demonio o en buscar santas reliquias, p-p-para enriquecer mi colección. En cuanto al sitial que t-t-tengo enfrente, y donde jamás se sienta nadie, lo reservo a aquel de mis caballeros que me traiga a Crucífera. ¿Quién sabe? Tal vez sea para Morgennes.»
Nadie había hecho ningún comentario, porque no se sentían aptos para juzgar a Morgennes, y menos aún para comprenderle. Sobre todo porque desde hacía algún tiempo parecía que debían atribuírsele varios informes llegados de Egipto, informes que aportaban abundantes datos sobre la política que seguía el visir de El Cairo, Chawar.
Según Morgennes, Chawar estaba conchabado con el embajador del Preste Juan, Palamedes. ¿Con qué objetivo? Eso no estaba muy claro, pero parecía prácticamente confirmado que Chawar y Palamedes urdían algún complot para asegurarse los plenos poderes en El Cairo y, por tanto, en Egipto. Estas informaciones, sumadas a otras, habían llevado a ciertos pares del reino a reclamar con urgencia una intervención militar en Egipto.
Amaury había tratado de calmarles, invitándoles a contemporizar. Pero, por desgracia, ni los hospitalarios ni los nobles más poderosos habían querido escucharle. De eso precisamente era de lo que Guillermo quería hablar con Amaury en el Santo Sepulcro, cuando el rey había probado su tumba. El arzobispo de Tiro le había suplicado que esperara al menos un año, el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos bizantinos, o bien que escribiera al rey de Francia, Luis VII, para suplicarle que se uniera a la expedición. Pero de eso, justamente, Amaury no quería ni oír hablar:
– Me estás calentando la ca-ca-cabeza -dijo a Guillermo-. Cuando estemos en palacio, te explicaré p-p-por qué es inútil escribir de nuevo al rey de Francia, porque gracias a Morgennes sé por fin por qué razón no quiere volver a poner los pies aquí…
Unas voces airadas cubrieron sus palabras.
– ¿Qué son estos gritos?
Un poco más allá, en la calle, centenares de personas se manifestaban ruidosamente contra la abertura de varios baños, que consideraban lugares de vicio y desde donde se propagaba la viruela.
Amaury no pudo evitar reír.
– ¡Que se manifiesten! ¡Al menos eso les mantiene ocupados!
– ¿Me diréis por qué el rey de Francia…? -empezó Guillermo.
– ¡Ahora voy a eso! -dijo Amaury-. Todo es debido a Leonor. Sin duda sabrás que cuando vino aquí, a Tierra Santa, el rey Luis VII iba acompañado por su joven esposa, la bella Leonor de Aquitania.
– Desde luego -dijo Guillermo-. Es un hecho conocido por todos.
– Cierto. Pero ¿sabías que Leonor tenía un coño vindicativo?
– Humm… -dijo Guillermo-. Efectivamente oí algunos rumores, pero los escuché con un oído distraído. Incluso muy distraído.
– Si hubieras atendido más a estas habladurías, habrías llegado al meollo de la p-p-política, me atrevería a decir. Decepcionada de su marido Luis, Leonor pecó con el peor enemigo de este…
Guillermo, estupefacto, se detuvo, mientras los manifestantes se acercaban hacia ellos.
– ¿Con quién? -preguntó.
Amaury respondió algo, pero tan bajo que Guillermo no le oyó.
Finalmente el rey hizo un gesto y gritó:
– Vayamos a p-p-palacio, p-p-proseguiremos nuestra conversación allí.
Los dos hombres callaron, y dejaron que la multitud, que no les prestó más atención de la que habrían merecido dos desconocidos, se alejara. Una vez vuelta la calma, mientras en la Via Dolorosa , que conducía del Santo Sepulcro al palacio, ya solo quedaban jirones de ropa, perros vagabundos y algunos leprosos de camino a la leprosería de San Lázaro, Amaury invitó a Guillermo a montar sobre Passelande.
– Es un buen caballo. Debes de estar fatigado, de modo que quiero que descanses. Lo que tengo que decirte reclamará toda tu atención. ¡Así que te quiero fresco como una lechuga cuando estemos en p-p-palacio!
Inicialmente Guillermo rechazó el ofrecimiento del rey, pero acabó aceptando -es sumamente descortés rechazar lo que ofrece un soberano.
Una vez en el palacio, que se encontraba en la parte baja de la ciudad, no muy lejos de la muralla principal, Amaury condujo a Guillermo a los subterráneos, donde se estaban realizando diversos experimentos. Uno de ellos consistía en hacer la autopsia a una persona recientemente fallecida, para encontrar su alma. Pero los médicos de Amaury, por doctos que fueran, y a pesar de toda su ciencia, no obtenían ningún resultado. Amaury sospechaba que no abrían los cuerpos, algo que su religión prohibía.
– La próxima vez haré que mis g-g-guardias abran a los muertos, ¡y daré orden a ese maldito pagano quisquilloso de Suleimán ibn Daud de que los diseccione, si no quiere empezar a preocuparse por el alma de su hijo!
Este arrebato contra el médico particular de Amaury se añadía a los numerosos exabruptos que el eminente doctor había tenido que soportar; pero Amaury apreciaba demasiado a Suleimán ibn Daud para llevar a cabo sus amenazas de ejecución, y este último lo sabía bien.
– En todo c-c-caso, es una lástima -prosiguió Amaury- que el rey de Francia no se haya dignado responder a mis cartas, porque estaba dispuesto a ofrecerle la soberanía de El Cairo y todo el valle del Nilo, excepto Bilbais, reservada desde siempre a los hospitalarios. Pero lo comprendo. Debió de encontrar que Tierra Santa era d-d-doblemente infiel. No solo porque se le negó, sino también porque le arrebató a su esposa, de la que estaba locamente enamorado y que después se volvió a casar con Enrique II de Inglaterra. ¡Cómo debe sufrir! Si yo fuera un rey cruel, seguiría tu c-c-consejo. Le escribiría una vez más para remover el cuchillo en la herida. Pero yo no soy así.
Читать дальше