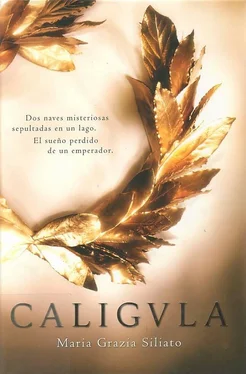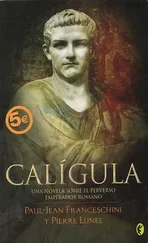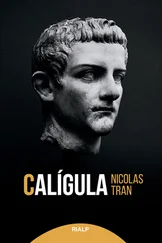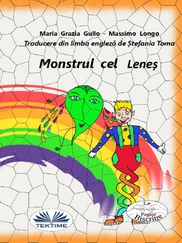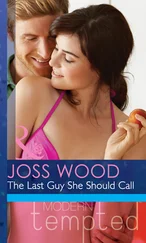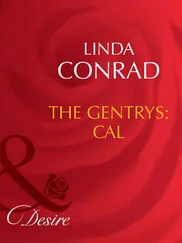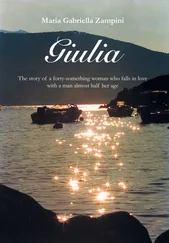El emperador se levantó con una sensación de asfixia y dijo que quería descansar. El médico apostado en el umbral, controlando con fastidio el agobiante ir y venir de visitantes, intervino y rogó a todos que salieran. El emperador, en vez de esperar, salió bruscamente. Mientras se alejaba, se dijo que a aquella estancia atestada de tesoros, donde todos los objetos soportaban el peso de las angustiosas, trágicas, violentas influencias de los que los habían perdido, no volvería nunca más. Y deseó -al igual que Tiberio había querido Capri- que Manlio terminara cuanto antes las ma ravillosas estancias de la nueva domus, desde la que se veían los Foros y que no estaba envenenada por viejos recuerdos.
El lecho imperial
– El lecho imperial está vacío -declaró aquel verano el senador Valerio Asiático. Había escogido para pronunciar esa frase incendiaria un tono de preocupación paternal-. La mitad de los senadores le darían, o le han dado, a sus mujeres y sus hijas, y no han conseguido nada.
Quería decir que era absolutamente necesario, a través del matrimonio, introducir a alguno de los suyos en el secreto de los palatia imperiales.
Calixto, que hablaba con todos -y nadie callaba con él, dada su capacidad para meterse en todas partes, escuchar, aceptar sin comprometerse, invitar a confidencias íntimas sin interrogar-, interpretó las palabras del senador Asiático y aprovechó un momento sin testigos para decir al emperador:
– Los más importantes senadores me suplican que haga que te fijes en sus jóvenes hijas. Roma te pide un heredero.
El emperador pensó, preocupado y molesto, que aquel esclavo libertado hacía demasiados planes por su cuenta. Y mientras Calixto aguardaba, dividido entre la angustia y el miedo, él, con la fuerza que le daba su juventud, preguntó con aparente despreocupación:
– ¿Cuál es la más guapa?
Mientras lo decía, también él pensó que aquel lecho vacío en los aposentos imperiales realmente estimulaba los planes de muchos. Y durante la vejez de Tiberio se había visto lo peligroso que era despertar la codicia de aspirantes a la sucesión.
Pero la respuesta, que Calixto se reservaba, no llegó enseguida. El emperador notó que la proximidad del poder le había alterado el semblante. Delgado, finas arrugas bajo los ojos, decía que él también dormía muy poco; besándole ostentosamente el borde del manto con un gesto de esclavo, repetía que jamás hubiera esperado poder vivir días como aquellos. «Absolutamente maravillosos», murmuraba. Sus palabras eran siempre de una inteligencia a la altura de la situación. Pero enseguida se encerraba en sí mismo, disimulaba. «Me muero por servirte», decía con gélida pasión, y eso era lo máximo que se podía oír de sus labios.
– Te ruego que me escuches, Augusto -dijo con dulzura-. Es necesario para el imperio. -Sabía perfectamente que, de todas las grandes y peligrosas familias, el senador Asiático ya había escogido por su cuenta a cuál introducir para compartir el poder, y él luchaba para impedirlo-. Roma te pide que escojas, entre las familias ilustres, a la muchacha con la que desees casarte.
El emperador, recordando asqueado a la infantil Junia Claudila y los ciegos y egoístas juegos con las esclavas adolescentes de Antonia, declaró bruscamente:
– No quiero tener a mi lado a una niña. La Augusta será una mujer, y desde luego no la elegiré por el nombre de su padre.
Calixto no dijo nada. El emperador se alejó unos pasos mirando, desde la terraza de su nueva domus, la espectacular inmensidad marmórea de los Foros, la Curia, los templos, la antigua vía Sacra, la nueva y grandiosa rampa que subía al Palatino.
Calixto seguía callado. Las mandíbulas del emperador se habían agarrotado, como si padeciera una especie de trismo. Luego, sus manos se apoyaron en el pretil, sostuvieron el peso del cuerpo, el rostro se relajó. Calixto se había quedado un poco atrás. El emperador se volvió hacia él y Calixto vio que sus ojos claros brillaban. Era lo máximo que un emperador se podía permitir, pensó, si tenía ganas de llorar. Pensó que él era el único que lo veía. Pensó que era el momento de destruir las intrigas del senador Asiático y susurró, como si bromeara, que la opinión general era que la más guapa del imperio se llamaba Paulina. Su abuela ya había sido una celebérrima belleza de vida agitada.
El emperador, respondiendo a la broma, preguntó dónde estaba y por qué él no la había visto nunca.
– Conociste a su padre -dijo Calixto-, Marco Lolio Paulino, prefecto de las Galias, que combatió en una terrible campaña en el Rin, amigo de tu padre.
El nombre de esa casa implicaba poderosas y útiles alianzas militares y truncaba los planes del senador Asiático. Calixto anunció que la deslumbrante Paulina estaba camino de Roma. No dijo que era para divorciarse de su marido, un tal Gabinio. Pasando revista a las pretendientes al lecho imperial, Asiático había dicho de ella con desprecio: «¿Acaso podría el emperador escoger a una mujer divorciada?». Sin embargo, por primera vez en su carrera, Calixto le había tapado tranquilamente la boca citando el incensurable ejemplo de Augusto y de la divina Livia.
El emperador guardó silencio. Después de tantos meses en el corazón de aquel inmenso poder, en los que ni siquiera un instante había sido para él solo, de pronto sintió deseos de una compañía tranquilizadora, unida sinceramente a él, con quien hablar sin un implacable autocontrol. De modo que, ese otoño, Lolia Paulina, espléndida veinteañera de origen picentino, descendiente de una familia de tribunos de la plebe odiados por los optimates y firmemente enraizados en el Senado con los populares, hija de un prefecto que había visto a Cayo César de pequeño, se convirtió -de resultas de las estrategias de Calixto y de la soledad del emperador- en su inesperada tercera esposa.
Entre el gentío presente en la boda imperial, el emperador vio al tribuno Domicio Corbulo y, a su lado -fugazmente, como la otra vez en la tribuna del circo-, una masa de cabellos negros en torno a un rostro de piel blanca y lisa, dos grandes ojos, pesados pendientes de oro y turquesas. La reconoció de inmediato y por un instante aminoró el paso, como si una mano lo retuviese. Después pasó de largo y se olvidó.
A su espalda, aquella mujer de cabellos negros, con pendientes de oro y turquesas, lo siguió con la mirada. Pensaba: «Yo lo habría acogido entre mis bazos, lo habría acariciado toda la noche, y finalmente él se habría dormido pegado a mi piel». Pero esos pensamientos, no escuchados por los dioses, caían como hojas mientras él se marchaba.
La habitación condenada
Un día de aquel invierno, el destino despertó. Alguien, por alguna razón, tuvo que hacer obras en la abandonada Domus Tiberiana y, en un escritorio contiguo a la que había sido una estancia privada del viejo emperador, una pared cedió de repente y en el interior se descubrió un hueco.
Se entrevió un armario que quién sabe cuándo había sido cuidadosamente sepultado detrás de la pared, por oficiales expertos y de confianza, como si la neurótica desconfianza de Tiberio hubiera querido esconder un cadáver.
Acercaron una luz, iluminaron el interior. Vieron que todas las paredes estaban forradas de anaqueles, desde el suelo hasta el techo, y en los anaqueles descansaban, en riguroso orden, decenas de códices cerrados con sellos de plomo y cera. Inmediatamente, el que vio aquella masa de documentos en la estancia secreta de Tiberio, a la que este no había ido durante doce años, comprendió que se trataba de algo terrible. El aire olía a rancio y el polvo estaba inmóvil. Apostaron guardias y corrieron a informar al emperador.
Читать дальше