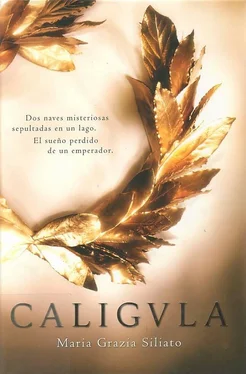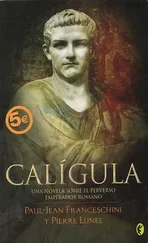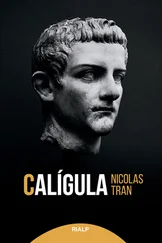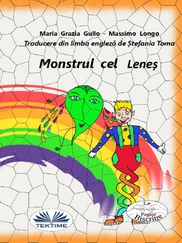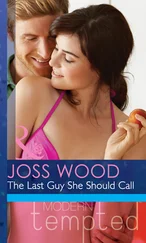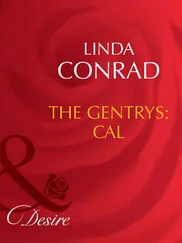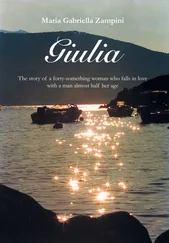– En aquellos días yo tenía doce años. Y mientras en estas estancias nosotros nos moríamos de angustia y de vergüenza, en Roma muchos reían.
En aquellos días, en toda Roma se comentaba que esos hombres y la hija de Augusto, además de haber cometido infinitas y vergonzosas irregularidades privadas, se habían abandonado a una orgía colectiva en el Foro Romano, junto a los Rostra, la histórica tribuna de los discursos oficiales, e incluso en el sagrado recinto de Marsias. La acusación dejó atónitos a los senadores, pero, mientras que los populares se sentían turbados, los optimates, a quienes convenía mostrar indignación, se indignaron clamorosamente. Un solo senador, anciano y valiente, se puso en pie y dijo: «No lo he entendido». Creyeron que se refería al oído debilitado por la edad, pero él lo aclaró: «No he entendido por qué unos acusados de haber violado la ley De pudicitia con la hija de Augusto y que, por lo tanto, debían haber sido sometidos a un proceso público ante el tribunal senatorial, han sido juzgados y condenados en secreto, aplicando la ley contra los delitos de subversión». No le contestó nadie. En cambio, alguna mente cáustica observó que, para gente acostumbrada a las villas más espléndidas del imperio, la orgía en el recinto de Marsias debía de haber sido una aventura tremendamente incómoda. En aquel sagrado pero reducidísimo espacio, efectivamente, además de la gran estatua se apiñaban tres exuberantes, centenarias, voluminosas e igualmente sagradas plantas: una higuera, una vid y un olivo.
– Me enteré por un oficial de que, cuando fue trasladada a Pandataria, mi madre dijo: «Nunca he olvidado que soy la hija de Augusto. En cambio, mi padre ha olvidado que es Augusto».
Cayo, sin hacer comentarios, preguntó:
– ¿Y en Roma no reaccionó nadie?
La única que había manifestado en público, con desprecio, que aquellas acusaciones falsas ocultaban una terrible lucha por el poder había sido la primera -y ampliamente traicionada- mujer de Augusto, la madre de Julia, Escribonia.
– Después de aquel cruel divorcio, se había mantenido al margen con dolorosa dignidad. Pero cuando se produjeron estos acontecimientos conmovió a toda Roma al declarar que quería acompañar en el destierro a su inocente hija. Y lo hizo, y permaneció a su lado hasta la muerte. Entonces también el hijo de dieciséis años de Sempronio Graco proclamó que su padre era inocente y quiso partir a aquella isla con él. Y la gente dijo que semejantes sacrificios no se hacen por alguien que ha traicionado a la familia. De hecho, el pueblo de Roma salió a la calle, y todos gritaban: «¡Julia libre!», y Augusto mandó a los pretorianos para que los dispersara. Al final se vio obligado a trasladar a mi madre de aquella desesperante soledad de la isla a tierra firme, a Reggio. Pero ella no pudo escribirnos nunca, nunca pudimos verla, solo transmitir algún menaje, de viva voz, a través de algún amigo de confianza… Le hicieron saber que sus tres apuestos hijos varones, los hijos de su amor on Agripa, mis hermanos, habían sido asesinados uno tras otro.
Mientras tanto, Augusto envejecía. En cuanto a Tiberio, había regresado a Roma y se había encerrado en la villa del monte Esquilino que Cilnio Mecenas le había dejado a Augusto, con sus colecciones de arte y sus preciosos jardines. -Se pasaba el tiempo leyendo a filósofos e historiadores griegos. Se decía que su pasión era el estudio de la astrología oriental. Se había traído de Rodas a un astrólogo griego, un tal Trasilo. Sus partidarios susurraban que este le había predicho el imperio. Y los últimos peligros para él eran mi hermana Julia Menor y su marido, Emilio Paulo, que frecuentaban a los hermanos, los hijos y los amigos de aquellos a los que habían matado o se consumían en el exilio. Eran magistrados, senadores, tribunos, e intentaban luchar porque sabían que los destruirían. El más amable de todos era Publio Ovidio, el poeta. Pero un día, de repente, los atacaron con acusaciones escandalosas, iguales a las que habían destruido a mi madre. Ovidio fue exiliado a Tomis en pleno invierno, un viaje devastador por mar y por tierra, y se encargaron de que muriera en el exilio. «Tan solo una terrible mente femenina puede usar semejantes artes», dijo Aurelio Cotta la última vez que lo vimos. Mi hermana también fue cubierta de fango, sufrió la misma tortura que mi madre. Su marido fue ajusticiado. Alguien tuvo el valor de decir con ironía que quizá había cometido adulterio con su mujer. No obstante, ordenaron borrar su nombre de las inscripciones y las lápidas. Y aquel anciano e indomable senador protestó: «La damnatio memoriae solo se aplica en caso de delitos contra la Re pública, no por excesos privados. La verdad de este proceso se nos oculta». Pero entonces ya era de edad muy avanzada; su voz era débil, y nadie le prestó atención. Después nos enteramos de que muchos senadores y magistrados se habían exiliado de la noche a la mañana. Y a los sorprendidos romanos les contaron que se habían ido por iniciativa propia. Toda Roma rió con la historia de los senadores que se infligían el exilio ellos mismos. Pero la mentira se había inventado para que no se supiera cuántos rebeldes había y lo importantes que eran. A mi hermana, a fin de que se dejara de hablar de ella, la desterraron muy lejos, a Trimerum, en el Adriático. Estaba embarazada, y al hijo que dio a luz allí, un varón, un heredero de la sangre de Augusto, se lo quitaron. Luego Tiberio robó el imperio y se vengó brutalmente. Le quitó a mi madre incluso la pequeña renta asignada por Augusto, le prohibió ver a nadie, salir de aquella miserable casa donde estaba relegada. Su odio no se aplacó hasta que la encontraron muerta en el suelo.
Apretó las manos una contra otra; las retorcía hasta que los nudillos de los dedos se ponían blancos.
– A mi hermana no he vuelto a verla; continúa aislada allí… Y no se puede hacer nada. Tiberio ha transformado esas islas en prisiones inaccesibles. Solo puedes desesperarte, ir allí con el pensamiento todas las mañanas. -Se tragó las lágrimas-. Soportar aquellos días fue difícil. Yo era muy joven, y estaba sola. Pero después de todo eso vino tu padre a salvarme. Y no nos separamos nuera. Solo para Hacer ese viaje a Egipto. Ahora ya sabes por qué me viste llorar aquella noche en el castrum. -Se levantó y se ajustó, estremeciéndose, el manto de lana-. No te servía de nada este dolor antes de tiempo, hijo mío.
Cayo también se puso de pie.
– Te agradezco que me lo hayas contado -contestó. Su madre lo miraba-. ¿Cómo podías pensar que era bueno para mí no saber? -preguntó.
Ella meneó la cabeza.
– Todo esto indica claramente -dijo él- que, después de tantos asesinatos, contra Tiberio y sus cómplices solo quedamos nosotros. Y no nos perdonarán.
Ella no decía nada. El chiquillo le dirigió una larga mirada cuya expresión ella no comprendió.
– No sé hasta qué punto son conscientes mis hermanos de este peligro.
El diario de Druso
En el monte Vaticano, Agripina, en su implacable viudedad sin lágrimas, estaba convirtiéndose, junto con sus tres hijos varones, en un símbolo y un mito. «Tres, como sus hermanos muertos -decía la gente-. La estirpe de Augusto y de Germánico está renaciendo.» Aquellos tres varones parecían, en efecto, una espléndida venganza del Hado. Se parecían tanto entre ellos que el mayor se veía en los pequeños a sí mismo años atrás, y los otros dos veían en él su futuro. «Cuando los hermanos se parecen tanto -decía la vieja nodriza- es que el amor del padre y la madre ha sido siempre cálido y profundo como el primer día.» Nunca una pelea, uno de los enfrentamientos corrientes en la adolescencia. En lugar de eso, el aura de peligroso odio que descendía del Palatino los unía en una comunidad psíquica y mental que se manifestaba mediante gestos y miradas. Tres varones fuertes, guapos, del precioso semen de su padre perdido, del seno generoso de su bellísima madre. «La mujer más guapa de Roma, la más fuerte del imperio», le decían, estrechándola los tres a la vez en un abrazo que los asfixiaba. Sus brazos adquirían fuerza de mes en mes, la estatura de Druso y de Cayo aumentaba. Era un arrebato de orgullo: «Los tres, los futuros amos del mundo que nos han robado». Y ella guardaba silencio en el abrazo, que era -multiplicado, envolvente, calidísimo- el que había perdido de Germánico.
Читать дальше