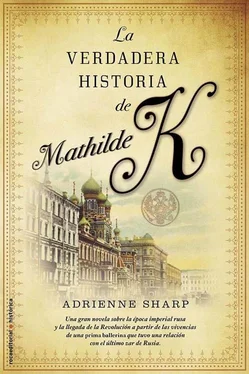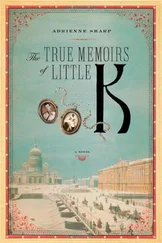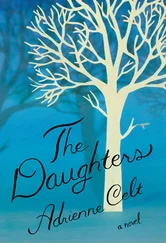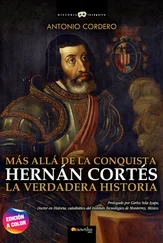Y así, mientras Andrés se quedaba con mi hijo, comiendo galletas, yo fui trabajosamente por el camino enfangado y helado hasta el maltratado vagón de Miechen, subí los escalones y llamé a la puerta. Un miembro de su personal me hizo entrar su salón, cubierto de colgaduras que parecían un poco estropeadas ya, igual que la alfombra, las paredes forradas de seda y la tapicería de las sillas. Qué difícil era mantener las apariencias incluso para Miechen… difícil para ella; imposible para mí. Pero aun así ella seguía teniendo su corte allí, su samovar de latón humeante en medio de la mugre. Estaba sentada en el sillón más grande de la pequeña habitación, con tres perros en su amplio regazo, vestida con un shuba o abrigo de piel negro y pesado y un largo pañuelo gris enrollado varias veces en torno al cuello. Su rostro era como un champiñón pesado e hinchado, su mandíbula tan basta como la de un hombre, la nariz ancha, y colgando de sus orejas, incongruentes, como para recordar cuál fue su sexo original, llevaba un par de pendientes de perlas. No sonrió para saludarme ni tampoco esperaba que lo hiciera. Odiaba a las mujeres de todos sus hijos, y nosotras lo sabíamos; nos llamaba, según me dijo Andrés, «el harén»: yo, la amante de Borís, Zinaida, incluso la mujer de Kyril, Victoria… todas odaliscas. Miechen parpadeó con aquellos ojos de párpados gruesos, como los de un lagarto. No mostró sorpresa alguna ante mi aparición, aunque era la primera vez que estábamos las dos a solas. Quizá sabía que acudiría, sabía que yo no aceptaría mi omisión del manifiesto del Semiramisa sin luchar… ¿cuándo había permitido yo que me tacharan de una lista? Pero su estoicismo me cogió un poco por sorpresa. Ella no daba la menor señal de compasión ni de lamentar que mi hijo y yo nos quedásemos atrás en aquel país que se desmoronaba, condenados a un destino que parecía más siniestro cada día.
Ella habló primero.
– Tengo poco tiempo para visitas. He de hacer el equipaje.
Si Miechen me hubiese hablado con amabilidad o hubiese expresado el más mínimo remordimiento, quizá yo habría perdido los nervios, pero el diminuto atisbo de sonrisa que usó para puntuar su observación acabó de perfilar mi imaginario guión, de modo que empecé a hablar de mi hijo, mi hijo y su origen incierto, una circunstancia repentinamente feliz.
– Su marido siempre fue un buen amigo para mí -dije, y los labios de ella se apretaron, finos como el papel-. Muy buen amigo.
Yo me acerqué un poco más, aprovechando el pequeño escenario que ofrecía aquel vagón.
– Me visitaba a menudo, como ya sabe. Compartíamos comidas, cenas; desayunos incluso. Intercedió muchas veces en mi favor. Incluso consiguió que actuase en la gala de la coronación, a pesar de las protestas de la propia emperatriz viuda. Pero usted ya sabe todo esto, claro está.
El rostro de ella estaba sonrojado, y yo me desplacé para admirar un retrato del gran duque que se encontraba encima de una consola, con su marco. No había necesidad alguna de apresurarse: que el público contuviese el aliento. Enderecé un poco el retrato y dejé que mis dedos pasearan por el marco un momento antes de volverme. Sí, no creo que los ojos de ella me hubiesen abandonado ni por un solo segundo.
Dije:
– Resulta muy difícil para mí… -Pero no lo era; ahora que había empezado, ya no-. Hubo un verano, un verano muy solitario para mí. Y para Vladímir también.
– Por lo que he oído, pasó usted muchos veranos solitarios -dijo ella. Pero su rostro había enrojecido.
Hice una pausa. Quizá tuviera un ataque, en cuyo caso no tendría necesidad alguna de seguir: la desaparición de ella sería la desaparición de todos mis problemas. Pero aunque esperé un momento, ella, desgraciadamente, seguía erguida, esperando, así que me vi obligada a continuar.
– ¿Nunca se ha preguntado por qué mi hijo se llama Vladímir? -Bajé la voz-. Mi hijo lleva una cruz de piedra verde en torno al cuello, con una cadena de platino. ¿No se ha dado cuenta nunca? Fue el regalo de su marido para mi hijo. Lo llevó cuando lo bautizaron.
– Él hacía muchos regalos.
– ¿No ha visto las fotos de mi hijo cuando era un bebé? Es la viva imagen de Vladímir a la misma edad.
– No las he visto.
– El propio Vladímir comentaba a menudo que él y mi hijo tenían la misma forma de la cabeza.
– Está usted diciendo que mi marido fue el padre de su hijo. Él me lo habría dicho.
– No. -Le dediqué la sonrisa de compasión que ella se había negado a darme a mí-. No lo habría hecho. Éramos discretos. Él la amaba a usted, y sabía que la habría apenado profundamente, como ocurrió con sus anteriores infidelidades. -Le regalé aquello, aunque era a mí a quien me dolía hacerlo. Pero después de todo no se trataba de una competición de egos, no me haría ningún bien aplastarla por completo-. El gran duque era el padre de Vova. No le he contado esto a nadie. Y me habría llevado el secreto a la tumba, por él, si no hubiese surgido esta desafortunada situación. -Cogí aliento. El acto final-. Vladímir no habría querido que su hijo quedase atrás. Su sangre corre por las venas de Vova. ¿Qué le dirá el día que se reúna con él en el cielo? ¿Que sabía lo de su último hijo, y sin embargo lo dejó atrás, deliberadamente?
Fuera se oía en la distancia un coro de borrachos. Lloraba un niño. Aquí, el samovar humeaba, pero a mí no me había ofrecido una taza de té. Miechen echó a los perros que tenía en el regazo e ignorando sus protestas, se encaró conmigo.
– Eres una puta -dijo.
Una puta. Me llamó puta. Pero no mentirosa.
¿Estaba orgullosa yo de mi actuación? Cuando el mundo acaba, el orgullo es lo primero que desaparece.
La guardia real cantaba: Dios salve al zar
Levamos anclas el 3 de marzo por la noche, preparados para abrirnos paso por entre las aguas de la bahía, llenas de minas y atestadas con todo tipo de barcos, cegándonos con sus luces descarnadas. Cuando la emperatriz viuda partió de Rusia en el Marlborough oí que un barco ruso pasó junto al suyo en el puerto de Yalta, y que la guardia real que iba en el otro barco, viendo la característica figura negra de su emperatriz, empezó a interpretar con voz retumbante el himno nacional, Dios salve al zar. No hubo semejante serenata para nosotros, aunque, como Minnie, también nos quedamos en cubierta para mirar por última vez la costa rusa. Tres semanas más tarde la guerra civil acabaría, y en aquel mismo puerto, miles de rusos blancos se embutirían en todo artefacto que pudiese flotar. Un escuadrón británico embarcó a varios miles de tropas del Ejército Blanco. Entre los que quedaron atrás, los cosacos mataron a sus caballos a tiros antes de entregárselos a los bolcheviques, y los oficiales del Ejército Blanco se suicidaron pegándose un tiro en la cabeza con sus revólveres militares antes de permitir ese placer a los bolcheviques, y sus hombres arrojaron sus abrigos y se echaron al agua en un intento de nadar hasta Turquía, prefiriendo ahogarse a vivir. Pero aquella noche nosotros solo mirábamos hacia el campamento de los desesperados, todavía no de los histéricos. Andrés permanecía erguido, en posición de firmes, en la barandilla de latón, junto a su madre, vestido con su uniforme de comandante de la Artillería Montada de la Guardia, un uniforme que no volvería a ponerse nunca más hasta que yaciese en su ataúd. Vova y yo permanecíamos de pie a escasa distancia, y Miechen nos dirigía ocasionales vistazos de reojo, analizando a mi hijo. Y luego, a lo largo del muelle, vi a un hombre con sobretodo que corría y corría por el muelle y saltaba al malecón hacia nuestro barco, agitando los brazos y gritando un nombre que la distancia convirtió en un hilillo muy fino, pero me pareció que captaba el final entre dos dedos: una M, y me agarré con fuerza a la barandilla del barco y atisbé entre la oscuridad. Si Andrés de alguna manera había conseguido una lata o dos de cacao o de galletas de la cantina británica para nuestros tes, seguro que Sergio, que era mucho más listo, entre toda aquella agitación sería capaz de encontrar una forma de engañar a sus guardias bolcheviques, robar las ropas de un campesino, saltar a un tren y atravesar la estepa blanca y luego hasta Moscú, hacer todo el camino desde allí en carro y a pie hasta aquel muelle a tiempo de correr por el embarcadero y saltar por encima de la barandilla hasta llegar a nosotros. Y justo cuando abría la boca dispuesta a montar un espectáculo llamándole en voz alta, Vova se inclinó hacia mí y dijo: «No es él».
Читать дальше