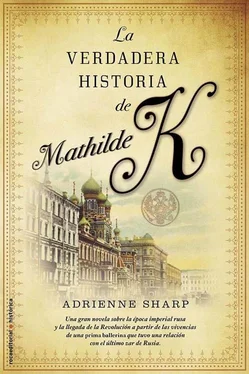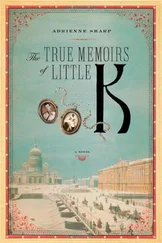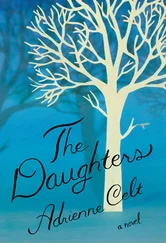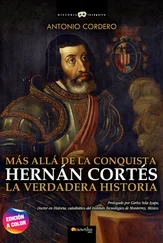Ahora estamos en agosto de 1902.
Estoy sentada en la veranda, con mi diminuto bebé, mi fiel hombrecito, en brazos, y rezo una y otra vez pidiendo una sola cosa: que Alix tenga una hija.
Pero las plegarias raramente se ven respondidas a petición de uno. Porque Alix, desgraciadamente, o afortunadamente, aquel verano no tuvo ningún hijo.
A principios de agosto Alix empezó a sangrar, y aunque sangraba y sangraba, no apareció ningún niño. El doctor dijo que era, sencillamente, su «Mrs. Beasley», como ella la llamaba cada mes, después de nueve meses de lo que ella había pensado que era un embarazo. Cuando se le ensanchó la cintura y se le hincharon los pechos, se negó a que todos aquellos médicos tuviesen acceso a su cuerpo. Solo permitía el acceso a M. Philippe, que le apretó la mano encima del vientre y le dijo: «Está embarazada». Y no quería que los médicos contradijesen aquello, ni impidieran el progreso de aquella fantasía necesaria, esencial, y por tanto, solo la atendió M. Philippe, que había sido declarado aquí en Rusia mediante uno de los ucases de Niki doctor en medicina y nombrado consejero de Estado, aunque ni siquiera un decreto del zar puede convertir en médico a un charlatán, y por tanto ese charlatán fue quien observó el progreso de un embarazo fantasma. Quizás Alix sospechó dónde pasaba Niki aquellas largas tardes de verano mientras ella amamantaba a Anastasia, de modo que se apresuró demasiado para intentar tener otro hijo. Su embarazo había sido anunciado hacía mucho tiempo, y todo el país esperaba el nacimiento del quinto hijo del zar. Cuando se publicó finalmente un boletín el 20 de agosto explicando que el embarazo histérico del año anterior había acabado en aborto, corrieron los rumores más absurdos por la capital: que la emperatriz había dado a luz a un monstruo con cuernos, que había sido otra niña, expulsada del país, o un niño muerto y enterrado en los terrenos de Peterhof al amparo de la noche. Y les pregunto, ¿acaso la verdad de lo que ocurrió es menos fantástica?
No, no enterraron ni desterraron a ningún niño. Ese destino correspondió a monsieur Philippe, con su negro pelo y su negro bigote. Al fin Niki se cansó del znajar. Las últimas palabras que les dijo Philippe fueron: «Otro vendrá que ocupará mi lugar».
Su predicción no era tan absurda como se podía imaginar. El hechicero, el idiota santo, el mujik ido, el campesino a través del cual habla Dios, el loco que en realidad no es un loco sino un clarividente, por todos esos hombres Rusia ha tenido siempre tolerancia. Vestidos con harapos y cadenas vagan de pueblo en pueblo haciendo peregrinajes, alimentados por limosnas, durmiendo al aire libre o junto a un fuego ajeno, mendigando algunos kopeks a un campesino o príncipe a quien esperan comprar un poco de gracia.
De vez en cuando se llevaba a palacio a esos locos y espiritualistas para que rezasen, reprendiesen o curasen. En el Petersburgo de mi época, las dos princesas de Montenegro que se habían casado con primos del zar (eran conocidas como «las Hermanas Negras») se habían traído con ellas a Rusia junto con su dote su interés por lo oculto. Fueron ellas las que llevaron a palacio a Mitka el Loco, a Philippe Vachot, y finalmente a Rasputín. En Montenegro, aseguraban, brujas y hechiceros vivían en los bosques, podían hablar con los muertos y veían el futuro de los vivos. Ellas y sus amigos de la corte celebraban sesiones en habitaciones cerradas o quedaban subyugadas por los desvaríos de los espiritualistas en trance. Alix, la germano-inglesa Alix, consideraba que todo aquello eran tonterías hasta que su desesperación por un heredero alcanzó un nivel bastante alto, y entonces convirtió una pared de su dormitorio en un iconostasio ante el cual rezaba, como si estuviera en la iglesia, para que Dios le diera un hijo, y luego las puertas de Tsarskoye Seló se abrieron de par en par a aquellos campesinos, esos strannikii a los cuales se entregó por completo.
Supongo que se podría decir que M. Philippe había conseguido un milagro… pero para mí. Me senté y escribí una nota a Niki que entregué a mi hermana sin decir una palabra, y que mi hermana entregó a su marido Ali para que a su vez se la entregase al zar. Ali estaba muy unido a Niki. Justo antes de la coronación de este, fue uno de los cinco oficiales de la guardia invitados a unirse al zar en la propiedad de su tío en Ilinskoe. El matrimonio de mi hermana no podía haber funcionado mejor para mí. Necesitaba un nuevo correo ahora que Sergio se había evaporado. Y Ali entregó personalmente al zar mi nota, que decía, sencillamente: «Ven a ver a tu hijo».
Así que cuando los pájaros empezaron su migración anual desde Petersburgo hacia los climas más templados de Crimea, Persia y Turquía -el tiempo, que había sido bastante cálido, de repente se había vuelto frío y habían empezado las lluvias, como ocurre durante semanas y semanas hasta que añoras la nieve, que al menos trae luz a la ciudad y, por algún motivo, no parece tan húmeda-, y cuando Niki volvió de las provincias de Rishkovo y Kursk, donde había recorrido monasterios, hospitales y casas de gobernadores, el jefe de policía me llamó para decirme que Niki iría a Strelna y la policía cerraría aquella tarde la carretera entre Peterhof y mi dacha, para que Niki, antes de irse a casa, pudiera hacerme una última visita oficial, a mí, en mi dacha, donde me había quedado, más tiempo del habitual dada la estación, apartada de la vista.
Yo llevaba esperándole desde el mediodía, sin saber exactamente cuándo llegaría, y cuando finalmente oí el grito de mis mozos de cuadra saludándole y al zar que se iba aproximando lentamente a mi casa desde los establos, abrí la puerta para saludarle… y sentí una gran conmoción al verle: alto, con su papakhii, con el rostro enrojecido por el frío, los ojos de un azul chispeante. Pensé: «¿Alguna vez me abandonará el deseo por este hombre?». Él me besó en ambas mejillas, el aroma de sus aceites de baño todavía presente en su helada piel, presente incluso al final del día, y cuando yo me llevé las manos a las mejillas para protegerme del frío que él había dejado allí, se echó a reír.
– Mi Pequeña K, ¿te he traído el frío?
Y yo quería besar las puntas de sus dedos, pero lo que hice fue coger yo misma su papakhii y su sobretodo, que tendí a mi criado para que los limpiara y cepillara, y allá se fue el hombre, tembloroso por el honor que se le hacía. Niki me miró, esbozando todavía una media sonrisa, y dijo:
– Bueno, Mala, he oído el rumor de que me has dado un hijo.
Yo me eché a reír llena de sorpresa. Nuestro encuentro iba a ser desenfadado, nada parecido al tiempo que hacía, o al tiempo que yo imaginaba en el interior del palacio de Peterhof. Y el zar dijo:
– ¿Se parece a ti o a mí?
Bromeaba un poco, pero yo detecté una tensión bajo aquel tono. Recuerden que yo llevaba toda la vida acechando las notas escondidas debajo de cada melodía. De modo que dije, también bromeando:
– El soberano decidirá por sí mismo.
Y le presenté a mi hijo, de casi tres meses, durmiendo, envuelto en sus mantas, y solo con verle la leche brotó de mis pechos, que estaban vendados con tiras de tela para evitar precisamente aquello. Mi doncella me siguió y trajo la cuna, y cuando ella la puso junto al zar, yo le puse a mi vez a mi hijo en brazos.
Me pareció que a mi alrededor la casa, incluso la tierra, temblaban. Niki inclinó la cabeza hacia nuestro hijo. Mi hijo no parecía un Kschessinski. Estaba hecho de distintas piezas, todas Románov. Tenía las orejas del zar, que se estrechaban hasta acabar casi en punta y se inclinaban hacia fuera por arriba; tenía la misma nariz pequeña y recta del zar, no la nariz chata de las hermanas de Niki, que les había legado su abuela pero no había llegado a mi hijo, ni tampoco la nariz larga de su propia madre. Y a medida que mi hijo creciese se parecería tanto a Niki que la gente diría al pasar junto a él «ese debe de ser hijo del emperador», tan acusado sería el parecido con el soberano. Ahora Niki estaba descubriendo todo eso por sí mismo.
Читать дальше