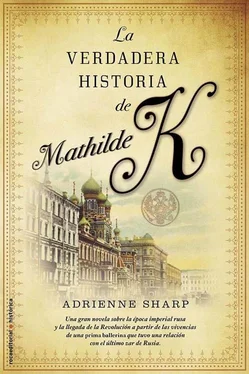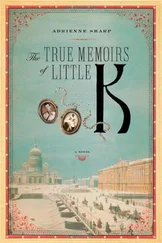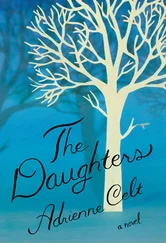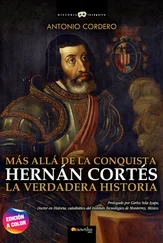Habrán visto que yo no podía dejar que la conciencia sobrepasara a la conveniencia (aunque nunca había sido así), de modo que a la vuelta de Sergio solo le dije que había descansado aquellos días de julio mientras él estaba en Krasnoye Seló haciendo maniobras con las tropas, absorto por aquel mundo de hombres, armas y uniformes al cual se retiraban periódicamente todos los varones Románov. Si Alix no hubiese dado a luz aquel verano, Niki habría estado allí con él, con todos ellos, en lugar de meterse en la cama conmigo, con sus guardaespaldas cosacos jugando a las cartas en mi establo como únicos testigos de lo que se suponía que eran largas cabalgadas del zar por el campo. Sí, yo acogí a Sergio en mi lecho con grandes prisas y con un falso ardor que le hizo sonreír. Sí, yo le chupaba con mi negra lengua, y frotaba mis cenizas, mi polvo de carbón y mis guijarros cubiertos de hollín por todo su cuerpo, y él se limitaba a sonreír y decir «cuánto me has echado de menos, Mala», antes de que mi cuerpo le escupiese hacia un sueño en el que yacía indefenso, terroríficamente inconsciente de mi malignidad.
A finales de octubre mi cuerpo había empezado a cambiar de una forma que solo yo podía notar, pero que pronto notaría Sergio también. La temporada de teatro había empezado también, aunque yo podía ocultar mi embarazo por el momento bajo mi tutú de alta cintura si tenía mucho cuidado con el perfil que presentaba en escena (gracias a Dios, no actuábamos en leotardos como hoy). Al final tendría que retirarme el resto de la temporada con la excusa de alguna enfermedad y de Sergio con algún pretexto más complicado. Elegí una tarde gris, mientras íbamos en su coche por la Perspectiva Nevsky, en el paseo habitual. Al cabo de unos años, a los coches de caballos se les unirían los automóviles, pero por ahora, compartíamos los amplios bulevares solo con bicicletas y drozhkis y taxis de caballos llamados izvozchiki, y también troikas y tranvías eléctricos.
Como todas las mujeres que viajaban en esos vehículos, yo llevaba un velo que me protegía el pelo y la cara del viento y el polvo. Es mejor ir velada cuando una tiene dos caras. Las lluvias de septiembre habían terminado ya; la nieve de noviembre no había llegado aún. No estábamos ni aquí ni allá, un día estupendo para una mentira. Paseando a nuestro alrededor veíamos a los oficiales con sus uniformes de invierno y capas grises, hombres con sobretodo y capas oscuras con escarapelas que indicaban su rango, estudiantes con sus mantos negros, campesinos con túnicas con cinturón y chaquetas de piel de cordero, mujiks con camisas rojas. Mujeres campesinas con pañoletas llevaban a sus niños en brazos, y las institutrices, algunas extranjeras y otras eslavas, llevaban de la mano a sus pupilos o iban en un pequeño desfile, y las que llevaban bebés empujaban unos cochecitos muy historiados. Me toqué el pelo, las muñecas y el hueco entre las clavículas. Cuando abrí la boca, las altas y esbeltas ventanas de la ciudad me miraban desde los edificios de cuatro pisos que se alineaban en las calles.
– Sergio, estoy embarazada de un hijo tuyo -dije, y las palabras calientes casi abrasan la tela de mi velo. Contuve el aliento. ¿Me creería? Se volvió hacia mí, con el barbudo rostro lleno de alegría. Ah, sí. Me creía. Terrible. Tuvimos que correr hacia mi casa en la Perspectiva Nevsky para brindar a la salud del niño, y Sergio vertió el vodka en los vasitos enjoyados que me había regalado Niki como presente por la inauguración de la casa, diez años antes.
Pero no deben compadecer demasiado a Sergio. Podía haberme ofrecido casarse conmigo, pero no lo hizo: un matrimonio morganático conmigo habría puesto en peligro sus ingresos y su título. Pero inscribiría su nombre como padre del niño en el certificado de nacimiento y le daría su apellido, ya que ningún niño ruso puede carecer de él. Era como un documento de identidad, y con el patronímico de Sergéi, o sea Sergéievich, el futuro de mi hijo estaría asegurado.
Desgraciadamente, di a luz unos meses antes de tiempo, en junio, en Strelna, durante las noches blancas, en el calor y la privacidad de mi propia dacha. En un acto de deliberada insolencia, había cubierto las paredes de mi dormitorio con una seda que tenía el mismo estampado floral que Alix había elegido para su habitación de Tsarskoye: unas guirnaldas verdes moteadas con flores rosa, cada una de ellas atada con una cinta rosa, o así me lo había descrito el diseñador de la corona, Roman Meltzer, y las paredes cubiertas de flores y hojas parecían respirar conmigo mientras yo iba andando. Sergio, alarmado por lo que pensaba que era la emergencia de un parto prematuro, llamó al médico privado de su hermano Nicolás (Nicolás, además de homosexual, era un inveterado hipocondríaco), y este me pidió que me echara boca arriba en la cama, una orden que yo inmediatamente desobedecí. No podía obedecerle. Por el contrario, como una campesina, fui andando por la habitación, pasando los dedos por las paredes de seda, con las hojas verdes tan punzantes como si fueran hojas de verdad bajo mis dedos húmedos. El estampado abigarrado de flores y ramilletes se iba oscureciendo y casi parecía sangrar. Ese tipo de dolor era desconocido para mí, ese dolor que se tensaba en mi abdomen, que me apretaba la rabadilla. Las campesinas que daban a luz, había oído decir, se ataban una cuerda debajo de los brazos y se colgaban de las vigas de un granero para que la propia gravedad actuase como comadrona. Comprendí ese impulso. Algunas daban a luz en los campos, apartándose del arado y agachándose. Pero yo en cambio tenía a un doctor que trataba a la familia real y que me rogaba que me tendiese de una manera digna, de espaldas.
Mientras yacía allí echada con la sábana que protegía mi modestia y le impedía la vista a él, periódicamente iba comprobando el progreso del parto con sus manos sin lavar. Yo sufriría de fiebre posparto durante un mes después de recibir sus atenciones, con el cuerpo débil y como de goma y el cerebro nublado. Mi hermana era la única a la que podía soportar en mi húmedo dormitorio, la única de mi familia que no se sentía mortificada por la desgracia de mi confinamiento. Mientras Sergio iba y venía por la veranda, ella me distraía, contándome de memoria los antiguos relatos que me leía cuando era pequeña, cuentos de hadas rusos sobre el Padre Escarcha, cuyo aliento forma delgados carámbanos y hace caer la nieve a la tierra sacudiendo el largo pelo de su barba; y la Doncella de Nieve, que se alza de esa nieve y se funde cada primavera; y de Baba Yaga, la hechicera que vive en una casa construida no sobre piedra, ni sobre tierra, sino sobre patas de pollo, de modo que la casa se puede volver de cara al norte, al sur, al este o al oeste, dependiendo del capricho de Baba Yaga. Pero me volviese hacia donde me volviese, norte, sur, este u oeste, yo solo encontraba dolor.
En algún momento durante aquel largo día los niños jugaban en los jardines de las villas a mi alrededor, y los amantes cogieron pequeños botes verdes y atravesaron los lagos entre las islas, y los barqueros cantaron para que les pagaran, y en una barcaza, una banda con acordeón tocó igual que todas las noches de verano, y en una veranda que yo no veía, un gramófono estaba en funcionamiento, y algunos fragmentos de la música que emitía se convertían en astillas y perforaban el aire. Por la noche no había sol, pero tampoco oscuridad, el cielo estaba veteado de morado, azul y gris perla; el amarillo de las clemátides con sus finos capullos en forma de campana no desaparecía, y los pájaros no se ocultaban. Pero yo sí. En mi habitación, la humedad y el calor salían de mi interior y no había toallas frías que pudieran contenerlos. Aunque en mi alcoba solo estaba Julia, yo veía a otras personas: sombras y siluetas de cuerpos, el parpadeo de un rostro, igual que lo veo a veces ahora, ahora que la muerte está llegando para sentarse conmigo. A primera hora de la noche comprendí que podía morir: mi parto estaba durando demasiado tiempo. Estaba siendo castigada por mi duplicidad, que ahora deseaba confesar, pero mi cuerpo era fuerte. Yo poseía la robusta salud de mi padre, y también disfrutaría de su longevidad, aunque entonces no lo sabía, y al final, entre la una y las dos de la mañana, la tierra se abrió entre mis piernas y nació mi hijo.
Читать дальше