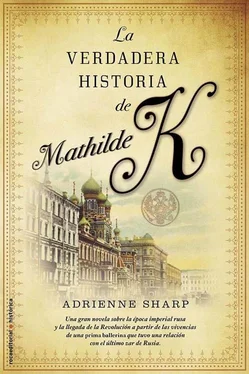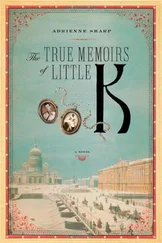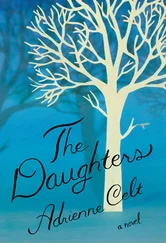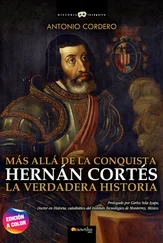El coche del soberano al final apareció por el borde de la colina y su aparición me sorprendió. Había esperado que Nicolás se aproximara a caballo. Y luego lo comprendí: la emperatriz iba en el coche a su lado. ¿Por qué? ¿Pensaba que Niki necesitaba una carabina en su viaje junto a mi dacha? A medida que se iban acercando yo hice una reverencia y ellos inclinaron la cabeza, pero vi que los ojos de ella estaban clavados en él mientras inclinaba la cabeza hacia mí, con una mano levantada para protegerse del sol. Una sonrisa leve, forzada, plana. De ella nada, aparte de la inclinación de cabeza. Pasaron. Y entonces lo comprendí todo. Ella se había puesto furiosa al ver cómo me comía él con los ojos en el Hermitage, se habían peleado, él lo había negado todo, y ella había insistido en acercarse en coche a mi dacha con objeto de observar su cara y ver si sus sospechas eran correctas, si Niki se estaba cansando de ella, de su enfermedad, de su predilección por alumbrar niñas, y sus pensamientos iban volviendo poco a poco hacia mí. Y Sergio… supongo que Sergio sabía todo aquello, y sin embargo me lo había ocultado para poder guardarme a mí para él. Qué egoísta. Yo misma también recé una plegaria egoísta a espaldas del coche de Niki, mientras las ruedas levantaban polvo amarillo mezclado con polen, rezaba para que el único minuto en el que el coche de Niki había pasado junto a mi jardín hubiese bastado para recordarle el color y la textura de mi pelo y el brillo de alabastro de mi piel, que una vez apreté contra su cuerpo moreno, bronceado por nadar desnudo en el mar Negro en verano, y más importante aún, que su rostro revelase sus recuerdos de todo aquello y que fracasara en su prueba, que fracasara lamentablemente.
Estoy segura de que él se proponía venir a verme, pronto, y solo, pero aquella primavera de 1900, mientras nos encontrábamos en Crimea, donde teníamos que haber estado a salvo del cólera y el tifus de Petersburgo, Niki se vio atacado por este último. Niki llamaba a Peter «la ciénaga», y la dejaba cada primavera por la fragancia y las flores de los trópicos de Crimea, las azucenas, las lilas, las violetas, las orquídeas, glicinas, rosas y magnolias, dejando atrás las inundadas calles y jardines y escalinatas de Peter. Porque a finales de primavera, el Neva crecía al fundirse los hielos y el agua inundaba la ciudad. Las ratas nadaban por los ríos que formaban las calles, las largas colas eran como un latigazo en los remolinos, sus madrigueras en los sótanos eran pozos de ahogados. La enfermedad se había convertido en un problema ahora que la ciudad estaba atascada por las fábricas y fábricas repletas de campesinos que abandonaban sus pueblos al final de la cosecha de verano y se iban a buscar trabajo, y acababan quedándose en la ciudad todo el año, encadenados a las nuevas industrias: la metalurgia, las obras de ingeniería, las centrales eléctricas. Se veía a familias enteras, mujeres con sus blusas y chales hechos en casa, hombres con el pelo cortado a lo paje y sucias barbas, y esto era un fenómeno nuevo en Peter -no los propios campesinos, pues siempre los hubo en la ciudad trabajando como chóferes, mozos de cuadra, criadas, ayudantes en los baños, lavanderas y prostitutas-: familias campesinas que trabajaban en las fábricas y que ahora abarrotaban la parte superior de la Perspectiva Inglesa y manchaban el lado de Viborg de la ciudad, llenando de basura el adyacente Pequeño Neva. Los trabajadores dormían todos juntos en albergues para vagabundos, bodegas, escalinatas o apartamentos compartidos, seis en una habitación, o bien en unas camas de tablas en los propios barracones de la fábrica, o en colchones improvisados con sucias ropas apiladas junto a sus máquinas, y llenaban los patios de los edificios de vecinos de excrementos, y por eso teníamos tanto tifus y cólera de repente en nuestra ciudad.
¿Les he dicho que Chaikovski murió de cólera por beber agua? Bueno, hasta la hija del zar, Tatiana, se puso enferma un año por beber agua. Yo tenía que taparme la nariz cuando salía de mi casa, en el número 18, y ya no quería pasear por lo que eran pútridos canales y ríos. Desgraciadamente, a principios de 1900 la enfermedad acechaba por todas partes en la hermosa Peter, y sorprendió incluso al zar mientras sus ministros se negaban a construir las viviendas en el extrarradio que aliviarían el amontonamiento y la enfermedad, alegando que «nosotros somos una sociedad agraria» cuando estaba claro que éramos otra cosa totalmente distinta. La tierra rusa, que en su mayor parte no es fértil, estaba tan sobreexplotada que los campesinos ya no sacaban nada de ella. En 1892, los labriegos de Simbirsk sufrieron una hambruna tan terrible que cuando la caridad envió ropa de niños a la provincia se la devolvieron: ya no había niños que pudieran llevarla. Ahora entenderán por qué a lo largo de la década siguiente los campesinos inundaron las ciudades.
Y a partir de esa hambruna devastadora, los sentimientos de los decembristas de 1825, sofocados durante largo tiempo, se reavivaron. Aquellos nobles oficiales que habían luchado con Napoleón junto a la infantería campesina vieron que los soldados de a pie que ellos comandaban eran hombres, que merecían ser tratados por el régimen como hombres, y no como bestias esclavas. Y esa nueva generación de principios de siglo, una generación de intelectuales, estudiantes y revolucionarios, vio lo mismo y lo dijo. Y se manifestaron en contra del régimen y se unieron al Sindicato de Liberación, a los socialdemócratas marxistas, a los revolucionarios socialistas, y al igual que había hecho su padre, Niki se vio obligado a reprimir aquello que amenazaba a la corona. Persiguió, declaró fuera de la ley, exilió o encarceló a los líderes de los grupos. ¿Pensaba yo en todas aquellas cosas por entonces? ¿Reflexionaba sobre el trato injusto a los campesinos, o la necesidad de una constitución? Ojalá pudiera decir que sí, pero tenía preocupaciones más acuciantes. Porque oí decir que mientras estaba en Crimea cuidando a Niki, Alix descubrió que estaba embarazada otra vez, y le dijo a la familia que estaba segura de que aquella vez era un niño. Esas noticias por parte de Sergio -que Niki se hallaba gravemente enfermo y que Alix estaba encinta de un hijo y heredero- me sumieron en un estado a medio camino entre la frustración y la desesperación. Su embarazo y la enfermedad de él eran victorias de ella, eran su oportunidad de revivir el desfalleciente afecto que él sentía por ella mediante la gratitud. ¡Qué maravillosa oportunidad! Ella no podía haberlo tramado mejor, y supongo que lo sabía mientras velaba a Niki sin desfallecer en la habitación oscura. Si el zar se hubiese puesto enfermo conmigo… Yo le habría cuidado tan bien que seguro que me lo hubiese ganado por completo. Sergio me dijo que, según Alix, Niki estaba tan débil que ni siquiera podía levantarse de la cama para ir al tocador. La luz hería los ojos febriles del zar, y cualquier pequeño rayo provocaba un dolor espasmódico en su cuello, espalda y piernas. Estaba tan débil que ni siquiera podía sujetar una cuchara ni un lápiz ni garabatear las pocas palabras necesarias para un ucase. Si al abrir sus doloridos ojos me hubiese visto a mí ante él, con una cucharada de caldo y un paño frío para su frente… Pero veía a Alix. El antiguo palacio de Livadia, siempre húmedo y mohoso, parecía descomponerse a su alrededor. Todo el Gran Palacio estaba sumido en la oscuridad, hipado por arbustos, arcadas y logias cubiertas de madreselva, rosas silvestres y hiedra, que no dejaban pasar la luz del sol… y los paneles de caoba del interior absorbían toda la luz que pudiese penetrar a través de aquella fortaleza. Para evitar incluso esto último, Alix tenía cerradas las cortinas y así se aislaba del mundo exterior. El pánico de Alix le había arrebatado el dolor de su corazón débil y su ciática, el dolor que normalmente la mantenía postrada en el lecho o confinada a una silla de ruedas de mimbre, y ahora tenía energía, la frenética energía que proporciona el terror. Mientras sus hijas y los hijos de Xenia corrían subiendo y bajando el «sendero imperial» -el camino lleno de zarzas entre Livadia y el palacio de Xenia de Ai Todor, un progreso que normalmente supervisaba por completo- Alix se sentaba con su traje de muselina empapado de sudor alimentando al zar con cucharadas de sopa, y la única persona que la ayudaba era la señorita Orchard, la única criada en la que confiaba plenamente, su propia niñera, traída de Inglaterra cuando nació Olga para ayudarla a poner orden en el esplendor libre y fluido de nuestros largos días veraniegos de la Rusia asiática y la larga oscuridad de los invernales. La señora Orchard estuvo ahí cuando el ciclón negro de la difteria absorbió a la madre de Alix y a su hermana y luego las soltó, ya sin vida, y desde luego con la señora Orchard a su lado, Dios no se atrevería a llevarse a su marido también. Sin él, el mundo de ella se quedaría sin centro, solo con esas niñas, esas «chiquitinas», esas hojitas verdes, la mayor de cinco años, y el niño que llevaba en su interior, una vida con tan pocas semanas que todavía no tenía forma discernible, y que sin Niki tampoco tendría futuro discernible. Ella sabía lo que ocurriría: si Niki moría, a ella la confinarían en alguno de los palacios para que educase discretamente a los hijos del antiguo zar, mientras alguna otra persona se trasladaría a Tsarskoye Seló, Peterhof, Livadia, el Gran Palacio del Kremlin, y su appanage y el de sus hijos quedaría reducido, y sus lugares en la corte muy retrasados, casi tocando el agua. En lugar de ser grandes duquesas, sus hijas serían simples princesas, y su hijo, en lugar de zar, un príncipe. Allí en Petersburgo, me dijo Sergio, el conde Witte, el barón Freedericks y los tíos y tíos abuelos grandes duques ya estaban discutiendo a ver cuál sería la línea de sucesión, y la emperatriz viuda maniobraba para conseguir que Miguel, el hermano de Niki, fuera el heredero para evitar que Vladímir o Nikolasha se aposentaran en el trono. El otro hermano de Niki, Georgi, que habría sido el posible heredero, había muerto el año anterior en el Cáucaso, en Abas Turnan, donde había vivido discretamente, aislado de la familia, esperando que el clima le curase su tuberculosis. Pero no hubo suerte. Tuvo una hemorragia mientras iba montando en bicicleta y los asistentes que le tenían a su cargo le encontraron en la cuneta de una carretera, muerto a la sombra de la gran montaña de Kazbek. Y ahora el guapo pero atolondrado hermano menor Miguel debía ser declarado heredero a toda prisa, porque, ¿era probable que Alix tuviera un niño? No, no lo era. No, Miguel era el heredero, y seguiría siéndolo hasta que Alix tuviera un hijo varón. Así, la familia se levantó contra ella en un ensayo general del completo rechazo que tendría lugar al cabo de una década y media, cuando conspiraron para forzar la abdicación de Niki y la reclusión de su esposa en un convento. Esta vez la familia se limitó a removerse, agitarse y pavonearse, pero aparte de eso, Alix comprendió que los familiares de Niki eran sus enemigos. Pero si el zar se recuperaba y ella conseguía tener un hijo, tendrían que arrodillarse ante ella.
Читать дальше