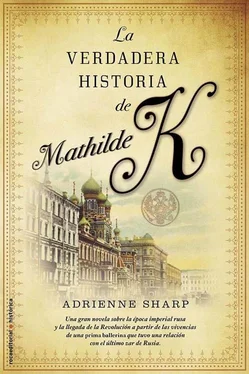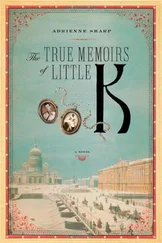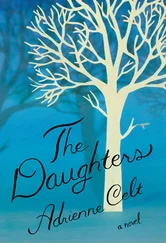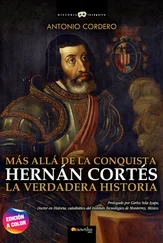Pero los augurios no decían que Niki no fuera a volver conmigo, solo que no sabían exactamente cuándo. La única forma que tenía yo de hacer que pensara en mí era creando una conmoción en el teatro. Así que creé una conmoción. Muchas.
Tuve la ocasión cuando el príncipe Volkonski fue nombrado nuevo director de los Teatros Imperiales. M. Vzevolozhski había dejado el puesto para convertirse en director del museo del Hermitage, instalándose allí en una oficina atestada, con vistas al Neva a través de sus pequeñas ventanas, encargado de las estatuas, objets, cuadros creados por los grandes maestros europeos y coleccionados a lo largo de los siglos por los Románov. Esto nos dejó en el Mariinski al abrasivo Volkonski, que inmediatamente sugirió que yo compartiese mi papel en La Filie mal gard é e con una de aquellas italianas importadas. Yo me negué. El papel era mío y una bailarina del Mariinski no compartía sus papeles con nadie. Cuando Volkonski insistió en que Henrietta Grimaldi bailase ese papel, me quejé a Sergio, que primero habló con Volkonski y luego, como no obtuvo satisfacción, le envió una carta virulenta en la que dijo: «¡Si comete una injusticia con Mathilda Félixnova, me insulta a mí!», e inmediatamente llamó al zar, que estaba visitando a la familia de su madre en Dinamarca. Niki hizo que el ministro de la corte, el todopoderoso barón Freedericks, enviase un telegrama cifrado a Volkonski con la orden de no dar mi papel a la Grimaldi. ¿Qué otra bailarina que no fuera yo podía quejarse de su trato al zar? Porque como recordarán, el zar está muy arriba…
Ninguna bailarina más que yo, esa es la verdad.
Volkonski era de una antigua familia rusa, nieto del decembrista, el príncipe Sergéi Volkonski, uno de los guardias que se enfrentaron al Zar de Hierro, Nicolás I, en la plaza del Senado en 1825, en un intento de destronarle, y fue enviado a Siberia durante treinta años por los problemas que causó. Los Volkonski llevaban generaciones al servicio del trono, y sin embargo el zar se puso de mi parte, no de la suya. Lo lógico era que Volkonski aprendiese la lección y comprendiese quién era el más importante, pero era nuevo en el teatro, y había aceptado aquel cargo solo para complacer a su padre, de modo que pronto estuvimos otra vez enzarzados. Yo me negué a vestir unas enaguas con aros debajo de la falda para La Camargo, explicando que unas enaguas tan abultadas bajo el traje estilo Luis XV me harían parecer enana, al ser tan menuda, y Volkonski insistió en que las llevase. ¡Pues no lo hice! El incluso envió al director del teatro a mi camerino antes de la actuación para pedirme una vez más que llevase las enaguas con aros. ¡Me negué! Por entonces, todos los bailarines de la compañía y la mitad del público que estaba en la sala había oído nuestra trifulca, «el asunto de los aros». Aparecí en escena con el vestido requerido pero sin los aros. ¿Quién se habría enterado de que no llevaba las enaguas, de no haber organizado tanto escándalo? Cuando Volkonski me puso como multa una insignificante cantidad de rublos por cambiar de vestuario sin autorización, una provocación deliberada, colocando la noticia en el tablón de anuncios, como si yo fuera una de las chicas «al lado del agua», le escribí al zar en persona, y no en francés en esta ocasión, y el zar canceló la multa, ordenando al director que colocara esa noticia también en el tablón. En ese momento el príncipe Volkonski dimitió de su cargo, y a mí se me empezó a conocer entonces como la «Magnífica Mathilde».
Sí, yo era magnífica… tan poderosamente conectada como llena de talento. A los veintisiete años dominaba todas las especialidades de las bailarinas italianas que habían actuado en Peter durante los últimos cien años, incluso la asombrosa serie de veintidós fouett é s de la Legnani, haciendo girar el cuerpo sobre una pierna como una peonza una y otra vez. Por tanto, pedí al zar que eliminase del teatro a las Zambelli, Legnani, Grimaldi y demás. Ya no las necesitábamos.
El teatro ya me tenía a mí. Y yo quería ser la única en escena cuando el zar llegase al Mariinski los domingos por la noche.
Sí, la verdad es que tuve muy ocupado al zar con los temas del ballet.
Y él también estaba muy ocupado con los asuntos del dormitorio, al parecer, porque en 1899 tuvo otra hija, la tercera, Marie. Tant pis. Peor para él. Peor para Alix.
En 1900 me pidieron que bailase en el teatro privado del zar, el teatro Hermitage, en el museo unido al Palacio de Invierno, por primera vez. ¿Era la yuxtaposición del nacimiento de Marie y mi invitación al Hermitage una coincidencia? No lo creí así. ¿Cuántas hijas más podría soportar el zar? Aquel teatro tan íntimo había sido construido por Catalina la Grande, que hacía que arrastraran su butaca dorada y tapizada justo hasta el borde del foso de la orquesta para disfrutar mejor de los espectáculos que sus artistas habían imaginado solo para ella. Ahora, el zar Nicolás II y su familia se sentaban ante el escenario en sus butacas doradas, y la corte de 1900 se sentaba tras ellos en los amplios bancos semicirculares para contemplar los entretenimientos privados creados solo para su placer. Los ballets representados allí eran siempre nimiedades pensadas para la ocasión e interpretadas solo por los mejores artistas de la compañía, solistas y bal í erinas, nunca por el corps de ballet. Sin embargo, a mí nunca me habían invitado al Hermitage. Pero ahora que habían enviado a casa a todas aquellas italianas, mi nombre quedaba en el primer lugar de la lista, y Alix no podía tacharlo sin parecer mezquina. O quizá Niki expresamente solicitara mi presencia, en cuyo caso ella no habría podido decir que no.
El escenario del teatro Hermitage era pequeño, con los bastidores atestados de ruedas de madera para levantar el escenario y con fuelles para que soplaran creando viento o humo, pero desde allí yo sabía que podría ver a la familia real de cerca. Y luego, después de la representación, a los artistas se nos invitaría a cenar algo con la familia imperial y sus invitados en una de las galerías de cuadros del Hermitage. Sentía como si me apuñalaran con un cuchillo para Hinchar cuando oía describir todas aquellas cenas por parte de los bailarines tan afortunados que habían sido invitados allí antes. La infinita cantidad de platos: el caviar encima del hielo picado, los champiñones rellenos, el salmón y esturión ahumados, los pepinillos salteados, salchichas, blinis, bisque de langosta, borscht humeante, paté de hígado de pez lota, filet mignon, cochinillo, perdiz asada y codorniz con croutons, cordero con salsa de crema, venado y ternera, las pirámides de piñas, sandías, uvas, fresas y cerezas, el pastel de frutas italiano perfumado con violetas, cuencos de helado y sorbete de chocolate, vainilla y sabores de frutas, pastelillos y tortas, decantadores de whisky, coñac, jerez, champán y licor de casis, jarras de plata con limonada, leche con sabor a almendras y vodka aromatizado con piel de limón o arándanos. Al final de la comida el zar entregaba un pequeño regalo, una medallita de oro con el águila imperial grabada en la parte trasera, a cada uno de los artistas.
Sí, los que estaban muy cerca del zar y tendían las manos se las encontraban llenas de oro, y había sido así desde hacía cuatrocientos años, aunque a final de año todos los gastos de su corte consumieran el Tesoro y el zar se encontrase en bancarrota. Pero Niki adoraba esas costumbres de la antigua Rusia en las cuales el zar era absoluto y todas las riquezas fluían a través de él. Le encantaba la historia de Catalina la Grande, que ordenó que colocasen un centinela perpetuamente en un puesto en la pradera. Le encantaba que por derecho él pudiese elegir las mejores pieles, vodka, maderas y metales que procedían de las minas de Siberia. Aunque ya estábamos en 1900, quiso cambiar el traje de corte por los largos caftanes del siglo XIV, y cambiar la pronunciación de las palabras por la de la antigua Moscovia. Quería retroceder en el tiempo, mientras el mundo corría hacia delante. En la Rusia medieval, la costumbre mantenía antaño al zar y a su emperatriz protegidos del pueblo, incluso de sus propios boyardos. Observaban las ceremonias de la corte desde su terem, a través de ventanas secretas, como misteriosa e invisible fuente del poder, y como Niki no quería que le mirasen, y a Alix no le gustaba aparecer en la corte, quizás un terem les hubiese convenido a los dos. Pero acudían al pequeño teatro del Hermitage y dejaban que todos los viésemos.
Читать дальше