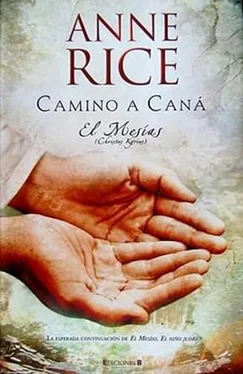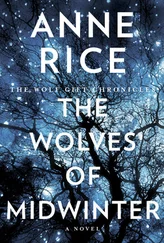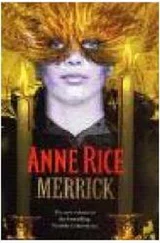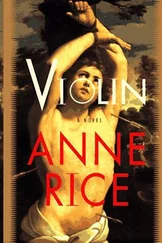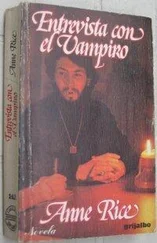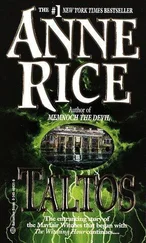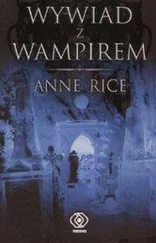Anne Rice - Camino A Caná
Здесь есть возможность читать онлайн «Anne Rice - Camino A Caná» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Camino A Caná
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Camino A Caná: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Camino A Caná»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Camino A Caná — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Camino A Caná», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
A veces, antes del amanecer, comprendía alguna cosa: que podía sin esfuerzo retener cualquiera de aquellos momentos y todos ellos a la vez en mi mente, que aquellas pequeñas e incontables agonías coexistían.
Cuando llegaba la mañana y el viento furioso moría con la luz, empezaba a caminar y dejaba que vinieran a mí aquellos momentos incontables, dejaba mi mente moverse entre ellos con mis propios ojos y mi propio corazón, como la arena que me quemaba los ojos y los labios. Y seguía recordando.
Por la noche me despertaba. ¿Era mi voz la que recitaba lo que está escrito?: «Y todos los secretos serán conocidos, y a todos los lugares oscuros llegará la luz.»
«Dios querido, no, no dejes que sepan esto, no dejes que conozcan la gran acumulación de todas estas cosas, la agonía y el gozo, la miseria, el solaz, la consecución, el dolor de la amputación, el…»
Pero lo sabrán, todos y cada uno de ellos lo sabrán. Lo sabrán porque lo que recuerdas es lo que les ha ocurrido a todos y cada uno de ellos. ¿Creías que esto era más o menos cosa tuya? ¿Creías…?
Y cuando sean llamados a rendir cuentas, cuando se presenten desnudos delante de Dios y cada incidente y cada palabra sean pesados en la balanza del juicio… tú, ¡tú lo sabrás todo de todos y cada uno de ellos!
Me arrodillé en la arena. ¿Es posible, Señor, estar con cada uno cuando a él o a ella le llegue el conocimiento? ¿Estar allí en cada grito de angustia? ¿En el recuerdo corroído por la culpa de cada placer incompleto?
Oh, Dios, ¿qué es el juicio y cómo puede llevarse a cabo, si no puedo soportar estar al lado de todos ellos en cada palabra insultante, en cada grito bronco y desesperado, en cada gesto escrutado, en cada acto explorado hasta sus raíces más recónditas? Y he visto actos, los actos de mi propia vida, los casos más mínimos, más triviales, los he visto primero germinar como semillas diminutas, y luego brotar y extender sus ramas; los he visto crecer, enredarse con otros actos, y todos juntos formar un matorral y luego un bosque y finalmente una gran jungla salvaje que reduce el mundo a la escala de un mapa, el mundo como lo concebimos en nuestra mente. Dios querido, al lado de eso, de ese interminable brotar de actos que provienen de otros actos y de palabras que derivan de otras palabras y pensamientos de otros pensamientos, el mundo no es nada. ¡Cada alma particular es un mundo!
Empecé a llorar. Pero no quise apartar de mí aquella visión; no, dejadme ver, ver a todos los que lanzaron las piedras, y a mí todas las veces que cometí errores, y la cara de Santiago cuando le dije «Estoy cansado de ti, hermano», y a partir de ese instante brotan un millón de ecos de esas mismas palabras en todos los presentes que las escuchan o piensan que las han escuchado, y que las recordarán, repetirán, criticarán, defenderán… y así sucesivamente para el levantamiento de un dedo, la botadura de un barco, la derrota de un ejército en un bosque del norte, el incendio voraz de una ciudad en llamas. Dios querido, yo no puedo… pero lo haré, lo haré.
Sollocé en voz alta. Oh Padre que estás en los cielos, te estoy tocando con mis manos de carne y sangre. ¡Ansío Tu perfección, con este corazón que es imperfecto! Y llego a tocarte con lo que se está corrompiendo delante de mis propios ojos, y contemplo tus astros desde el interior de la prisión de este cuerpo, que no es mi prisión sino mi voluntad. Hágase tu Voluntad.
Me derrumbé, sacudido por los sollozos.
Y descenderé, acompañaré a cada uno de ellos hasta las profundidades del Sheol, a las tinieblas privadas de cada persona, a la angustia expuesta ante los ojos de todos o sólo ante los tuyos, al interior del miedo, al interior del fuego atizado por el calor de todos los pensamientos. Estaré al lado de todos ellos, junto a cada solitario situado en medio de ellos. ¡Soy uno de ellos! ¡Y soy tu Hijo! ¡Soy tu Hijo unigénito! Y conducido a este lugar por tu Espíritu, lloro porque no puedo hacer otra cosa que aceptarlo, que aceptar lo que no puedo comprender con esta mente de carne y sangre; y porque Tú me has abandonado aquí, lloro.
Lloré. Lloré y lloré. Señor, déjame este corto rato para poder llorar, porque he oído que las lágrimas consiguen muchas cosas… ¿Solo? ¿Decías que deseabas estar solo? ¿Querías esto, estar solo? ¿Querías el silencio? Querías estar solo y en silencio. ¿No comprendes ahora la tentación que representa estar solo? Estás solo. ¡Y bien, estás absolutamente solo porque tú eres el único que puede hacer una cosa así! ¿Qué juicio puede haber para un hombre, una mujer o un niño, si no estoy yo allí en cada latido de su corazón y en lo más profundo de su tormento?
Llegó el alba.
Y el alba volvió otra vez, y otra.
Yo permanecía acurrucado en el suelo, y el viento proyectaba la arena contra mi rostro.
Y la voz del Señor no estaba en el viento, y no estaba en la arena, y no estaba en el sol, y no estaba en las estrellas.
Estaba dentro de mí.
Siempre he sabido quién era yo en realidad. Yo era Dios. Y elegí no saberlo.
Pues bien, entonces supe qué significaba exactamente ser el hombre que sabía que era Dios.
22
Cuarenta días y cuarenta noches. Es el tiempo que permaneció Moisés en la cumbre del Sinaí.
Es el tiempo que esperó Elías hasta que el Señor habló con él.
– Señor, lo he hecho -murmuré-. Sé también lo que esperan ellos de mí.
Lo sé muy bien.
Mis sandalias se caían a pedazos. Hice más nudos en las correas de los que podía contar. La vista de mis manos quemadas por el sol me incomodaba, pero en mi interior reía. Volvía a casa.
Montaña abajo, hacia el desierto reverberante que se extendía entre mí y el río que aún no podía ver.
– Solo, solo, solo -cantaba.
Nunca había sentido tanta hambre. Nunca había sentido tanta sed.
Despertaron como en respuesta a una decisión mía.
– Oh sí, cuántas veces lo deseé fervientemente -canté para mí mismo-.
Estar solo.
Y ahora estaba solo, sin pan, sin agua, sin un lugar donde reposar mi cabeza. -¿Solo?
Era una voz. Una voz familiar, la voz de un hombre familiar por su timbre y su tono.
Me di la vuelta.
El sol estaba a mi espalda, de modo que la luz no me hirió los ojos y lo iluminó con toda claridad.
Era más o menos de mi estatura e iba vestido con elegancia, con prendas más hermosas y ricas incluso que las de Rubén de Caná o Jasón… más parecidas al atuendo del rey. Llevaba una túnica de lino con una orla bordada de hojas verdes y flores rojas, y cada capullo relucía recamado en hilo de oro.
La orla de su manto blanco era de un brocado todavía más ancho y más rico, hilado como los mantos de los sacerdotes, con flecos de los que colgaban pequeños cascabeles de oro. Las sandalias llevaban hebillas metálicas relucientes. Y ceñía su cintura con un grueso cinturón de cuero tachonado con clavos de bronce, como el de un soldado. Y también colgaba a su costado una espada en su vaina adornada con incrustaciones de joyas.
El cabello era largo y lustroso, de un bello tono castaño oscuro. Y del mismo color eran sus ojos risueños.
– Mi pequeña broma no te ha divertido -dijo cortés, con una graciosa reverencia. -¿Tu broma?
– Nunca te miras en un espejo. ¿No reconoces tu propia imagen?
La alarma sacudió mi rostro y luego toda mi piel. Era mi duplicado, excepto por el hecho de que yo nunca me había vestido de esa manera.
Dio un pequeño giro sobre sí mismo en la arena, de modo que yo pudiera percibir mejor su atuendo. Me fascinó la expresión -o la falta de expresión- de sus grandes ojos entornados. -¿No crees -me empezó a decir- que tengo cierta obligación de recordarte lo que eres? Ya ves, me he enterado de tu manía particular. Tú no te consideras a ti mismo un simple profeta o un santón como tu primo Juan. Tú crees ser el Señor en persona.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Camino A Caná»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Camino A Caná» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Camino A Caná» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.