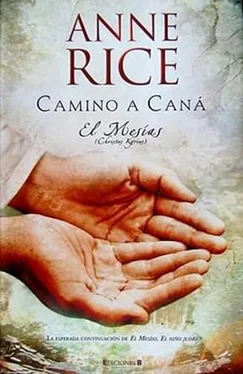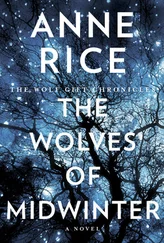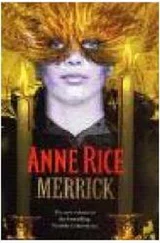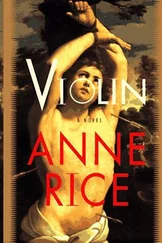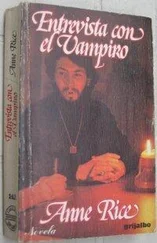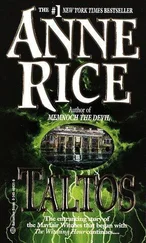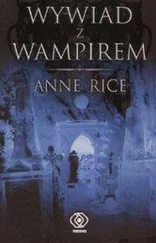No había expresión en sus ojos, como inevitable defensa contra una multitud de rostros, una multitud de miradas, una multitud de expectativas.
Pero mientras nos mirábamos -él, ligeramente más alto que yo-, sus ojos se suavizaron. Perdieron su rigidez y distanciamiento. Le oí respirar más aprisa.
Hubo un ruido como de batir de alas, suave pero prolongado, como palomas asustadas en el palomar, forcejeando todas para levantar el vuelo.
Él miró hacia arriba, a izquierda y derecha, y luego volvió a mirarme.
No había descubierto el origen de aquel ruido.
Me dirigí a él en hebreo:
– Johanan bar Zechariah -dije.
Abrió unos ojos como platos.
– Yeshua bar Yosef -dijo.
El recaudador de impuestos se acercó a mirar y escuchar. Podía ver vagamente las siluetas cercanas de mi madre y José. Noté que otras personas se volvían y se acercaban despacio a nosotros. -¡Eres tú! -susurró Juan-. ¡Tú… has de bautizarme!
Me tendió la concha, aún chorreando agua.
Los discípulos situados a su derecha e izquierda se detuvieron de pronto.
Quienes salían en ese momento del agua se quedaron quietos, atentos. Algo había cambiado en el hombre santo. ¿Qué era?
Sentí la multitud entera como un gran organismo vivo que respiraba con nosotros.
Levanté las manos.
– Estamos hechos a Su imagen, tú y yo -dije-. Esto es carne, ¿no? ¿No soy un hombre, acaso? Bautízame como has hecho con los demás; hazlo, en nombre de la rectitud.
Me sumergí en el agua. Sentí su mano en mi hombro izquierdo, sus dedos junto a mi cuello. No vi, ni sentí ni oí nada más, salvo la corriente de agua fría, y luego muy despacio emergí y permanecí de pie, deslumbrado por el resplandor solar.
Las nubes se habían apartado. Mis oídos captaron un ruidoso batir de alas.
Miré al frente y vi en el rostro de Juan la sombra de una paloma que ascendía, y entonces vi al pájaro subir hacia una gran abertura de cielo azul, y junto a mis oídos escuché un murmullo que apagó el ruido de alas, como si unos labios hubieran rozado mis dos oídos al mismo tiempo, y por débil que fuera, por suave y secreto que fuera aquel murmullo, pareció despertar un eco inmenso.
«Éste es mi Hijo, mi muy amado.»
Las riberas del río quedaron en silencio.
Luego, el ruido. El viejo ruido familiar. Gritos, lloros, exclamaciones, los sonidos tan asociados en mi mente y mi alma a la lapidación de Yitra y al tumulto en torno a Abigail -el ruido de hombres jóvenes exultantes, el inacabable lamento quebrado de los peregrinos-, todo lo oía a mi alrededor, los gritos excitados y los llantos de voces que se mezclaban, que crecían y crecían en volumen a medida que se confundían entre ellas.
Alcé la vista al amplio e interminable espacio azul y vi la paloma volar arriba y más arriba. Se convirtió en un punto diminuto, apenas una mota bañada en el resplandor solar.
Me tambaleé y estuve a punto de perder el equilibrio. Miré a José. Vi sus ojos grises fijos en mí, vi su ligera sonrisa, y en el mismo instante vi el rostro de mi madre, inexpresivo y sin embargo un poco triste, al lado de su esposo. -¡Eres tú! -dijo de nuevo Juan hijo de Zacarías.
No contesté.
El murmullo de la multitud creció.
Me volví y subí a la orilla más lejana, cruzando entre los juncos, más y más deprisa. Me detuve una vez a mirar atrás. Vi otra vez a José, sostenido con cariño por el recaudador de impuestos, que me miraba atónito. El rostro de José parecía despierto y apenado, y me hacía gestos de adiós desde la distancia que nos separaba. Vi a mis hermanos, vi allí a todos mis parientes, a Shemayah, a Abigail, e incluso la pequeña figura de Ana la Muda.
Los vi a todos de una forma especial: la limpia inocencia de los más viejos, con ojos brillantes bajo los pesados pliegues de la piel; el súbito sobresalto de los adultos, dubitativos aún entre la condena y el asombro; la excitación de los niños, que pedían a sus padres que les explicaran qué había ocurrido… Y mezclados con todos ellos, los atareados, los aludidos, los aburridos, los confusos, todos y cada uno hablando entre ellos.
Nunca los había visto a todos juntos de esa manera, cada cual con sus propios problemas pero unido al de su izquierda y al de su derecha, y todos sujetos a un movimiento común, como si en vez de pisar la arena estuvieran en alta mar, mecidos por las olas.
Me volví a mirar a Juan, que a su vez se volvió a mirarme a mí. Abrió la boca para hablar, pero no dijo nada.
Me alejé de él. Durante un segundo, el sol que se filtraba entre las ramas de un árbol inclinado me sobrecogió. Si los árboles y las hojas de hierba pudieran hablar, me habrían hablado en ese momento.
Y me estaban hablando del silencio.
Seguí caminando, con la mente ocupada sólo en el sonido de mis pies al avanzar entre los juncos y el barro, y luego sobre el suelo seco y pedregoso, siempre adelante, hollando con mis sandalias el camino, y cuando ya no hubo camino, la tierra desnuda.
Ahora tenía que estar solo, ir adonde nadie pudiera encontrarme ni hacerme preguntas. Necesitaba buscar la soledad que toda mi vida me había sido negada.
Tenía que buscar, más allá de las aldeas, las ciudades o los campamentos.
Tenía que buscar donde no había nada sino arena ardiente, y vientos huracanados, y los riscos más altos de la tierra. Tenía que averiguar si existía la nada y si la nada no contenía nada… si era ella la que me tenía sujeto en la palma de su mano.
Voces que no paran.
Había pasado días atrás el último lugar habitado. Allí bebí mis últimos tragos de agua.
No sabía dónde estaba ahora, sólo que hacía frío y el único sonido real era el aullido del viento que barría el uadi. Me aferré al risco y empecé a trepar. La luz diurna se extinguía muy deprisa. Por eso el frío era tan intenso.
Y las voces no paraban; todas las discusiones, todos los cálculos, todas las predicaciones, todas las ponderaciones, y así sucesivamente.
Cuanto más cansado me sentía, con más fuerza las oía.
Me tendí en una pequeña cueva, al resguardo de la mordedura del viento, y me envolví en el manto. La sed había desaparecido y el hambre se había evaporado. Eso quería decir que habían pasado muchos días, porque son cosas que torturan durante varios días hasta que cesan de hacerlo. Con la cabeza ligera, vacío, ansiaba todas las cosas y ninguna. Tenía los labios agrietados y la piel quebradiza. Mis manos estaban en carne viva; los ojos me dolían, tanto abiertos como cerrados.
Pero las voces no paraban, y poco a poco, arrastrándome y rodando sobre mi espalda, me acerqué a la entrada de la cueva y miré más allá, hacia las estrellas. Tal como había hecho siempre, admiré su nítida claridad dispersa sobre la extensión arenosa, esa cualidad que llamamos magnificencia.
Y entonces acudieron los recuerdos y expulsaron el runrún de las voces de censura; los recuerdos de cada cosa que había hecho alguna vez en ésta mi existencia terrena.
No era una secuencia. No seguía el orden de las palabras escritas en un pergamino de un lado de la columna al otro, y luego otra vez, y otra. Era como algo que se despliega.
Y en la densidad de aquellos recuerdos destacaban los momentos de dolor: la pérdida, el miedo, el arrepentimiento, la queja, la incomodidad, el inesperado tormento.
El dolor, como las propias estrellas, tiene en cada momento su propia forma infinitesimal y su magnitud. Todos aquellos recuerdos se alzaban a mi alrededor como si compusieran una gran guirnalda que era mi vida, una guirnalda que iba envolviéndome en sus giros una y otra vez, por encima y por debajo de mí, hasta ajustarse como una segunda piel, sin resquicios.
Читать дальше