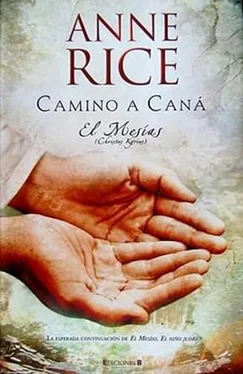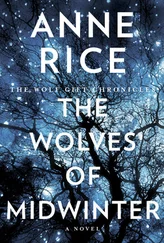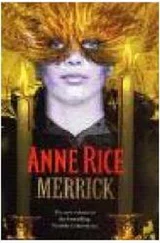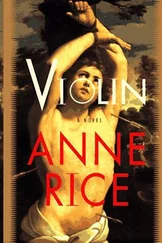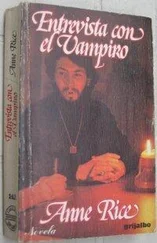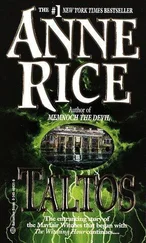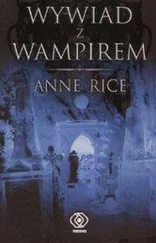Todo se disolvió. Volví a ver la habitación.
Miré al anciano. Parecía hecho de piel y huesos. No había sustancia en él.
Parecía frágil como un lirio arrimado al brasero, marchito, agostado.
Percibí de forma penetrante su desamparo, sus años de soledad doliente por lo que había perdido, el miedo a que se le debilitara la vista, el pulso, la razón, a que se le debilitara la esperanza.
Algo realmente insoportable.
Llegó a mis oídos un canturreo procedente de todas las habitaciones de la casa, un canturreo de más allá, de todas las habitaciones de todas las casas: de los frágiles, los enfermos, los cansados, los sufrientes, los amargados.
«Insoportable. Pero yo puedo soportarlo. Yo lo soportaré.»
Había estado mirándolo mucho rato, pero sólo en ese momento comprendí cuan sumido en la tristeza estaba. Me estaba implorando en silencio.
– Acércate -me rogó.
Di un paso hacia él, luego otro. Le vi tantear buscando mi mano, y se la tendí. Qué sedosa su mano, qué fina la piel de la palma. El me miró.
– Cuando tenías doce años -dijo-, cuando fuiste al Templo para ser presentado a Israel, yo estaba allí. Fui uno de los escribas que os examinaron a ti y a los niños que iban contigo. ¿Me recuerdas de aquella ocasión?
No contesté.
– Os preguntamos a todos sobre el Libro de Samuel, ¿recuerdas eso en particular? -Utilizaba las palabras con habilidad y cuidadosamente. Su mano no soltaba la mía-. Hablábamos de la historia del rey Saúl, después de que fue ungido para ser rey por el profeta Samuel, pero antes de que nadie supiera que sería el rey.
Se detuvo, y se humedeció los labios secos. Sus ojos no se apartaban de los míos.
– Saúl encontró en el camino a un grupo de profetas, ¿recuerdas?, y el Espíritu vino sobre Saúl y Saúl cayó en trance en medio de los profetas. Y uno de los que miraban, al ver aquel espectáculo, preguntó: «¿Y quién es su padre?»
No dije nada.
– Os preguntamos a vosotros, niños, preguntamos a todos qué pensabais de esa historia, y qué creíais que quiso decir el hombre que preguntó sobre Saúl: «¿Y quién es su padre?» Los demás chicos dijeron rápidamente que los profetas tenían que proceder dé familias de profetas, y no era el caso de Saúl, de modo que era natural hacer aquella pregunta.
Seguí en silencio.
– Tu respuesta fue distinta de la de los demás chicos. ¿Recuerdas? Dijiste que esa pregunta era un insulto. Un insulto que venía de quienes nunca habían conocido el éxtasis ni el poder del Espíritu, y envidiaban a quienes sí lo conocían. El hombre que se había burlado dijo: «¿Quién eres tú, Saúl, y con qué derecho te colocas junto a los profetas?»
Me estudió con atención, mientras seguía apretando mi mano con fuerza. -¿Lo recuerdas? -Sí -dije.
– Dijiste: «Los hombres se burlan de lo que no pueden entender. Pero sufren por lo mucho que lo ansían.» No respondí.
Sacó la mano izquierda de debajo de las mantas y retuvo la mía entre las dos suyas. -¿Por qué no te quedaste con nosotros en el Templo? -preguntó-. Te rogamos que lo hicieras. -Suspiró-. Piensa adonde podrías haber llegado si te hubieras quedado en el Templo a estudiar; ¡piensa en el niño que fuiste! Si hubieras dedicado tu vida a lo que está escrito, piensa en las cosas que habrías podido hacer. Yo estaba entusiasmado contigo, todos nosotros, el viejo Berejaiah y Sherebiah de Nazaret, cuánto te querían y cómo deseaban que te quedaras. ¡Y mira en qué te has quedado! Un carpintero, uno más de una cuadrilla de carpinteros. Hombres que hacen suelos, paredes, bancos y mesas.
Muy despacio intenté retirar mi mano, pero él se resistió a soltarla. Me coloqué un poco más a su izquierda y la luz iluminó aún más su rostro vuelto hacia arriba.
– El mundo te ha devorado -dijo con amargura-. Te fuiste del Templo, y el mundo sencillamente te ha devorado. Así actúa el mundo. Todo lo devora.
Una mujer angelical no es más que una burla masculina más. La hierba crece sobre las ruinas de los pueblos hasta que no queda rastro de ellos y los árboles crecen sobre las mismas piedras donde en tiempos se alzaron grandes mansiones, mansiones como ésta. Todos estos libros se están desintegrando, ¿no es así? Mira, mira cuántos fragmentos de pergamino entre mis ropas. El mundo devora la Palabra de Dios. ¡Tenías que haberte quedado y estudiado la Tora! ¿Qué diría tu abuelo Joaquín de haber sabido en qué ibas a convertirte?
Se reclinó en su asiento. Soltó mi mano y sonrió con sarcasmo. Levantó la mirada hacia mí, sus cejas grises fruncidas. Me hizo un gesto de despedida.
No me moví. -¿Por qué devora el mundo la Palabra de Dios? -pregunté-. ¿Por qué? ¿No somos el pueblo elegido, no somos la luz que brilla para iluminar a las naciones? ¿No es nuestra misión llevar la salvación al mundo entero? -¡Eso es lo que somos! -dijo-. Nuestro Templo es el templo mayor del Imperio. ¿Quién lo ignora?
– Nuestro Templo es uno más entre mil templos, señor.
De nuevo apareció aquel relámpago, parecido a la memoria, a una memoria enterrada de algún acontecimiento terrible, pero que no era memoria.
– Mil templos dispersos por todo el mundo -añadí-, y cada día se ofrecen sacrificios a mil dioses, de un extremo del Imperio al otro.
El me miró ceñudo. Proseguí:
– Eso sucede a nuestro alrededor, en la tierra de Israel. Y sucede en Tiro, en Sidón, en Ascalón; sucede en Cesárea de Filipo; sucede en Tiberiades. Y en Antioquia y en Corinto y en Roma y en los bosques del gran norte y en las selvas de Britania. -Hice una pausa para respirar-. ¿Somos la luz de las naciones, señor? -¡Qué nos importa todo eso! -¿Qué nos importa? Egipto, Italia, Grecia, Germania, Asia, ¿no nos importan? Es el mundo, señor. ¡Es nuestro mundo, el mundo que hemos de iluminar nosotros, nuestro pueblo! -¿De qué estás hablando? -replicó en tono ofendido.
– Es donde vivo yo, señor -dije-. No en el Templo, sino en el mundo. Y en el mundo he aprendido lo que el mundo es y lo que el mundo enseña, y yo soy del mundo. El mundo es de madera, piedra y hierro, y yo trabajo en él. No, en el Templo no; en el mundo. Y cuando llegue para mí el tiempo de hacer lo que el Señor me ha encomendado en este mundo, en este mundo que le pertenece a Él, este mundo de madera y piedra y hierro y hierba y aire, Él me lo revelará.
Y lo que este carpintero deba construir en este mundo ese día, lo sabe el Señor y el Señor lo revelará.
Se había quedado sin habla.
Me alejé un paso de él. Di media vuelta y miré al frente. Vi el polvo que bailaba en los rayos de la luz del sol de mediodía. La luz que centelleaba en las celosías sobre estantes y estantes de libros. Creí ver imágenes en aquel polvo luminoso, cosas que se movían con un propósito, cosas aéreas e inmensas, pero sumisas y pacientes en su movimiento.
Me pareció que la habitación se había llenado de otros seres, del latido de sus corazones, pero eran corazones invisibles, o ni siquiera corazones. No corazones como mi corazón o el suyo, de carne y sangre.
Las hojas susurraban en las ventanas y una sombra fría se arrastró por el suelo iluminado. Me sentí lejos y al mismo tiempo allí, bajo aquel techo, de pie delante de aquel anciano, dándole la espalda, y yo flotaba, aunque estaba anclado y me alegraba de estarlo.
La ira se había desvanecido en mí.
Me volví y le miré.
Estaba tranquilo y pensativo, arrebujado en sus mantas. Me miraba como si estuviera muy lejos, a una distancia segura.
– Todos estos años -murmuró-, cuando te he visto camino de Jerusalén, me he preguntado: «¿Qué piensa? ¿Qué sabe?» -¿Tienes ya una respuesta?
– Tengo una esperanza -susurró.
Читать дальше