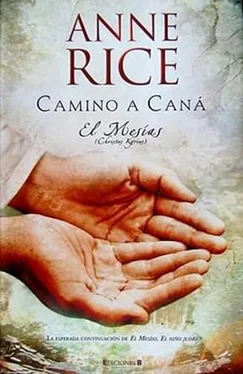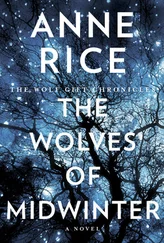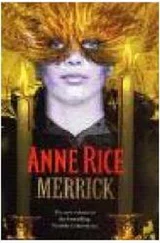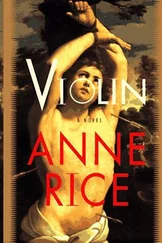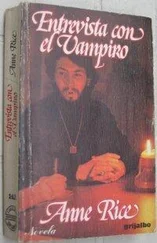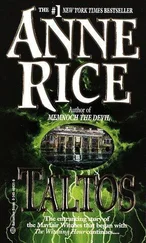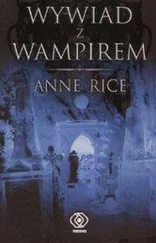Pero a medida que la muerte fue vaciando la casa, y después de que la nieta de Jerusalén, viuda y sin hijos, se marchara a vivir con la familia de su marido, la casa fue quedando silenciosa.
Y así continuaba, un monumento a una vida posible pero no vivida, una fortaleza reluciente sobre la colina que dominaba el exiguo agrupamiento de viviendas que constituía la aldea de Cana.
Mientras esperaba delante de la verja de hierro, una verja que mis hermanos y yo habíamos colocado en sus goznes, eché una mirada a las tierras de Hananel, hasta donde alcanzaba a divisarlas. Y sabía que más allá, en torno a la distante colina de Nazaret, estaban las tierras de Shemayah.
Mucha gente que vivía en los pueblos de los alrededores trabajaba aquellas tierras: los campos, los huertos, los viñedos. Pero el mayor orgullo de los dos hombres eran sus olivares. Por todas partes vi esos árboles, y junto a ellos el inevitable mikvah, donde los hombres se lavaban antes de cosechar porque el aceite extraído de aquellas olivas tenía que ser puro si había de ir al Templo de Jerusalén, si había de ser vendido a los judíos piadosos de Galilea, Judea o lejanas ciudades del Imperio.
De vez en cuando todavía iban estudiantes a casa de Hananel, pero se decía que no era un maestro paciente.
Cuando entré en la casa, vi que estaba con uno de esos estudiantes, un joven llamado Nathanael, sentado a los pies del anciano, en la gran sala situada en el extremo más alejado del patio. Yo conocía apenas a aquel joven, de haberlo visto alguna vez en las peregrinaciones.
Pude verlos a los dos a alguna distancia, al sentarme en el atrio. Un paciente esclavo lavó mis pies después de darme a beber unos sorbos de agua de una copa de arcilla que le devolví, agradecido.
– Yeshua -me susurró el esclavo-, hoy está furioso. No sé para qué te ha llamado, pero ten cuidado.
– No me ha llamado, amigo. Por favor, ve a decirle que deseo hablar con él.
Esperaré todo el tiempo que sea preciso.
El esclavo se alejó moviendo la cabeza, y yo me quedé sentado, disfrutando del calor que se filtraba a través del emparrado dispuesto sobre la puerta. El suelo de mosaico del patio había sido nuestro trabajo más logrado. Lo examiné ahora, y observé despacio los frondosos árboles plantados en grandes tiestos alrededor del estanque central, límpido como un espejo.
Ni ninfas ni dioses paganos decoraban esos suelos y muros, porque allí vivía un judío devoto. Sólo se encontraban los dibujos permitidos, círculos, tirabuzones y lirios trazados por nosotros con esmero para lograr una simetría perfecta.
Todo ello abierto al cielo, al cielo polvoriento por la sequía; abierto al frío.
Pero por un momento era posible olvidar la sequía, al contemplar la superficie temblorosa del agua, los frutos de los árboles aún perlados de gotas del agua vertida sobre ellos por el esclavo con una jarra, y pensar que allá fuera el mundo no estaba reseco y moribundo. Y que los jóvenes no seguían acudiendo por centenares a la lejana ciudad de Cesárea.
El sol había calentado los suelos y paredes, un calor suave que sentía en manos y pies mientras permanecía sentado a la sombra.
Finalmente, el joven Nathanael se levantó y se marchó, sin siquiera advertir mi presencia. La verja se cerró con el chasquido habitual.
Recité una oración en silencio y seguí al esclavo a través de la pequeña selva de higueras y palmas bien regadas hasta el interior de la gran librería.
Allí habían colocado para mí un taburete, un sencillo taburete de cuero y madera barnizada, muy elegante y cómodo.
Me quedé de pie.
El anciano estaba sentado a su escritorio, en una silla romana de patas de tijera, dando la espalda a una celosía, entre almohadones de seda y alfombras de Babilonia, con varios pergaminos desplegados ante él y muchos otros que asomaban en los estantes para libros que le rodeaban. Las paredes estaban cubiertas de estantes. El escritorio disponía de tinta, plumas y hojas sueltas de pergamino, y una tablilla de cera. Y una hilera de códices, esos pequeños libros de pergamino sujetos por cordeles que los romanos llaman membranae.
El sol se filtraba por la celosía, contra la cual rozaban con un murmullo peculiar las hojas de las palmeras del exterior.
El anciano estaba completamente calvo y sus ojos eran muy pálidos, de un gris descolorido. Tenía frío, a pesar de que había un brasero colgado en alto y el aire era templado, perfumado por el aroma a cedro.
– Acércate -dijo.
Lo hice y me incliné.
– Yeshua bar Yosef -dije-, de Nazaret. He venido a verte, señor, y agradezco que me recibas.
– Qué quieres -repuso con tono cortante-. ¡Venga, dilo!
– Es un asunto que concierne a unos parientes nuestros, señor. Shemayah el Hircano y su hija Abigail.
Se reclinó en su asiento, o, más exactamente, se hundió entre los ropajes que lo envolvían. Apartó la mirada y se arrebujó más en las mantas. -¿Qué noticias tienes de Cesárea? -preguntó.
– Ninguna, señor, que no haya llegado a Cana. Los judíos siguen reunidos allí. Han pasado ya muchos días. Pilatos no sale a hablar a la multitud. Y la multitud no se irá. Es lo que he oído esta mañana antes de salir de Nazaret.
– Nazaret -escupió la palabra-, donde apedrean a niños por culpa de los chismes de otros niños. Incliné la cabeza.
– Yeshua, toma asiento en ese taburete. No te quedes ahí de pie como un criado. No has venido aquí para reparar los suelos, ¿verdad? Has venido por una cuestión que afecta a nuestra familia.
Me acerqué al taburete y me senté despacio. Lo miré. Nos separaba una distancia de unos dos metros. El estaba a más altura debido a los almohadones, y pude ver su mano marchita y delgada, la osamenta de su rostro que se traslucía bajo la piel.
El aire junto al brasero era excesivamente caluroso. El sol me daba en la cara y acariciaba su nuca.
– Señor, te traigo una súplica angustiosa -dije.
– Ese loco de Jasón -dijo-, el sobrino de Jacimus, ¿está en Cesárea?
– Sí, señor. -¿Y ha escrito desde Cesárea?
– Sólo las noticias que te he contado, señor. He hablado con el rabino esta mañana.
Silencio. Esperé. Al cabo dije:
– Señor, ¿qué es lo que deseas saber?
– Sencillamente si Jasón ha oído algo acerca de mi nieto Rubén. Si Jasón ha dicho alguna cosa sobre Rubén. No voy a humillarme preguntándole yo mismo, pero te lo pregunto a ti confidencialmente, bajo mi techo, en mi casa. ¿Ha hablado ese miserable vagabundo griego de mi nieto Rubén?
– No, señor. Sé que eran amigos. Es todo lo que sé.
– Y mi nieto podría estar casado a día de hoy en Roma o en Antioquia o donde sea que se encuentre, casado con una mujer extranjera, a pesar de que se lo he prohibido. -Inclinó la cabeza. Su actitud cambió. Pareció olvidarse de mi presencia, o desinteresarse de mí, si en algún momento había estado interesado-. Esto es lo que me he hecho a mí mismo -dijo-. Yo solo me he dado este castigo, he puesto el mar entre él y yo, he puesto el mundo entre mí mismo y la mujer con la que se ha casado y el fruto de su vientre, eso he hecho.
Esperé. Se volvió para mirarme como si despertara de un sueño.
– Y tú vienes a hablarme de esa pobre chica, esa niña, Abigail, que los bandidos arrastraron por el suelo, que asustaron con su brutalidad.
– Sí, señor. -¿Por qué? ¿Por qué vienes aquí a contarme eso, y por qué tú, y qué quieres que haga al respecto? ¿Crees que no me preocupa la chica?
Compadezco al hombre que tiene una hija tan bella, con una risa tan armoniosa, con ese precioso don para cantar y para recitar. La he visto crecer en el camino desde mi casa al Templo. ¡Bueno, qué pasa, qué quieres de mí!
Читать дальше