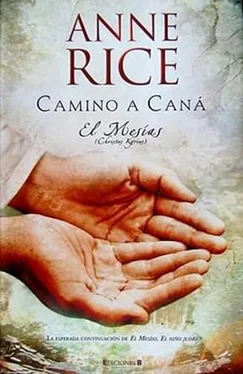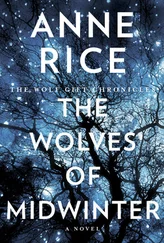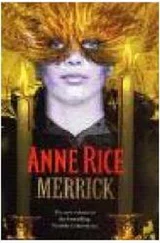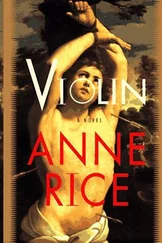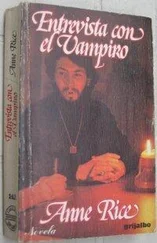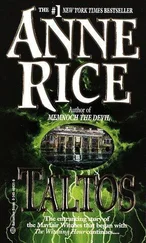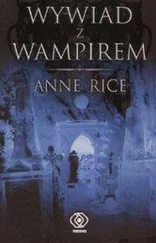– Que sea lo que Dios quiera -dije-. Lo que nos preocupa es nuestra pariente Abigail.
– Rabino, tienes que obligarle a que nos deje entrar -terció la vieja Bruria -. La chica necesita atención. Podría estar perdiendo la razón.
– Y lo que es peor, en el pueblo se habla -añadió la tía Esther. -¿Se habla? -preguntó Santiago-. ¿Qué estás diciendo?
Mis tías se indignaron con Santiago; mi madre sólo estaba consternada.
– Si no me fuera imprescindible bajar al mercado, renunciaría a ir -dijo la tía Esther.
Mará, la esposa de Santiago, asintió y dijo que a ella tampoco le quedaba otra opción. -¿Qué es lo que dicen? -preguntó el rabino en tono cansado-. ¿De qué hablan?
– De todo lo imaginable -respondió la tía Esther-, ¿qué es lo que esperabas? Dicen que ella holgazaneaba, que les cantaba a los niños, que bailaba como siempre le gusta hacer. Que siempre procura atraer la atención. La bella Abigail, Abigail la de la voz hermosa. Que siempre se apartaba de los demás. Que se había quitado el velo para exhibir su cabello.
Y siguen, y siguen, y siguen. ¿Me he dejado algo? ¡Nada de todo eso, ni una palabra, ni una sola palabra, es verdad! Nosotros estábamos allí y lo vimos. De ser la más joven y la más bonita, de eso es culpable, ¿y qué culpa es ésa?
Yo tomé asiento en el banco, no lejos de José, y apoyé los codos en las rodillas. Sospechaba muchas cosas, pero aborrecí escucharlas. Tuve ganas de taparme los oídos.
Mi madre habló en voz baja:
– Shemayah está atrayendo la vergüenza sobre él con su manera de comportarse -dijo-. Rabino, por favor, ve con la vieja Bruria y hablale, consigue que la chica tenga compañía y que venga a visitarnos como antes. -¿A vosotros? -preguntó el rabino-. ¿Crees que la dejará ir a vuestra casa?
Todos se quedaron mirándolo en silencio. Yo me enderecé en el asiento y le miré también.
Parecía tan triste como antes, con la mirada fija en un punto lejano, mientras meditaba. -¿Y por qué no a nuestra casa? -preguntó la tía Esther.
– Yeshua -dijo el rabino. Se levantó y me miró con ojos amables-¿Qué hiciste en el arroyo? ¿Qué es lo que hiciste? -¡Cómo! ¿Qué le estás preguntando? -saltó Santiago-. No hizo nada. ¡Fue a ayudarla, como haría un hermano!
La tía Esther estalló:
– Estaba caída de bruces en el suelo pedregoso, donde la había tirado aquel salteador. Sangraba y estaba aterrorizada. El fue a ayudarla a ponerse en pie. Le dio su manto.
– Ah -dijo el rabino. -¿Alguien dice otra cosa? -preguntó Santiago. -¿Quién habla de ese asunto? -preguntó la tía Esther. -¿Tienes dudas sobre esa cuestión? -preguntó Bruria-. Señor Jacimus, no irás a pensar…
– De ninguna manera -la atajó el rabino-. No tengo dudas. De modo que la ayudaste a ponerse en pie y le diste tu manto.
– Así es -contesté. -¿Y entonces? -preguntó Bruria.
– Cada cosa a su tiempo -dijo el rabino-. ¿Qué bien puede resultar de que un fariseo vaya a hablar con un hombre que no quiere saber nada de fariseos, ni de Esenios ni de nadie que no sean viejos granjeros como él, que entierran su oro en el suelo? ¿Qué bien puede resultar de que yo vaya a llamar a su puerta? -¿Entonces esa pobre niña ha de quedarse encerrada en su casa con un hombre violento que no es capaz de hilar tres palabras seguidas más que cuando está fuera de sí por la rabia? -preguntó Bruria.
– Esperar, eso es lo que tenéis que hacer -dijo el rabino-. Esperar.
– La chica tiene que ser atendida ahora -insistió Bruria-. Hay que curarla, y debería poder salir de casa y visitar a sus parientes, y contar su historia en voz baja a las personas más próximas, y volver al arroyo de nuevo, en compañía de sus parientes. ¡Y poder entrar y salir libremente de su casa! ¿Qué dirán de ella si está encerrada y nadie puede verla?
– Lo sé, Bruria -dijo el rabino, sombrío-. Y vosotros sois sus parientes. -¿Cuántos testigos hacen falta para esto? -preguntó el tío Cleofás-. La chica no hizo nada. Nada le ocurrió, excepto que alguien intentó hacerle daño, y a ese alguien se lo impidieron.
– Todos los testigos eran mujeres y niños -observó el rabino. -¡No, no lo eran! -intervino Santiago-. Mi hermano y yo lo vimos todo.
Mi hermano…
Se detuvo y me miró. Le devolví la mirada. No tuve necesidad de decirle nada. Comprendió.
– Di lo que sea -pidió Bruria, y su mirada pasaba de mí a Santiago y al rabino-. Dilo en voz alta.
– Yeshua -dijo el rabino-, si al menos no te hubieras acercado a esa chica y no la hubieras abrazado. -¡Buen Dios, rabino! -exclamó Santiago-. Sólo hizo lo natural. Sólo pretendía ser amable y solícito.
Mi madre sacudió la cabeza.
– Somos la misma familia -murmuró.
– Lo sé muy bien. Pero ese hombre, Shemayah, no es familiar vuestro; su esposa lo era, sí, y Abigail también lo es, sí. Pero ese hombre no. Y no tiene una mente muy clara.
– No lo entiendo, de verdad -dijo Santiago-. Ten paciencia conmigo. ¿Me estás diciendo que ese hombre piensa que mi hermano hizo daño a Abigail?
– No; sólo que se tomó libertades con ella… -¡Que se tomó libertades! -gritó Santiago.
– No es lo que yo pienso -dijo el rabino-. Sólo estoy diciendo por qué ese hombre no os deja entrar. Y a pesar de que sois sus parientes, sus únicos parientes en Nazaret, os digo que esperéis, porque esperar a que cambie de actitud es lo único que podéis hacer. -¿Qué pasa con los parientes de otros lugares? -preguntó Bruria. -¿Qué sugieres, escribir a los parientes de Betania? -replicó el rabino-. ¿A la casa de José Caifás? La carta tardaría varios días en llegar allí, y el Sumo Sacerdote y su familia tienen preocupaciones mayores que los chismorreos de este pueblo, ¿hace falta que os lo recuerde? Además, ¿qué crees que pueden hacer vuestros parientes de Betania?
Siguieron hablando en voz baja, en tono razonable. José había cerrado los ojos como si durmiera, allí sentado. Bruria insistió como si aquello fuera un nudo que tenía que desatar, e hizo acopio de paciencia.
Yo oía sus voces, pero las palabras no calaban en mi interior. Permanecí sentado solo, mirando los rayos de sol que atravesaban el polvo, y sólo pensaba en una cosa: había hecho daño a Abigail. Me había sumado a sus enemigos. En una época de violencia y desgracia, había añadido uno más a sus pesares. Yo había hecho eso. Y no podía quedar así.
Por fin, hice un gesto para pedir silencio y me puse en pie.
– Sí, qué pasa, Yeshua -dijo el rabino. -Sabes que iría a pedir perdón a ese hombre -dije-, pero él nunca me permitirá decirle esas cosas. -Es verdad.
– Iría con mi padre, y mi padre se lo rogaría -proseguí-, pero él no nos dejará cruzar su puerta. -Cierto.
– Pues bien, has hablado de parientes. Hablabas de los parientes de otros lugares. -Lo he hecho.
– Por la parte de su madre, la nuestra, tenemos primos en Séforis. Pero aún más importante, tenemos primos en Cana, a los que tú conoces muy bien.
Hananel de Cana es un viejo amigo tuyo. Es el primero que me ha venido a la mente, pero hay más. Sin embargo, Hananel habla bien y es un hombre muy persuasivo.
Todo el mundo estuvo de acuerdo. Todos conocíamos a Hananel.
– Hace unos años nosotros colocamos los suelos de mármol de su casa -añadí-. En varias ocasiones he visitado a Hananel, y tú conmigo, cuando peregrinábamos al festival.
– Sí, sí, y precisamente la última vez -dijo el rabino-, yendo todos juntos, Hananel dijo que mi sobrino Jasón era un incordio y una maldición, si no recuerdo mal.
– No estoy hablando de Jasón -dije-. Hablo de Abigail. Seguramente el viejo está en su casa. De haber ido de Cana a Cesárea nos habría llegado la noticia, y no ha sido así. El conoce a toda la familia de la madre de Abigail, y su parentesco con ella es más cercano que el nuestro.
Читать дальше