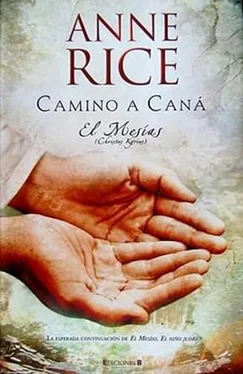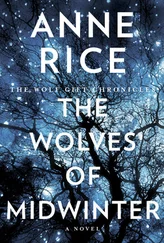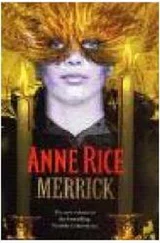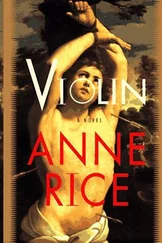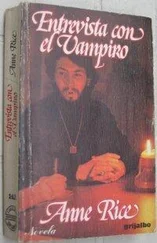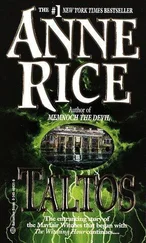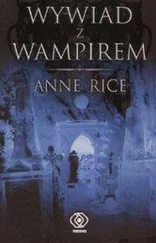Anne Rice - Camino A Caná
Здесь есть возможность читать онлайн «Anne Rice - Camino A Caná» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Camino A Caná
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Camino A Caná: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Camino A Caná»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Camino A Caná — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Camino A Caná», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Pensé en ello, y asentí lentamente.
– Escribiré la carta esta tarde -dijo-. Tengo aquí un estudiante que la redactará al dictado. La carta llegará a mis primas de Séforis esta noche. Son viudas y cariñosas. La acogerán.
Me incliné y le mostré los dedos juntos en señal de agradecimiento y respeto. Me puse en marcha.
– Vuelve dentro de tres días -dijo-. Tendré una respuesta de ellas o de alguna otra persona. Me encargaré del asunto. Y te acompañaré a ver a Shemayah. Y si ves a la chica en persona, dile que toda su familia, todos nosotros, estamos pendientes de ella.
– Gracias, señor.
Recorrí aprisa el camino a Séforis.
Quería estar junto a mis hermanos. Quería trabajar. Quería colocar piedras una tras otra, y verter la lechada y alisar los tableros y martillar los clavos.
Quería hacer cualquier cosa que no fuera estar con un hombre de lengua hábil.
Pero ¿qué me había dicho que no me hubieran dicho ya de otra manera mis propios hermanos, que no me hubiera dicho Jasón? Claro, había hecho ostentación de sus privilegios y riquezas, y del poder arrogante que iba a utilizar para ayudar a Abigail. Pero ellos me hacían las mismas preguntas.
Todos decían las mismas cosas.
Yo no quería volver a pensar sobre aquello. No quería volver sobre lo que él me había dicho, ni sobre lo que había visto y sentido. Y muy en particular, no quería dar más vueltas a lo que le había dicho a él.
Pero cuando llegué a la ciudad, con todo su vocerío ensordecedor, su martilleo, sus chirridos, su parloteo, me vino a la mente un pensamiento.
Era un pensamiento nuevo, adecuado a la conversación que había mantenido.
Yo había estado buscando todo el tiempo señales de la llegada de las lluvias, ¿no era así? Había estado mirando el cielo y los árboles lejanos, y sentido el viento, el escalofrío del viento, esperando recibir un roce húmedo en mi rostro.
Pero tal vez estaba buscando señales de algo muy distinto. Algo que en efecto se aproximaba. Tenía que ser así. Aquí, a mi alrededor, estaban las señales de su proximidad. Era un crecimiento, una presión, una sucesión de señales de algo inevitable -algo parecido a la lluvia por la que habíamos rezado, pero mucho más vasto y situado más allá de la lluvia-, y ese algo se apoderaría de décadas de mi vida, sí, de años contados en fiestas y lunas nuevas, y también en horas y minutos -incluso en cada uno de los segundos que me quedaban por vivir-, y los utilizaría.
12
La mañana siguiente, la vieja Bruria y tía Esther intentaron dejar un recado a Abigail, pero no obtuvieron respuesta.
Cuando volvimos de la ciudad la noche anterior, Ana la Muda había venido a visitarnos. Fue a sentarse, desolada, pequeña y temblorosa, al lado de José, que posaba su mano sobre la cabeza inclinada de ella. Parecía una vieja consumida bajo su manto de lana. -¿Qué le pasa ahora? -preguntó Santiago.
– Dice que Abigail se está muriendo -dijo mi madre.
– Tráeme agua para lavarme las manos -pedí-. Necesito tinta y pergamino.
Me senté e hice servir como escritorio un tablero colocado sobre mis rodillas. Tomé la pluma, y me di cuenta de lo difícil que me resultaba. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que escribí algo, y los callos de mis dedos eran gruesos, y mi mano, torpe e insegura.
Insegura. Ah, qué descubrimiento.
Mojé la pluma y garabateé las palabras sencillamente y con prisa, en la letra más pequeña que pude. «Come y bebe ahora, porque yo te pido que lo hagas.
Levántate y bebe toda el agua que puedas, porque yo te lo pido. Come tanto como puedas. Estoy haciendo todo lo posible para protegerte, tú haz eso por mí y por los que te quieren. Personas que te quieren han enviado cartas a otras personas que también te quieren. Muy pronto estarás fuera de aquí. No digas nada a tu padre. Haz como te digo.»
Le di el pergamino a Ana la Muda. Hice gestos mientras hablaba.
– De mi parte para Abigail. De mí. Dáselo a ella.
Negó con la cabeza. Estaba aterrorizada.
Hice el gesto ominoso de un Shemayah enfurecido. Luego señalé mis ojos.
Dije:
– No podrá leerlo. ¿Ves? La letra es demasiado pequeña. Dáselo a Abigail.
Se puso en pie y salió a la carrera.
Pasaron las horas. Ana la Muda no volvía.
Pero unos gritos en la calle nos sacaron de nuestra duermevela. Corrimos y supimos la noticia que las hogueras de señales acababan de comunicar: paz en Cesárea.
Poncio Pilatos había dado la orden a Jerusalén de retirar los estandartes ofensivos de la Ciudad Santa.
Muy pronto la calle se iluminó como en la noche en que la gente se puso en marcha. Todos bebían, bailaban y se estrechaban las manos. Pero nadie conocía aún los detalles, y nadie esperaba a conocerlos. Las hogueras habían transmitido la noticia de que los hombres regresaban a sus casas en todo el país.
No había señales de vida en la casa de Shemayah, ni siquiera el resplandor de una lámpara debajo de la puerta o en la rendija de alguna ventana.
Mis tías aprovecharon la excusa del motivo festivo para llamar a la puerta.
En vano.
– Ruego por que Ana la Muda duerma al lado de ella -dijo mi madre.
El rabino nos llamó a la sinagoga para dar gracias por la paz.
Pero nadie estuvo del todo tranquilo hasta la tarde siguiente, cuando Jasón y varios de sus compañeros, que habían alquilado monturas para el viaje, llegaron a Nazaret.
Bajamos los bultos, dimos de comer a los animales y fuimos a la sinagoga a rezar y escuchar el relato de lo que había ocurrido.
Como en la ocasión anterior, la multitud no cabía en el edificio. La gente encendía antorchas y luminarias en las calles. Algunos llevaban sus propias lámparas, con una mano como pantalla para proteger la llama temblorosa. El cielo se oscurecía rápidamente.
Vi a Jasón, que hablaba con su tío muy excitado, gesticulando. Pero todos le rogaron que parara y esperara a contar lo sucedido a todo el pueblo.
Finalmente, los bancos fueron arrastrados fuera de la sinagoga para colocarlos en la ladera, y muy pronto unos mil quinientos hombres y mujeres se habían instalado al aire libre, y una antorcha encendía la otra mientras Jasón y sus compañeros se abrían paso hasta el lugar de honor.
No vi a Ana la Muda en ninguna parte. Por supuesto Shemayah no estaba, y tampoco Abigail. Pero en aquel momento era difícil encontrar a nadie.
La gente se abrazaba y daba palmas, se besaba, bailaba. Los niños vivían un paroxismo de alegría. Y Santiago lloraba. Mis hermanos habían traído a José y Alfeo, caminando muy despacio. Algunos otros ancianos también se retrasaban.
Jasón esperó. Estaba de pie en el banco, abrazado a un compañero, y sólo entonces, cuando las antorchas se encendieron y los iluminaron con toda claridad, me di cuenta de que el compañero era el nieto de Hananel, Rubén.
Mi madre lo reconoció en el mismo instante, y la noticia corrió en un susurro entre nosotros, que nos habíamos sentado muy apiñados.
Yo no les había contado lo que me dijo Hananel. Ni siquiera había preguntado al rabino por qué no me avisó de que el nieto de Hananel había pretendido en tiempos a Abigail.
Pero todos sabían que el abuelo había llorado durante dos años al nieto que se había marchado a tierras lejanas, y pronto en todas partes se murmuraba el nombre de «Rubén bar Daniel bar Hananel».
Era un joven elegante, bien vestido con ropajes de lino como Jasón, con la misma barba recortada y cabellos perfumados con óleos, y aunque los dos estaban sucios de polvo después de la larga cabalgata, a ninguno parecía importarle.
Finalmente, todo el pueblo les pidió que contaran lo sucedido.
– Seis días -empezó Jasón, y mostró los dedos para que pudiéramos contarlos-. Seis días estuvimos delante del palacio del gobernador, y le exigimos que quitara sus imágenes desvergonzadas y blasfemas de nuestra Ciudad Santa.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Camino A Caná»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Camino A Caná» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Camino A Caná» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.