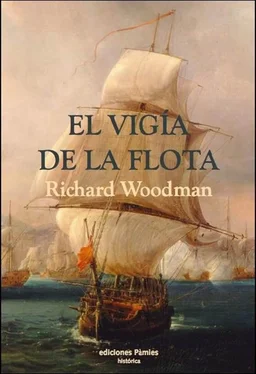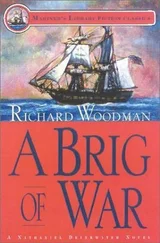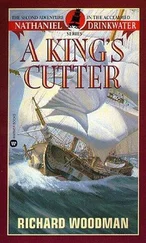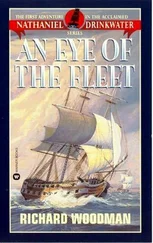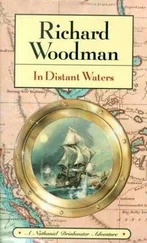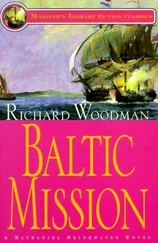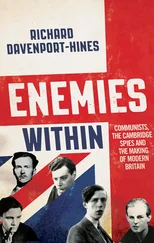Perplejo, el guardiamarina se fue a toda prisa. En la cubierta de cañones, se encontró con una ordenada escena. Cien cañoneros arrastraban un enorme cabo hacia popa. Drinkwater encontró al primer teniente justo a popa y le transmitió el mensaje. Devaux gruñó y después le ordenó:
– Sígame -y los dos regresaron corriendo al alcázar.
– Está casi preparado, señor -dijo Devaux, dejando atrás al capitán para dirigirse al pasamanos. Con un gran esfuerzo, cortó la corredera con su sable y llamó a Drinkwater.
– Adújela para que sirva de guía, muchacho -indicó señalando la larga corredera que descansaba en su cesta. Por un momento, el muchacho no supo qué hacer pero, luego, recordó lo que le había enseñado Tregembo y comenzó a adujar.
Devaux bullía en torno a un grupo de marineros que llevaban a popa un rollo de un cabo de cuatro pulgadas. Se inclinó sobre el coronamiento de popa, haciendo oscilar uno de los extremos, y a gritos llamó la atención de alguien que estaba más abajo. Por fin, el marinero asió el extremo y haló para asegurarlo a un cable grueso. Devaux se incorporó y uno de los marineros tomó la corredera, atándola al cabo de cuatro pulgadas.
Devaux pareció satisfecho.
– Banyard -le dijo al marinero-, láncela hacia la fragata española cuando se lo diga.
La Cyclops se acercaba a la quebrantada fragata. Contemplada desde tan cerca, parecía enorme y el cabeceo de la nave era de unos quince a veinte pies.
Las dos fragatas estaban ya muy cerca. El bauprés español cabeceó, enfilando por la popa el costado de la Cyclops. Ahora se podían ver las siluetas en su castillo de proa, mientras el bauprés sobresalía, amenazador, sobre el puñado de personas en la popa de la Cyclops. Si hacía jirones la cangreja, la Cyclops estaría perdida y volvería a ser ingobernable, rindiéndose al temporal. El palo arfó y de nuevo volvió a caer. Golpeó el coronamiento de la Cyclops, se enganchó un segundo y luego se separó arrancando una astilla de madera. Cuando Devaux hizo la señal, la guía lanzada por Banyard serpenteó inteligentemente hasta engancharse a la trinca del bauprés, descendiendo luego hacia la popa británica.
– ¡Vamos muchacho! -gritó Devaux. En tan sólo un segundo, se agarró al palo de un salto y pasó por encima, dejando las piernas atrás. Sin pensarlo, impelido por el determinado arrojo del primer teniente, Drinkwater lo siguió. Por debajo, la Cyclops cabeceó, alejándose.
El viento jugueteó con las solapas de la casaca de Drinkwater que, cauteloso, iba tras Devaux siguiendo el bauprés. La maraña de aparejos proveía de numerosos puntos de apoyo y en poco tiempo ambos se erguían sobre el castillo de proa español.
Un atildado y resplandeciente oficial le hacía una reverencia a Devaux, presentándole su espada. Devaux, impaciente ante la inactividad de los españoles, lo ignoró. Le hizo señas al oficial que había asido la guía y una cuadrilla de marineros pronto se puso a halar del cabo de cuatro pulgadas. De nuevo salió la luna y Devaux se giró hacia Drinkwater, señalándole con un gesto al insistente español, que no cejaba de hacer reverencias.
– ¡Por amor de Dios! ¡Acepte la espada y, a continuación, devuélvasela! Necesitamos su ayuda.
Y así fue como Nathaniel Drinkwater aceptó la rendición de la fragata de treinta y ocho cañones, Santa Teresa. Improvisó una torpe inclinación en la cabeceante cubierta y con tanta elegancia como pudo, consciente de su ineptitud, le devolvió el arma. La luz de la luna brilló con ganas sobre la enhiesta hoja toledana.
Devaux gritaba de nuevo:
– ¡Hombres! ¡Hombres! -y luego en castellano- ¡Hombres! ¡Hombres!
La guía de cuatro pulgadas estaba ya a bordo y con él, el peso del enorme cabo de amarre. Con profusión de gestos, Devaux apremió a los españoles vencidos a que se uniesen a la extenuante actividad. Señaló hacia sotavento y exclamó:
– ¡Muerto! ¡Muerto!
Y le entendieron.
A barlovento, Hope viraba la Cyclops. Era fundamental que Devaux asegurase la remolcada en pocos segundos. El cabo de cuatro pulgadas serpenteó, luego se enganchó. El grueso cabo de amarre de diez pulgadas que salía del agua se había enredado bajo la proa de la Santa Teresa.
– ¡Halar! -gritó Devaux, fuera de sí. La Cyclops sentiría el tirón de este cabo. Quizás no pudiera abatir a estribor…
De repente, el cabo se precipitó a bordo. El cáñamo flotante se elevó con una ola y saltó a la Santa Teresa mientras su proa caía en un abrupto seno.
Drinkwater no salía de su asombro. Donde antes la fragata había cabeceado sin freno, ahora las ondas rompían suavemente en derredor. Supo que algo no iba bien, que el mar se había tranquilizado. Miró alrededor. El mar estaba blanco a la luz de la luna y rompía como en una playa. Estaban en el rompiente de San Lucar. Más que el ulular del viento y los gritos de los oficiales españoles, el tronar del Atlántico arrojándose contra el escollo resultaba un estruendo profundo y terrorífico.
Devaux se afanaba al extremo del cabo de diez pulgadas.
– ¡Dispare un tiro, rápido!
Drinkwater señaló al cañón, imitó el movimiento de retroceso y gritó:
– ¡Bang!
Los marineros comprendieron y rápidamente se preparó una carga. Drinkwater agarró el botafuego y tiró de la pequeña driza. El cañón se disparó. Miró preocupado hacia la Cyclops. Varios españoles miraban temblorosos a sotavento.
– ¡Dios! -exclamó uno de ellos, persignándose. Algunos más le imitaron.
Lentamente, Devaux expulsó el aire contenido. La Cyclops había conseguido virar. El cáñamo surgió del agua y aguantó el tirón. Crujió y Drinkwater miró hacia donde Devaux había pasado el cabo por el palo trinquete de la Santa Teresa y los restos que de él colgaban. Los marineros seguían asegurando el cabo. La Santa Teresa se estremeció. Los hombres se miraban asustados. ¿Era por ser remolcada o es que había tocado fondo?
La popa de la Cyclops arfó y volvió a caer. El cabo se volvía invisible en la oscuridad que de nuevo se los había tragado, pero estaba bien asegurado y la Santa Teresa comenzó a virar hacia el viento. Muy despacio, la Cyclops haló de su adversario hacia el suroeste, dando un paso hacia a barlovento por cada yarda que recorría hacia el sur.
Devaux se giró hacia el guardiamarina y le dio una palmadita en la espalda. Su rostro presentaba una sonrisa juvenil.
– ¡Lo hemos conseguido, muchacho! ¡Por Dios! ¡Lo hemos conseguido!
Drinkwater resbaló lentamente hasta quedar sobre la cubierta, superado por la fatiga que le hizo perder el conocimiento.
El mal que hace los hombres
Febrero-abril de 1780
La flota de Rodney estaba anclada en la bahía de Gibraltar lamiéndose las heridas con orgullo. Las pruebas de su victoria estaban a la vista de cualquiera; el pabellón británico ocultaba las insignias de los buques de guerra españoles.
La batalla había aniquilado a la escuadra de donjuán de Lángara. Cuatro buques de guerra habían caído antes de la medianoche. El almirante y su Fénix rindieron sus armas a Rodney, pero el Sandwich había seguido presionando. En torno a las dos de la madrugada del día diecisiete, había adelantado al pequeño Monarca, obligándole a arribar su pabellón con una terrible andanada. A esas alturas, la Cyclops luchaba con denuedo para seguir remolcando a la Santa Teresa, y ambas flotas estaban en aguas someras. Dos barcos de setenta cañones, el San Julián y el San Eugenio, habían embarrancado inútilmente, con pérdidas terribles de vidas humanas. Los que aún quedaban, tanto españoles como británicos, pudieron de alguna manera abrirse camino a barlovento.
Читать дальше