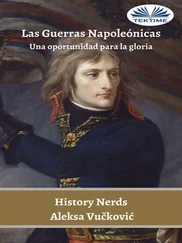El 6 de enero, día de la Epifanía, toda la familia debía asistir a la tradicional bendición de las aguas del Neva. El tiempo estaba nublado y frío. Al amanecer había oído, a través de las ventanas dobles, el ruido de las barrederas de metal manejadas por los obreros para sacar la nieve de las calles. El río estaba completamente congelado. Habían erigido una tarima cubierta en el muelle. Nos ubicamos sobre ella, envueltos en nuestros abrigos, entre una gran cantidad de dignatarios, generales y diplomáticos vestidos de uniforme. En medio del hielo blanco del Neva, habían hecho un agujero cuadrado. El clero, vestido con casullas doradas, giraba alrededor de esa abertura entre cuyos bordes fluía una corriente de agua negra y veloz. Un obispo celebró la misa al aire libre. Cantó el coro, y se veía, incluso a la distancia, el vapor que salía de las bocas. Por último, se llevó a cabo la inmersión de la cruz. En ese momento, se echaron a vuelo todas las campanas de la ciudad. Resonaron los cañones de la fortaleza Pedro y Pablo. La multitud, congregada en la orilla, se persignó. Luego, la procesión de los sacerdotes y los diáconos, con sus estandartes y sus íconos, abandonó lentamente el lugar para regresar a la iglesia. A mí me encantaba esa ceremonia mitad religiosa y mitad pagana, destinada a conjurar las cóleras del Neva. De pie junto a mí, el príncipe Guillermo de Orange también parecía muy impresionado. En cada ocasión, repetía:
– ¡Increíble! ¡Magnífico!
Me sentía feliz de presentarle a mi Rusia bajo su mejor aspecto.
En el palacio, nos esperaba una colación caliente. Yo estaba calada hasta los huesos, y contenta como después de una sesión de patinaje. Cuando se sentó a mi lado en la mesa, el príncipe me dijo:
– ¡Qué país extraño! ¡Qué costumbres misteriosas! ¿Estoy todavía en Europa?
E inclinándose hacia mí, me dijo al oído:
– ¡Cuando la lleve conmigo, después de nuestra bendición en la iglesia, será como si me llevara un pedazo de su inmensa, devota e insólita Rusia a mis formales y minúsculos Países Bajos!
Esa alusión a una inevitable separación de mi patria me oprimió el corazón. La mirada afectuosa de mi vecino me reconcilió con la idea del exilio. Sin duda, hubiese preferido que mi matrimonio me condujera a Francia. Pero puesto que ese sueño se había desvanecido, me esforcé por pensar que Holanda sería, a su manera, beneficiosa para mí.
Seis días más tarde, Catalina se casó con el príncipe Guillermo de Wurtemberg. Se acercaba mi turno. La preocupación por mi atuendo y las consideraciones referentes al rango me impedían medir la importancia sentimental del acontecimiento. A medida que pasaba el tiempo, el príncipe Guillermo de Orange se mostraba más atento y servicial. Me traía libros sobre la historia de su país, me hablaba de sus padres, el rey Guillermo I y la reina Federica Luisa Guillermina, deplorando que no hubieran podido asistir a nuestra boda; me contaba sus recuerdos de infancia, como si quisiera consolarme por el hecho de cambiar una existencia tan feliz por otra que podía no serlo tanto.
Viví nuestros esponsales, celebrados el 9 de febrero de 1816 en la capilla del Palacio de Invierno, en una especie de embotamiento. El metropolita Ambrosio colocó un anillo de oro en el dedo de Guillermo y un anillo de plata en el mío. Al contacto con esa argolla simbólica, me sentí definitivamente encadenada. Una idea sacrílega atravesó mi mente: recordé a mi primer prometido, Napoleón, que se consumía en su isla. Claro que ninguna ceremonia religiosa había consagrado nuestra mutua promesa. Pero perduraba en mi corazón una nostalgia que no sabía si algún día podría superar. Las llamas de las velas se dividían en mil destellos frente a mis ojos empañados. Al terminar el oficio, Guillermo me besó en la frente y en ambas mejillas. Yo también lo besé. Recuerdo que en ese preciso instante me pregunté qué sentía por él, ¿estima, amistad, un cariño incipiente? Era mejor dejar la pregunta sin respuesta. Había hablado la Iglesia. Sólo me restaba callar.
Después de las plegarias y los gestos rituales, empezó el largo y lento desfile de las felicitaciones.
Bajo todas esas miradas convergentes, yo cambiaba de piel. Estaba sobre un escenario. Interpretaba un papel. Y tenía prisa por volver a ser yo misma. Pero ¿quién era, en verdad? ¿Acaso no había perdido mi identidad al aceptar ese anillo?
El día anterior a la boda, mi madre me llamó a su saloncito íntimo para aleccionarme sobre mis deberes de esposa. Después de pronunciar un confuso discurso sobre el significado divino del sacramento nupcial, terminó con esta frase sibilina:
– Tu marido tendrá todos los derechos sobre ti. Debes aceptar, pues, las exigencias de su carne, pero tienes que imponerle las de tu alma.
No pude sacarle una sola palabra más sobre el tema. Fue Natalia quien me informó al respecto. Aunque no tenía más experiencia que yo en la materia, aseguraba que “lo sabía todo” de oídas. De temperamento poético, hizo comparaciones con la vida de las flores y los insectos. Eso no me aclaró demasiado la naturaleza del ejercicio amoroso que enfrentaría. En realidad, más que la noche de bodas, lo que temía era el destino que me esperaba después, en un país ajeno, en el seno de una familia tal vez hostil, junto a un hombre al que casi no conocía y que dispondría de mí a su antojo.
Dormí tan mal esa noche que en el momento de ir a la iglesia creí que las piernas no me responderían.
Sin embargo, todo se desarrolló según las reglas. Nicolás y Miguel sostuvieron las dos coronas nupciales por encima de las cabezas de los novios. El sacerdote murmuró algunas palabras, el coro cantó, nosotros intercambiamos nuestros anillos, nos besamos castamente, bebimos, por turno, un sorbo de vino bendito en la misma copa, dimos tres vueltas alrededor del altar, y me encontré casada para siempre, bajo la mirada de todos los santos del iconostasio que clavaban en mí sus miradas de eterna tristeza.
Todavía faltaba el casamiento protestante. Esta ceremonia, muy sencilla, casi austera, se llevó a cabo en mis aposentos privados, en el castillo de Pavlovsk. Asistieron pocas personas fuera de mi familia y el séquito holandés del príncipe. Había tanto contraste entre la pompa de nuestra antigua liturgia rusa y la serena circunspección de los ritos de la Iglesia Reformada que tuve la sensación de abandonar un mundo de calidez, misterio y complicidad casi infantil, para entrar a una fría habitación de paredes desnudas. El pastor habló durante mucho tiempo. No presté atención a su discurso, porque pensaba con angustia en la noche que me esperaba, a solas con un hombre que seguramente tenía cierta práctica en eso, mientras que yo no tenía ninguna.
A la mañana siguiente, al despertar, ya no tenía miedo de mi marido ni de mí misma.
Y los festejos prosiguieron. Yo me resistía tanto a dejar mi patria, y Guillermo se divertía tanto en los bailes, en las recepciones y en las mascaradas de la corte que nos quedamos en San Petersburgo algunos meses más. Durante ese tiempo, Natalia se casó con un viejo rico y con un título, el conde Masloviedski, que había sido elegido por sus padres. Ella también aceptó su destino con filosofía. Incluso me dijo, en confidencia: “¡Todo lo que deseo es que, a pesar de su edad, todavía pueda hacerme hijos!”. Yo estaba segura de que en ese aspecto, y en muchos otros, tendría más suerte que ella. Poco después de casarse, Natalia dejó mi servicio. No volví a verla. Al principio, sufría por su ausencia. Después me acostumbré. Completamente entregada a mis obligaciones y a las alegrías del momento, también olvidé a Napoleón. La isla de Santa Elena desapareció del mapa de mis sueños. Fue reemplazada por un país de suaves contornos, integrado por Holanda y Bélgica, reunidas a partir del Congreso de Viena bajo el cetro de mi suegro Guillermo I. ¿Me adaptaría a esa nación heterogénea, de pasado incierto, cuyas costumbres y tradiciones me eran desconocidas? Mi único recurso contra el desarraigo sería mi marido. ¡Qué responsabilidad para él! ¡Qué peligro para mí! Semana tras semana, inventaba nuevos pretextos para no salir de mi país. Pero, lejos de nosotros, mis suegros se impacientaban y nos escribían para urgimos a viajar a La Haya, donde, según decían, el pueblo nos esperaba con mucho fervor. Dediqué los últimos días de mi permanencia en Rusia a hacer la copia de un cuadro de Rafael que representaba a la Sagrada Familia. Había tomado algunas clases de pintura hacía años, y me jactaba de tener cierta facilidad en esa disciplina. El resultado me pareció digno de mis esfuerzos, y le obsequié la tela a la Academia Imperial de Bellas Artes, como recuerdo, por mi alejamiento de la tierra de mis antepasados.
Читать дальше