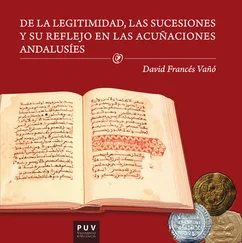Henri Troyat - Las Zarinas
Здесь есть возможность читать онлайн «Henri Troyat - Las Zarinas» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Las Zarinas
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Las Zarinas: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Las Zarinas»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Henri Troyat narra el destino de esas zarinas poco conocidas, eclipsadas por la personalidad de Pedro el Grande y por la de Catalina, que subirá al trono en 1761.
Las Zarinas — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Las Zarinas», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Pese a las precauciones habituales, los rumores de las conversaciones no tardan en llegar a las diferentes cancillerías europeas. Inmediatamente, La Chétardie se alarma y empieza a devanarse los sesos para encontrar el modo de contraatacar este inicio de invasión germana. Intuyendo la hostilidad de una parte de la opinión pública, Isabel se apresura a quemar los puentes que va dejando atrás. Sin informar ni a Bestújiev ni al Senado, envía al barón Nicolás Korf a Kiel en busca del «heredero de la corona». Ni siquiera se ha tomado la molestia de pedir que le faciliten previamente un retrato del adolescente. Siendo el hijo de su bienamada hermana, sólo puede estar dotado de las más hermosas cualidades espirituales y físicas. Espera el encuentro con la emoción de una mujer embarazada, impaciente por ver los rasgos del hijo que el Cielo le dará al término de una larga gestación.
El viaje del barón Nicolás Korf se efectúa con tal discreción que la llegada de Pedro Ulrico a San Petersburgo, el 5 de febrero de 1742, pasa prácticamente inadvertida a los habituales de la corte. Al ver a su sobrino por primera vez, Isabel, que se preparaba para sentir un flechazo maternal, se queda helada de consternación. En lugar de la encantadora criatura que esperaba, se encuentra a un papanatas desgarbado, enfermizo, de mirada torva, que sólo habla alemán, no sabe hilvanar dos ideas, ríe solapadamente de vez en cuando y adopta una expresión de zorrillo acosado. ¿Es ése el regalo que tiene reservado para Rusia? Tragándose su decepción, le pone buena cara al recién llegado, le concede las insignias de la Orden de San Andrés, nombra a los profesores encargados de enseñarle ruso y pide al padre Simón Todorski que le enseñe las verdades de la religión ortodoxa, que en los sucesivo será la suya.
Los francófilos de Rusia ya temen que la introducción del príncipe heredero en el palacio favorezca a Alemania en la carrera por la influencia que la enfrenta a Francia. Los rusófilos, por su parte, llevan la xenofobia más lejos y lamentan que la zarina haya mantenido en el ejército a algunos jefes prestigiosos de origen extranjero, como el príncipe de Hesse-Homburg y los generales ingleses Peter de Lascy y Jacques Keith. Y sin embargo, estos emigrados de categoría superior que en el pasado dieron muestras de lealtad deberían estar por encima de toda sospecha. Es lícito esperar que antes o después, tanto en Rusia como fuera de ella, el sentido común se imponga a los secuaces del extremismo. Pero esta perspectiva no basta para apaciguar a los espíritus puntillosos y pusilánimes. Para tranquilizar a su ministro, Amelot de Chailloux, que insiste en creer que Rusia se le está «escapando», La Chétardie afirma que, pese a las apariencias, «aquí se venera a Francia». [48]Pero Amelot no tiene los mismos motivos que él para sucumbir al encanto de Isabel. El ministro considera que Rusia ya no es una potencia con la que se puede tratar de igual a igual y que sería peligroso contar con las promesas de un poder tan poco firme como el de la emperatriz. Vinculado con Suecia por sus recientes compromisos, no quiere escoger entre estos dos países y prefiere mantenerse al margen de sus desavenencias, sin comprometer su futuro ni con San Petersburgo ni con Estocolmo. Francia, que confía en que la situación se aclare por sí sola, juega en el ínterin con dos barajas en sus relaciones con Rusia, considera la posibilidad de ayudar a Suecia armando a Turquía y apoyando a los tártaros contra Ucrania, mientras Luis XV asegura a Isabel, a través de su embajador, que alberga sentimientos de fraternal comprensión hacia «la hija de Pedro el Grande». Pese a todas las decepciones que jalonaron en el pasado sus relaciones con París y Versalles, la zarina cede una vez más a la seducción de esta extraña nación, cuya lengua y cuyo espíritu no tienen fronteras. Incapaz de olvidar que estuvo a punto de ser la prometida de aquel con quien ahora quisiera firmar un acuerdo de alianza en debida forma, se niega a creer en un doble juego por parte de ese eterno compañero tan presto para sonreír y tan hábil para escabullirse. Por otro lado, esta confianza en la promesa de los franceses no le impide proclamar que ninguna amenaza, venga de donde venga, podrá obligarla a ceder una pulgada de tierra rusa, pues, dice, las conquistas de su padre le son «más preciosas que su propia vida». Tiene prisa por convencer a los estados vecinos, después de haber convencido a sus compatriotas. Le parece que su coronación en Moscú contribuirá más a su renombre internacional que todas las charlas entre diplomáticos. Tras las solemnidades religiosas del Kremlin, nadie volverá a atreverse a discutir su legitimidad ni a desafiar su poder. Para dar más peso aún a la ceremonia, decide llevar a su sobrino a la coronación de su tía Isabel I a fin de que asista a ella en calidad de heredero reconocido. Acaban de celebrar el catorce cumpleaños de Pedro Ulrico. Así pues, el muchacho está en edad de comprender la importancia del acontecimiento que se prepara con febril excitación.
Más de un mes antes del comienzo de las festividades moscovitas, todo el San Petersburgo de los palacios y las embajadas se vacía, como es habitual en tales casos, para trasladarse a la antigua capital de los zares. Un heterogéneo ejército de carruajes emprende el camino, amenazado ya por el deshielo. Dicen que son veinte mil caballos y treinta mil pasajeros calculando por lo bajo, acompañados de un convoy de carros de intendencia que transportan vajilla, ropa de cama, muebles, espejos, alimentos y unos ajuares de prendas de vestir -tanto masculinos como femeninos- tan bien surtidos que pueden hacer frente a semanas de recepciones y galas. El 11 de marzo, Isabel parte de su residencia de Tsárkoie Seló, donde ha querido descansar unos días antes de someterse a las grandes fatigas del triunfo. Se le ha preparado una carroza especial para que disfrute de todas las comodidades imaginables durante el viaje, cuya duración, teniendo en cuenta las paradas en las etapas, se prevé que será de un mes. El vehículo, tapizado de verde, está iluminado por amplias ventanas acristaladas en los costados. Es tan espacioso que se ha podido instalar en él una mesa de juego rodeada de sillas, un sofá y una estufa. Esta casa ambulante está tirada por doce caballos; detrás del carruaje trotan otros doce para facilitar el cambio en los paradores. Por la noche, las llamas de cientos de toneles de resina, dispuestos de trecho en trecho a lo largo del recorrido, iluminan el camino. A la entrada de todas las localidades, hasta las más pequeñas, se alza un pórtico decorado con vegetación. Cuando llega la carroza imperial, los habitantes, en traje de fiesta -los hombres a un lado y las mujeres al otro-, se prosternan cara al suelo, bendicen la aparición de Su Majestad haciendo la señal de la cruz y la aclaman deseándole larga vida. En los monasterios echan las campanas al vuelo cuando se acerca la comitiva, y los religiosos y los monjes salen de los santuarios para presentar sus iconos más venerables a la hija de Pedro el Grande.
La repetición de estos homenajes populares no cansa a Isabel, que ya los acepta como una agradable rutina. No obstante, siente la necesidad de concederse un descanso de unos días en Vsiesviátskoie antes de proseguir su camino. El 17 de abril de 1741, al amanecer, entra en Moscú mientras todos los carillones de la ciudad suenan al paso del cortejo. El 23 de abril, unos heraldos anuncian en las encrucijadas la noticia de la próxima coronación. Dos días más tarde, a la señal de una salva de artillería, la procesión se forma de nuevo según las indicaciones del organizador de las fiestas. Por voluntad de Isabel -suprema coquetería hacia esa Francia a la que, sin embargo, nada la une de forma duradera-, la tarea de dar brillantez y elegancia a su entronización se ha confiado a un francés llamado Rochambeau. La emperatriz va caminando, hierática, bajo un palio, desde la famosa «escalera roja» que adorna la fachada de su palacio del Kremlin hasta la catedral de la Asunción, al otro lado de la plaza. Veinte pajes que visten librea blanca guarnecida con trencilla de oro le llevan la cola. Todas las regiones del imperio han enviado a Moscú a sus representantes, los cuales forman una escolta abigarrada y silenciosa cuyo paso se adapta al de los sacerdotes que van en cabeza. El reverendo padre Ambrosio, asistido por Stepán, obispo de Pskov, repite una y otra vez la señal de la cruz al recibir a la procesión en la inmensa nave. Rociada de agua bendita y envuelta en humo de incienso, Isabel acepta, con una mezcla de dignidad y humildad, los signos sacramentales de la apoteosis. La liturgia se desarrolla según un rito inmutable, el mismo que tiempo atrás honró a Pedro el Grande y a Catalina I, y hace apenas once años a la funesta Ana Ivánovna, culpable de haber intentado apartar del trono a la única mujer que tiene derecho a sentarse actualmente en él.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Las Zarinas»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Las Zarinas» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Las Zarinas» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.