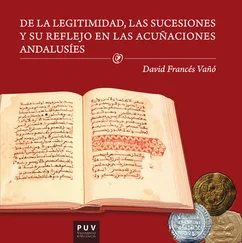A los fastos religiosos de la coronación suceden los festejos tradicionales. Durante ocho días todo son luces de fiesta, comilonas y reparto de vino entre la muchedumbre, mientras que los invitados insignes echan los bofes yendo de un baile a un espectáculo y de un banquete a una mascarada. Embriagada por este ambiente de franca cordialidad que reina en torno a su persona, Isabel da algunas muestras más de satisfacción a los que tan bien la han servido. Mientras que Alexandr Buturlin es nombrado general y gobernador de la Pequeña Rusia, oscuros parientes de la familia de la emperatriz por parte materna se ven agraciados con espléndidos títulos de condes y de chambelanes. Los Skavronski, los Hendrikov y los Efimovski pasan de la condición de campesinos enriquecidos a la de hidalgüelos de nuevo cuño. Se diría que Isabel trata de justificar su placer esforzándose en que los demás sean tan felices como ella ese gran día. Pero, en Moscú, la iluminación de las festividades aumenta los riesgos de incendio. Una noche, el palacio Golovín, donde Su Majestad ha establecido provisionalmente su domicilio, es presa de las llamas. Afortunadamente, sólo se queman las paredes y los muebles. Este absurdo contratiempo no debe influir en el ritmo del programa de festejos. Los obreros rusos trabajan deprisa cuando es por una buena causa, decide Isabel, pues ya han empezado a levantar las ruinas del edificio medio calcinado. Mientras lo reconstruyen y lo acondicionan a marchas forzadas, ella se traslada a otra casa que ha conservado en Moscú, a orillas del Yauza, y luego a la que posee en Pokróvskoie, a cinco verstas de allí, y que antaño perteneció a un tío de Pedro el Grande. En este palacio reúne todos los días, para bailar, comer y reír, a más de novecientas personas.
Los teatros tampoco se vacían. Mientras la corte aplaude la ópera La clemencia de Tito, del compositor alemán Johann Adolf Hasse, y un ballet alegórico que ilustra el retorno de la «edad de oro» en Rusia, La Chétardie se entera con terror de que una de las cartas dirigidas por Amelot de Chailloux al embajador francés en Turquía ha sido interceptada por los servicios secretos austríacos y de que ésta contenía críticas injuriosas de la zarina, así como una profecía que anunciaba el desmoronamiento del imperio ruso, «que no puede sino abismarse en su primitiva nada». Abrumado por esta metedura de pata diplomática, La Chétardie confía en atenuar su efecto en el tremendamente susceptible humor de la emperatriz mediante hábiles explicaciones. Pero la torpeza del ministro la ha herido profundamente y, pese a la intervención de Lestocq, que se afana en defender a Francia alegando que La Chétardie y Amelot apoyan la idea de un acuerdo francorruso, Isabel se niega a aceptar la arriesgada apuesta que le proponen y decide retirar su confianza al embajador y al país que representa. Cuando La Chétardie llega al palacio para defender su inocencia en un malentendido que «deplora y reprueba» tanto como ella, lo hace esperar dos horas en la antecámara, con sus damas de honor, y al salir de sus aposentos le anuncia que no puede recibirlo ni ese día ni los siguientes, y que en lo sucesivo tendrá que dirigirse a su ministro, o sea, a Alexéi Bestújiev, pues, para tratar con un país, sea el que sea, «Rusia, señor, no necesita ningún intermediario».
A despecho de semejante filípica, La Chétardie se aferra a una esperanza de reconciliación, protesta, escribe a su gobierno, le suplica a Lestocq que intervenga de nuevo ante Su Majestad Isabel I. ¿Acaso la emperatriz no confía totalmente en su médico, ya sea para curarla o para aconsejarla? Sin embargo, aunque las drogas de Lestocq en ocasiones se han revelado eficaces contra los leves males que padece, sus exhortaciones políticas caen en saco roto. Isabel, sorda y ciega en lo referente a este asunto, se ha encerrado en el rencor. Lo único que La Chétardie consigue obtener de ella, a fuerza de gestiones y súplicas, es que le conceda una audiencia privada. El embajador acude con el deseo de redimirse con unas cuantas palabras y sonrisas, pero se topa con una estatua de glacial desdén. Isabel le confirma su intención de romper sus vínculos con Versalles, aunque conservando el aprecio y la amistad por un país que no ha sabido aprovechar su buena disposición hacia la cultura francesa. La Chétardie se retira con las manos vacías y desalentado.
Al mismo tiempo, el brusco cambio de postura de Federico II, que, dando la espalda a Francia, se ha acercado a Austria, agrava la situación personal del embajador. En esta nueva coyuntura, La Chétardie no puede seguir contando con el embajador de Prusia, Mardefeld, para apoyar su intento de alcanzar un pacto francorruso. Desesperado, se le ocurre la idea de hacer que el trono de Curlandia, vacante desde el año anterior como consecuencia de la caída en desgracia y el exilio de Bühren, se otorgue a alguien cercano a Francia, concretamente a Mauricio de Sajonia. Se podría aprovechar la circunstancia -¡siempre es posible un milagro a orillas del Nevá, patria de los locos y de los poetas!- para sugerir a este último que pidiera la mano de Isabel. Si, por mediación de un embajador francés, la emperatriz de Rusia se casara con el más brillante de los jefes militares al servicio de Francia, las pequeñas afrentas de ayer quedarían rápidamente borradas. La alianza política entre los dos estados se vería reforzada por una alianza sentimental que haría esa unión inatacable. Semejante enlace representaría un triunfo sin precedentes para la carrera del diplomático y para la paz mundial.
Decidido a apostarlo todo a esta última carta, La Chétardie se dedica a perseguir a Mauricio de Sajonia, que unos meses antes ha entrado victorioso en Praga a la cabeza de un ejército francés. Sin revelarle exactamente sus planes, lo apremia a ir urgentemente a Rusia, donde, afirma, la zarina estaría encantada de acogerlo. Atraído por esta prestigiosa invitación, Mauricio de Sajonia no dice que no. Poco después, llega a Moscú, orgullosísimo de sus éxitos militares. Isabel, que desde el principio ha entendido el significado de una visita tan inesperada, se divierte con esta cita entre galante y política, preparada por el incorregible embajador francés. Dado que Mauricio de Sajonia es un hombre apuesto y un excelente conversador, está encantada con el pretendiente tardío que La Chétardie se ha sacado de repente de la manga. Baila con él, charla horas y horas a solas con él, cabalga a su lado, vestida de hombre, por las calles de la ciudad, admira en su compañía unos fuegos artificiales «conmemorativos», suspira lánguidamente contemplando el claro de luna por las ventanas de palacio, pero a ninguno de los dos se le ocurre expresar el menor sentimiento que los comprometería para el futuro. Como si disfrutaran de una especie de recreo en la corriente de su vida cotidiana, ambos se prestan al agradable juego de la coquetería sabiendo que ese intercambio de sonrisas, de miradas y de cumplidos no conducirá a nada. Por más que La Chétardie avive las brasas, éstas no prenden. Al cabo de unas semanas de esgrima amorosa, Mauricio de Sajonia se marcha de Moscú para reunirse con su ejército, que, extenuado y desorganizado, está a punto, según dicen, de evacuar Praga.
De camino hacia su destino de gran soldado vasallo de Francia, escribe a Isabel unas cartas de amor ensalzando su belleza, su majestad, su gracia, evocando una velada «particularmente placentera», cierto «vestido de muaré blanco», cierta cena en la que no era el vino lo que embriagaba, la cabalgada nocturna alrededor del Kremlin… Ella lee, se enternece y lamenta un poco encontrarse sola tras la exaltación de ese simulacro de esponsales. A Bestújiev, que le aconseja firmar un tratado de alianza con Inglaterra, país que, desde el punto de vista de la emperatriz, tiene el defecto de mostrarse hostil a la política de Versalles con demasiada frecuencia, le contesta que jamás será enemiga de Francia, «pues le debo demasiado». ¿En quién piensa al pronunciar esta frase que revela sus sentimientos íntimos? ¿En Luis XV, al que jamás ha visto, a quien estuvo prometida por puro azar y que tantas veces ha traicionado su confianza? ¿En el intrigante La Chétardie, que también está a punto de abandonarla? ¿En su oscura institutriz, la señora Latour, y en el episódico preceptor, el señor Rambour, que en su juventud, en Ismailovo, la iniciaron en las sutilezas de la lengua francesa? ¿En Mauricio de Sajonia, que escribe preciosas cartas de amor pero cuyo corazón permanece frío?
Читать дальше