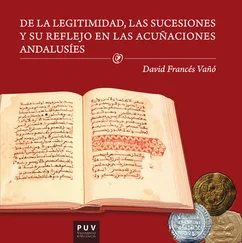Sin embargo, las estrellas de la compañía cómica que rodea a Balakíriev son los enanos, las enanas y los lisiados de ambos sexos, a los que llaman por sus apodos: beznoshka (la mujer sin piernas), gorbushka (la jorobada). La atracción que siente la zarina por la extrema fealdad física y la aberración mental es, dice ella, su manera de interesarse por los misterios de la naturaleza. A semejanza de su antepasado Pedro el Grande, afirma que el estudio de las malformaciones del ser humano ayuda a comprender la estructura y el funcionamiento de los cuerpos y las mentes normales. Así, rodearse de monstruos es una manera como otra de servir a la ciencia. Además, según Ana Ivánovna, el espectáculo de los infortunios de otros refuerza en uno el deseo de mantenerse sano.
Entre la galería de monstruos humanos de la que la emperatriz se enorgullece, su predilecta es una vieja calmuca canija, cuya fealdad horroriza hasta a los sacerdotes, pero que no tiene igual cuando se trata de hacer visajes hilarantes. Un día, la calmuca declara, en broma, que le gustaría mucho casarse. Este deseo inspira inmediatamente a la zarina, que idea una farsa de una morbosidad excitante. Si bien todos los que componen el pequeño grupo de bufones de la corte son expertos en payasadas y chocarrerías, algunos no son, en sentido estricto, deformes. Tal es el caso de un anciano noble, Mijaíl Alexéievich Golitsin, cuya posición de «bufón imperial» le garantiza una sinecura. Viudo desde hace unos años, súbitamente se le informa de que Su Majestad le ha encontrado una nueva esposa y que, en su extrema bondad, está dispuesta a hacerse cargo de la organización y los gastos de la ceremonia nupcial. Como la emperatriz tiene fama de ser una «casamentera» infatigable, no es cuestión de pedir explicaciones. Sin embargo, los preparativos de este enlace parecen como mínimo inusuales. Siguiendo las instrucciones de la zarina, Volynski, el ministro del Gabinete, hace construir a toda prisa a orillas del Nevá, entre el palacio de Invierno y el Almirantazgo, una gran casa hecha de bloques de hielo que los obreros unen entre sí mediante aspersiones de agua caliente. El edificio, de veinte metros de largo, siete de ancho y diez de alto, se halla rematado en la parte superior por una galería con columnata y estatuas. Una escalinata con balaustrada conduce a un vestíbulo, tras el cual se encuentran los aposentos reservados a la pareja. Hay un dormitorio amueblado con una gran cama blanca, guarnecida de colgaduras, almohadas y colchón, todo esculpido en hielo. Al lado, un cuarto de aseo, tallado también en hielo, da fe del interés de Su Majestad por la comodidad íntima de sus «protegidos». Más allá, un comedor de aspecto igualmente polar, pero abundantemente provisto de manjares variados y vajilla de gala, espera a los invitados para un festín soberbio y aterido. Delante de la casa hay cañones de hielo y balas hechas del mismo material, un elefante de hielo que, según dicen, puede escupir agua helada a ocho metros de altura, y dos pirámides de hielo en cuyo interior están expuestas imágenes humorísticas y obscenas para calentar a los visitantes. [29]
Por orden expresa de Su Majestad, representantes de todas las razas del imperio, vestidos con sus trajes nacionales, son invitados a asistir a la gran fiesta dada para celebrar la boda de los bufones. El 6 de febrero de 1740, una vez celebrada en la iglesia la bendición ritual del infortunado Mijaíl Golitsin y la vieja calmuca contrahecha, un cortejo de carnaval, parecido a los que le gustaban a Pedro el Grande, se pone en marcha al son del repiqueteo de las campanas. Ostiakos, kirguises, fineses, samoyedos y yakutos, orgullosos de sus trajes tradicionales, desfilan por las calles ante la mirada atónita de la muchedumbre, que ha acudido de todas partes atraída por el anuncio del espectáculo gratuito. Algunos de los participantes en la mascarada montan caballos de una especie desconocida en San Petersburgo; otros van a horcajadas sobre un ciervo, un perro de gran tamaño o un macho cabrío, o se pavonean, risueños, a lomos de un cerdo. Los recién casados, por su parte, se desplazan sobre un elefante. Tras pasar por delante del palacio imperial, la procesión se detiene frente al «picadero del duque de Curlandia», donde se sirve una comida a todos los presentes. El poeta Trediakovski recita un poema cómico y, ante los ojos de la emperatriz, de la corte y del «joven matrimonio», unas parejas ejecutan unas danzas folclóricas, acompañadas por los instrumentos típicos de sus regiones.
Finalmente, al caer la noche parten, alegres pero de forma ordenada, hacia la casa de hielo, que, en la oscuridad crepuscular, resplandece a la luz de miles de antorchas. Su Majestad en persona se ocupa de que los casados se acuesten en la gélida cama y se retira con una sonrisa pícara. Unos centinelas son apostados de inmediato delante de todas las salidas, para impedir que los tortolitos salgan de su nido de amor y hielo antes del amanecer.
Esa noche, al acostarse con Bühren en su habitación bien caldeada, Ana Ivánovna apreció todavía más la blandura de su cama y la tibieza de sus sábanas. ¿Pensó siquiera en la fea calmuca y el dócil Golitsin, a los que había condenado, por capricho, a protagonizar esa siniestra comedia y que quizás estaban muriéndose de frío en su prisión traslúcida? En cualquier caso, si un vago remordimiento le pasó por la mente, debió de apartarlo enseguida diciéndose que se trataba de una farsa totalmente inocente entre las muchas que le están permitidas a una soberana por derecho divino.
Milagrosamente, a decir de algunos de sus contemporáneos, el bufón señorial y su horrorosa compañera superaron aquella prueba de congelación nupcial con un buen resfriado y unas cuantas moraduras. Incluso lograron, según algunos, que durante el reinado siguiente se les permitiera trasladarse al extranjero, donde al parecer la calmuca murió tras haber dado a luz a dos hijos. En cuanto a Mijaíl Golitsin, en absoluto desanimado por esta aventura matrimonial a baja temperatura, parece ser que se casó de nuevo y vivió, sin más desengaños, hasta una edad muy avanzada. Lo cual llevó a afirmar a ciertos monárquicos inveterados que en Rusia, en aquella época lejana, las peores atrocidades cometidas en nombre de la autocracia no podían sino ser beneficiosas.
Pese a la indiferencia manifestada por Ana Ivánovna hacia los asuntos públicos, en ocasiones Bühren se ve obligado a hacerla participar en decisiones importantes. A fin de preservarla mejor de las molestias que el ejercicio del poder lleva aparejadas, le ha sugerido crear una cancillería secreta encargada de vigilar a sus súbditos. Un ejército de espías, pagado por el Tesoro público, se despliega a través del territorio ruso. La delación florece por doquier como bajo los efectos de un rocío vivificador. Los soplones que desean expresarse de viva voz tienen que entrar en el palacio imperial por una puerta secreta y son recibidos por Bühren en persona en las oficinas de la cancillería. Su odio innato hacia la vieja aristocracia rusa le incita a creer en la palabra de todos los que denuncian los crímenes de uno de los miembros de esa casta. Cuanto más elevada es la posición que ocupa el culpable, más se complace el favorito en precipitar su caída. Durante su reinado, las cámaras de tortura raramente permanecen vacías, y no pasa semana en que no firme órdenes de exilio a Siberia o de destierro de por vida a alguna lejana provincia. En el departamento administrativo especializado de la Sylka (la Deportación), los empleados, desbordados por el aflujo de expedientes, a menudo envían a los acusados al otro extremo del mundo sin tener tiempo de comprobar no sólo su culpabilidad, sino ni siquiera su identidad. Para prevenir las protestas contra este rigor ciego de las autoridades judiciales, Bühren crea un nuevo regimiento de la Guardia, el Ismailovski, cuyo mando no entrega a un militar ruso (en las altas instancias se desconfía de ellos), sino a un noble báltico, Carlos Gustavo Loewenwolde, el hermano del gran maestro de la corte, Reinhold Loewenwolde. Esta unidad de elite se suma a los regimientos Semionovski y Preobrazhenski, a fin de completar las fuerzas destinadas al mantenimiento del orden imperial. La consigna es simple: hay que impedir que todo cuanto se mueve en el interior del país esté en condiciones de resultar peligroso. Los dignatarios más ilustres son, por su propia notoriedad, los más sospechosos para los esbirros de la cancillería. Casi se les reprocha no tener algún antepasado alemán o báltico en su linaje.
Читать дальше