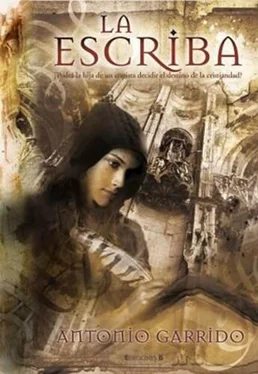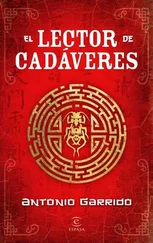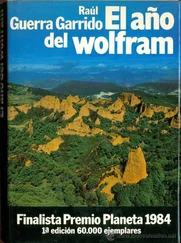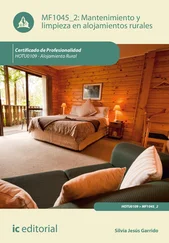– Tenéis mi palabra.
– Bien, bien… ¿Sabéis?, resulta paradójico que en ocasiones, cuanto mayor es el ahínco con que servimos a Dios, mayores son las pruebas que éste nos envía. Anoche mismo -prosiguió-, al poco de retirarme comencé a sentirme indispuesto. No es la primera vez que me ocurre, aunque en esta ocasión el dolor se tornó tan insoportable que hube de requerir la presencia de nuestro médico. Zenón opina que el mal de mis piernas se extiende por el resto del cuerpo. Por lo visto no existe cura, o si la hay, al menos él la desconoce, de modo que sólo me resta guardar reposo hasta que remitan los dolores. ¡Pero por Dios santísimo! ¡Quitaos esa capucha, que parecéis un condenado!…
Gorgias obedeció.
Nada más desprenderse de la tela, alcanzó a vislumbrar lo que en otro tiempo debía de haber sido una antigua sala de armas. Observó las descarnadas paredes de bloques de piedra dispuestos en ordenadas hileras que sólo alteraba una ventana de alabastro a través de la cual se filtraba una lánguida penumbra. En el muro principal, labrado sobre los sillares de roca, advirtió los restos de un crucifijo que parecía velar la enorme cama adovelada. Sobre ella descansaba Wilfred, recostado entre gruesos almohadones. Respiraba con dificultad, como si un peso insoportable le oprimiera el pecho transformando su rostro en una máscara abotargada. A su izquierda se veía una mesilla con las sobras del desayuno, flanqueada por un baúl sobre el que descansaban un par de casullas y un hábito de lana burda. En el extremo opuesto, una bacinilla limpia, una mesa, instrumentos de escritura y una hornacina excavada en la piedra. Ningún otro mueble adornaba la sala. Tan sólo una endeble silla aguardaba desnuda a los pies de la cama.
Le extrañó no hallar ningún códice, ni siquiera una copia de la Biblia. Sin embargo, cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, distinguió la existencia de otra sala más pequeña en la que se adivinaba el scriptorium privado de Wilfred.
De repente, unos amenazadores gruñidos le hicieron retroceder.
– No os asustéis -sonrió el conde-. Los pobres perros están algo inquietos, pero no son peligrosos. Pasad y acomodaos.
Antes de aceptar, Gorgias comprobó que los animales se encontraban amarrados al artefacto rodante que Wilfred empleaba para desplazarse. También advirtió que Genserico, el coadjutor, había abandonado la sala.
– Vos diréis -dijo Gorgias sin apartar la mirada de los fierros.
– En realidad sois vos quien debe decirme. Han transcurrido seis días desde la última vez que hablamos y aún no he sabido de vuestros progresos. ¿Habéis traído el pergamino?
Gorgias tomó aire y lo exhaló lentamente. Aunque había urdido una excusa que creía convincente, no pudo evitar que la voz le temblara.
– Honorabilísimo; no sé bien cómo empezar… -Tosió-. Lo cierto es que debo confesaros un asunto que me preocupa. ¿Recordáis el problema de la tinta?
– No con exactitud. ¿Algo sobre su fluidez?
– Así es. Tal como os comenté, las plumas de que dispongo no retienen la tinta el tiempo suficiente. El exceso de flujo origina borbotones y salpicaduras, y lo que es peor: en ocasiones, verdaderos regueros. Por ese motivo intenté elaborar una nueva mixtura que corrigiese el problema.
– Sí. Algo creo recordar. ¿Y bien?
– Tras varios días de reflexión, anoche decidí verificar mis conclusiones. Calciné cascara de nuez que añadí a la tinta, y la mezclé con un suspiro de aceite para densificarla. También probé con ceniza, algo de sebo y una pizca de alumbre. Por supuesto, antes de utilizarla me aseguré de lo acertado de la composición practicando sobre otro pergamino.
– Por supuesto -contemporizó.
– Desde el primer momento comprobé que la pluma se deslizaba sobre el pergamino como si flotase en una balsa de aceite. Las letras surgían ante mí sedosas y brillantes, tersas como la piel de una joven, negras como el azabache. Sin embargo, en el escrito original, al repasar las unciales ocurrió el accidente.
– ¿Un accidente? ¿A qué os referís?
– Esas letras, las unciales, requerían de un acabado acorde con la excelencia del documento. Debía retocarlas hasta lograr unos bordes limpios y delimitados. Desgraciadamente ese proceso ha de realizarse antes de la aplicación de la última capa de talco.
– ¡Por todos los santos, dejaos de sermones y explicadme qué ha ocurrido!
– Lo siento. No sé cómo disculpar mi torpeza. El hecho es que con la falta de sueño olvidé que días atrás ya había aplicado el talco. Los polvos impermeabilizaron la superficie, y al repasar las mayúsculas…
– ¿Qué?
– Pues que todo se estropeó. ¡Todo el maldito trabajo se fue al infierno!
– ¡Por Dios santísimo! Pero ¿no decíais que habíais resuelto el problema? -repuso Wilfred con ademán de incorporarse.
– Me sentía tan satisfecho que no reparé en el yeso -le explicó-. El secante, al cubrir los poros impidió que el material absorbiese la tinta, lo que favoreció que se extendiera hasta arruinar el pergamino.
– No puede ser -repitió incrédulo-. ¿Y un palimpsesto? ¿No habéis preparado un palimpsesto?
– Podría intentarlo, pero al raspar el cuero quedarían marcas que revelarían la naturaleza de la reparación, y eso resultaría inaceptable en esta clase de manuscrito.
– Enseñadme el documento. ¿A qué esperáis? ¡Enseñádmelo! -gritó.
Gorgias extrajo con torpeza un trozo de piel arrugado que tendió a Wilfred; sin embargo, antes de que éste pudiera alcanzarlo, retrocedió unos pasos y lo desgarró en pedazos. Wilfred se agitó como si le quemaran por dentro.
– Pero ¿habéis perdido el juicio?
– ¿Es que no lo habéis entendido? -respondió Gorgias desesperado-. ¡Está arruinado!, ¿comprendéis? ¡Arruinado!
Wilfred emitió un sonido gutural mientras su cara se demudaba por la ira. Desde la cama intentó alcanzar los trozos de pergamino diseminados sobre la alfombra, pero al hacerlo perdió el equilibrio y cayó. Por fortuna, Gorgias logró sujetarle antes de que diera con sus huesos en el suelo.
– ¡Soltadme! ¿Acaso creéis que no tener piernas me convierte en un inútil como vos? ¡Quitadme las zarpas, maldito manirroto! -bramó.
– Calmaos, vuestra dignidad. Ese documento estaba perdido. De hecho, ya he comenzado a trabajar en un nuevo pergamino.
– ¿Un nuevo pergamino, decís? ¿Y qué haréis esta vez? ¿Echárselo a un perro para que lo guarde entre sus fauces? ¿O hervirlo y luego rajarlo con un cuchillo?
– Vuestra dignidad, os lo ruego. Tened fe. Trabajaré día y noche si fuera necesario. Os juro que en breve dispondréis del documento.
– ¿Y quién os ha dicho que dispongo de ese tiempo? -replicó Wilfred mientras intentaba acomodarse-. El enviado papal podría llegar en cualquier momento, y si para entonces no dispongo de ese escrito… ¡Dios!, ¡no conocéis a ese prelado! No quiero ni pensar lo que podría sucedemos.
Gorgias se lamentó por su torpeza, pero lo cierto era que la herida del brazo le impedía progresar con la necesaria diligencia. Si la legación romana llegaba antes de tiempo, Wilfred podría excusarse argumentando que el original se había quemado durante el incendio. Gorgias tomó aire y habló de nuevo:
– ¿Cuándo decís que llegará el prelado?
– No lo sé. En su última carta anunciaba que zarparía de Fráncfort a finales de año.
– Es posible que el temporal les retrase.
– ¡Por supuesto! ¡Y también que aparezca ahora y me pille cagando!
Por un momento, Gorgias dudó si proponerle su idea, pero finalmente lo hizo.
– ¿Cómo decís? -preguntó incrédulo el conde al escucharlo.
– Digo que, en caso de que ese enviado se presentase antes de tener listo el documento, tal vez pudierais decirle la verdad: que el original se quemó en el taller de Korne. Eso nos proporcionaría el tiempo suficiente.
Читать дальше