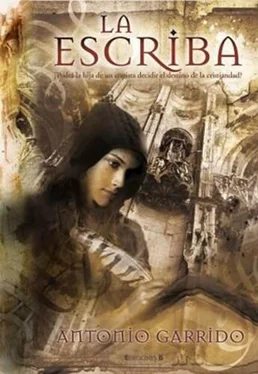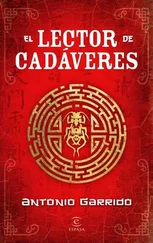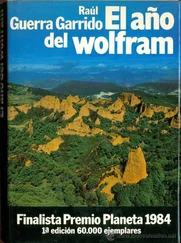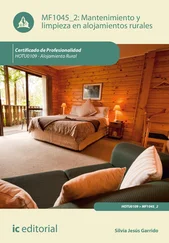– Comprendo. Y decidme, además de sugerir que le confirme vuestra ineptitud, y de paso la mía, ¿disponéis de alguna otra genial idea?
– Yo sólo pretendía…
– ¡Pues por el amor de Dios, Gorgias, dejad de pretender y haced algo bien de una santísima vez!
Gorgias bajó la cabeza admitiendo su necedad. Alzó la mirada y observó el rostro pensativo del conde. Finalmente, Wilfred barruntó algo que hubo de repetir para que lo entendiera Gorgias.
– En fin. Tal vez os haya juzgado con demasiada dureza. No sería vuestra intención echar a perder tantas horas de trabajo.
– Desde luego que no, paternidad.
– Y esa idea vuestra… la del incendio -añadió el conde-. Es justo lo que ha sucedido…
– Así es -concedió Gorgias, un poco más tranquilo.
– Bien, bien. ¿Y creéis que en tres semanas podríais tener listo el documento?
– Con plena seguridad.
– Entonces, lo mejor será dar por concluida esta conversación y que comencéis el trabajo ahora mismo. Poneos la capucha.
Gorgias asintió. Se arrodilló, besó las manos arrugadas de Wilfred y se enfundó torpemente el verdugo. Luego, mientras aguardaba la llegada de Genserico, respiró por primera vez sin que el corazón le palpitara en la garganta.
Pese a avanzar a ciegas, el camino de vuelta se le antojó más breve que el de ida. Al principio lo achacó a las prisas de Genserico. Sin embargo, conforme avanzaban, advirtió que el coadjutor había tomado un itinerario distinto. De hecho, extrañó el hedor de las letrinas y las escaleras por las que había transitado durante la ida. Por un instante imaginó que el cambio obedecía al celo de Genserico, pues a aquellas horas los domésticos pulularían por todo el edificio, pero cuando el coadjutor le ordenó que se despojara de la capucha, advirtió con extrañeza que el lugar en que se encontraba le resultaba desconocido.
Gorgias examinó con detenimiento la pequeña sala circular, de cuyo centro emergía un altar sobre el que crepitaba una tea. La fluctuante luz amarilleaba los sillares de piedra y el techo de madera comido por la podredumbre. Entre las vigas se advertían borrosos dibujos de naturaleza litúrgica, levemente ennegrecidos por el humo de las velas. Dedujo que aquel recinto había sido una cripta cristiana, aunque a juzgar por su estado, cualquiera lo confundiría con las mazmorras de Hagia Sofía.
En un lateral apreció una segunda puerta clausurada con un cerrojo.
– ¿Y este lugar? -preguntó sorprendido.
– Una antigua capilla.
– Ya lo veo. Sin duda un lugar interesante, pero comprended que me debo a otras obligaciones -replicó perdiendo la paciencia.
– Todo a su tiempo, Gorgias… Todo a su tiempo.
El coadjutor esbozó un simulacro de sonrisa. Sacó una vela de una bolsa, la encendió y la colocó en un extremo del altar de piedra. Luego se dirigió hacia la puerta que Gorgias había divisado con anterioridad y descorrió el enorme pasador que la mantenía atrancada.
– Pasad, os lo ruego. -Gorgias desconfió, así que el viejo se adelantó-. O seguidme si lo preferís -añadió.
Tras dudar un instante, Gorgias le acompañó.
– Permitid que me siente -continuó Genserico-. Es por la humedad, que me corroe los huesos. Sentaos también vos, por favor.
Gorgias accedió de mala gana. El olor a orina reseca que desprendía Genserico le provocó una arcada.
– Supongo que os preguntaréis por qué os he traído hasta aquí.
– Así es -respondió Gorgias con creciente irritación.
Genserico sonrió por tercera vez. Se tomó un tiempo para responder.
– Se trata del asunto del incendio. Un caso feo, Gorgias. Demasiados muertos… y aún peor: demasiadas pérdidas. Creo que Wilfred ya os habló sobre las intenciones de Korne, el percamenarius.
– ¿Os referís a su empeño por responsabilizarme?
– Creed que no sólo lo pretende. Puede que el percamenarius sea alguien irreflexivo, un hombre primitivo y carente de templanza, pero os aseguro que su tenacidad es enfermiza. Os culpa a ciegas de lo sucedido, e intentará por cualquier medio que lo paguéis con vuestra sangre. Y olvidad una compensación. Sus ansias de venganza obedecen a razones que jamás entenderíais.
– No es eso lo que me contó el conde -respondió Gorgias mientras crecía su preocupación.
– ¿Y qué os contó? ¿Que una reparación aplacaría su ira? ¿Que se conformaría con lo que obtuviese vendiéndoos como esclavo? No, amigo. No. Korne no es de esa madera. Tal vez yo no posea la refinada cultura de Wilfred, pero reconozco a una alimaña en cuanto la huelo. ¿Habéis oído hablar de las ratas del Main?
Gorgias denegó extrañado.
– Las ratas del Main se agrupan en inacabables familias. La más vieja escoge a la presa sin reparar en el tamaño o la dificultad, la acecha pacientemente, y cuando encuentra el instante propicio, dirige al clan, que cae sobre ella hasta devorarla. Korne es una rata del Main. La peor rata que podáis imaginar.
Gorgias enmudeció. Wilfred le había hablado sobre las leyes carolingias, las multas en concepto de compensación y la posibilidad de que Korne le llevara a juicio, pero no había mencionado lo que parecía insinuar Genserico.
– Tal vez Korne debiera comprender que yo también he recibido mi castigo -adujo-. Además, la ley le obliga a…
– ¿Korne comprender? -le interrumpió Genserico con una carcajada-. Por el amor de Dios, Gorgias, ¡no seáis iluso! ¿Desde cuándo una ley protege al desvalido? Aunque los cimientos del código ripuario sustenten nuestra justicia y aunque las reformas emprendidas por Carlomagno abunden en la caridad cristiana, os aseguro que ninguna de ellas os librará del odio de Korne.
Gorgias sintió cómo se le revolvían las tripas. Aquel viejo loco no paraba de vomitar absurdas historias de ratas y profecías sin sentido, mientras a él aún le esperaba un trabajo que no sabía ni cuándo finalizaría. Se levantó nervioso, dando por acabada la conversación.
– Lamento no compartir vuestros temores, pero ahora, si no os reconviene, desearía regresar al scriptorium.
Genserico meneó la cabeza.
– Gorgias, Gorgias… No queréis entender. Concededme un instante más y veréis cómo me lo agradecéis -dijo condescendiente-. ¿Sabíais que Korne era sajón?
– ¿Sajón? Pensé que sus hijos estaban bautizados.
– Sajón convertido, pero sajón, al fin y al cabo. Cuando Carlomagno conquistó las tierras del norte, obligó a los sajones a elegir entre la cruz o el patíbulo. Desde entonces he asistido a muchos de esos conversos, y aunque acudan a mi misa o ayunen en cuaresma, os aseguro que por sus venas aún se desliza la ponzoña del pecado.
Gorgias tableteó los nudillos contra la silla. Las palabras de Genserico comenzaban a inquietarle.
– ¿Sabíais que aún practican sacrificios? -añadió-. Acuden a las encrucijadas de caminos para degollar becerros; consuman la sodomía, e incluso frecuentan a sus hermanas en el más horrible de los incestos. Korne es uno de ellos, y Wilfred lo sabe. Pero lo que el conde ignora son sus ancestrales tradiciones: costumbres como la faide, por la que la muerte de un hijo sólo queda satisfecha con el asesinato del culpable. Ésa es la faide, Gorgias. La venganza de los sajones.
– Pero ¿cuántas veces habré de repetir que el incendio se debió a un accidente? -repuso Gorgias irritado-. Wilfred puede confirmároslo.
– Calmaos, Gorgias. No es cuestión de lo que digáis, ni tan siquiera de lo que realmente ocurriera aquella mañana. Lo único que cuenta es que Korne culpa a vuestra hija. Ella ha muerto, y pronto vos la seguiréis.
Gorgias lo observó. Su mirada líquida parecía traspasarle.
Читать дальше