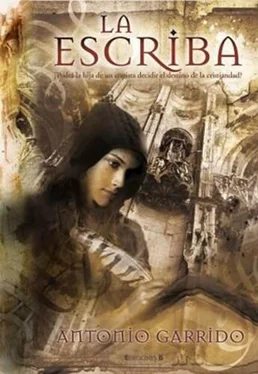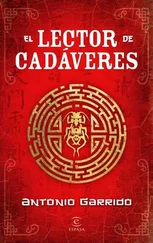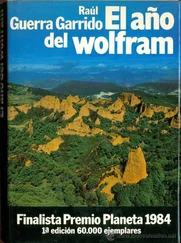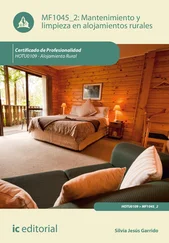Antonio Garrido - La escriba
Здесь есть возможность читать онлайн «Antonio Garrido - La escriba» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La escriba
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La escriba: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La escriba»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La escriba — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La escriba», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Alcanzó el primer fardo y lo tanteó con una vara. Al apretarlo, advirtió que cedía y se agitaba, y retrocedió cuando exhaló el primer lamento. Guardó silencio para al instante volver a percibirlo, esta vez entrecortado, casi como un gemido. Asustado, se acercó despacio para descubrir el envoltorio y, atónito, hizo lo propio con el otro. Cuando terminó, sus ojos eran dos enormes platos. Ante él, amordazadas con paños de cocina, yacían las dos gemelas de Wilfred.
Al instante desenlazó las ligaduras que las retenían, incorporó a la que respiraba y palmeó con nerviosismo la cara de la que dormía. Esta última no reaccionó. Supuso que estaba muerta, pero al levantarle la barbilla la chiquilla tosió y comenzó a llorar, pidiendo entre balbuceos que viniera su padre. Gorgias se dijo que si aquellos hombres las oían, regresarían y les matarían, así que agarró como pudo a las niñas y se arrastró hasta una de las galerías, donde se refugió confiando en que la piedra amortiguase el llanto de las pequeñas. Sin embargo, una vez dentro, se sumieron en un extraño letargo que las mantuvo dormidas.
Como en los días precedentes, Gorgias apenas concilio el sueño. Aunque la fiebre le devoraba, la presencia de las chiquillas le había devuelto un punto de lucidez del que hacía tiempo carecía. Se levantó y las contempló a su lado. Sus rostros se veían ligeramente amoratados, así que las despertó meciéndolas con timidez, como si temiera hacerles daño. Cuando lo consiguió, incorporó a la más espabilada, a la que arregló los rizos y sentó como a un muñeco de trapo. La cría se tambaleó un poco, pero conservó el equilibrio tras darse un coscorrón contra la vagoneta en que la había apoyado. A Gorgias le pareció atolondrada, porque no se quejó. Sin embargo, la otra pequeña continuaba abotargada. Casi no le percibía el pulso. Vertió sobre su cabeza un poco del agua que conservaba en la galería, pero tampoco reaccionó. Ignoraba si por ese motivo las habrían abandonado, pero si no las conducía a Würzburg, perecerían sin remedio.
Con el sol despertando, decidió sacarlas al exterior. Fuera sintió frío, presagio de tormenta. Se preguntó cómo haría para trasladarlas, si él apenas se mantenía en pie. Deambuló por los alrededores hasta encontrar un arcón de madera al que ató una cuerda, anudó el extremo a su cintura y luego lo arrastró por el fango hasta donde había dejado a las chiquillas. Con cuidado las acomodó en su interior, explicándoles que era una pequeña carroza, pero las crías continuaron aturdidas. Les acarició el cabello y tiró de la cuerda. El arcón no se movió. Apartó las piedras que lo entorpecían y volvió a tirar. Entonces la caja se deslizó pesadamente, siguiendo a Gorgias camino de Würzburg.
No había avanzado ni media milla cuando se hundió en el barro. La primera vez se levantó. A la segunda, cayó desfallecido.
Permaneció tumbado de bruces hasta que el llanto de una pequeña le impulsó a continuar, pero no encontró fuerzas para incorporarse. Tan sólo jadeó como un animal herido. Como pudo, se arrastró hasta un recodo apartado del camino. Luego, mientras recuperaba el resuello, se dio cuenta de que nunca lograría su propósito. El muñón volvió a dolerle punzándole hasta el pulmón, aunque ya no le importó. Se apoyó contra la pared de roca y lloró de desesperación. No le preocupaba su vida, pero ansiaba proteger la de aquellas dos pequeñas.
Desde el recodo donde se encontraba, contempló Würzburg en la lejanía. Allá en el valle admiró el enjambre de casuchas apiñadas tras las murallas, vigiladas desde la cima por las torres de la fortaleza. Añoró el cielo limpio surcado por las columnillas de humo que emergían de los hogares, y los primeros verdores guarneciendo unos campos que le parecieron inalcanzables. Le consoló pensar que bajo aquella tierra descansaba ya su hija, con quien pronto se reuniría.
De repente, al reparar en las fumarolas, tuvo una idea. Sacó a las chiquillas de la caja y las apartó a un lado. Luego, con sus últimas fuerzas, pateó el arcón hasta reducirlo a un montón de astillas. A continuación extrajo su eslabón y sujetó con los pies el pedernal para dirigir las chispas hacia el paño seco con que había cubierto las tablillas. Después rascó el acero, rogando a Dios que el lienzo prendiera, pero ninguna súplica logró su propósito. Aun así, insistió una y otra vez hasta que las fuerzas le abandonaron. Luego, hastiado, arrojó el eslabón maldiciendo su mala fortuna.
Pasado un rato, se acordó del documento que había escondido sobre una viga en los barracones de la mina. Pensó que el pergamino resultaría ideal como yesca, pero cuando se levantó con la intención de recuperarlo, todo le dio vueltas.
Comprendió que nunca saldría de allí. Las niñas continuaban calladas, como si un narcótico las mantuviese aturdidas. Se arrastró hasta el eslabón para intentarlo de nuevo. Agarró el acero con todas sus fuerzas y lo descargó sobre el pedernal. Para su sorpresa, las chispas brotaron como un torrente luminoso esparciéndose sobre el cedazo de lana. Repitió con fuerza el proceso, soplando sobre las chispas, frotando con toda su alma. De repente un punto del paño se encendió. Gorgias volvió a soplar hasta que a su lado apareció otra mota dorada que de inmediato cambió a rojo intenso. Espoleado, siguió frotando el eslabón mientras las partículas incandescentes se multiplicaban. Luego brotaron pequeños hilos de humo que se fueron densificando, hasta que por fin una vibrante llama se apoderó del cedazo.
Rezó por que alguien en Würzburg divisara la hoguera. En tal caso, esperaría a que ese alguien se aproximara y, tras asegurarse de que localizaba a las niñas, huiría de nuevo a las montañas. En ese instante advirtió que el fuego comenzaba a flaquear, así que alimentó las llamas con las tablillas que habían quedado sueltas. Sin embargo, la hoguera devoraba cuanto recibía con la misma celeridad que se lo suministraba, y poco a poco comenzó a ceder hasta quedar reducida a un montón de ascuas.
Cuando expiró el último rescoldo, Gorgias lo contempló con amargura. Llevado por una idea necia, había destruido el único medio del que disponía para transportar a las chiquillas, de forma que ahora sólo le restaba esperar a que el frío y las fieras acabaran con sus vidas. Se despojó de su capa y abrigó a las gemelas. Por un momento imaginó que la más despierta le sonreía. Luego se acurrucó junto a ellas para protegerlas con su cuerpo, y se quedó adormecido, soñando con su hija.
Supo que había muerto porque nada más abrir los párpados se encontró frente a Theresa. La vio envuelta en un halo blanco, radiante de alegría, con sus ojos color miel grandes y húmedos; su pelo revuelto que nunca se arreglaba; su voz cariñosa y acogedora. Creyó sentir sus abrazos, sus palabras alentándole. Le acompañaba un ángel de cabello oscuro y gesto amable.
Intentó hablarle, pero sólo consiguió exhalar un lamento. De repente sintió que lo incorporaban. Entre tinieblas, advirtió que a su lado continuaban las dos pequeñas. Luego se fijó en los restos de la hoguera. Sin comprender, miró de nuevo a Theresa. Después se dejó acoger por sus abrazos y volvió a perder la consciencia.
Pese a procurarlo, Izam no consiguió sosegar a Theresa.
La joven había ansiado tanto encontrar a su padre, que cuando aquella mañana divisó la fogata en los aledaños de la mina había llorado, dando por cierto que lo hallaría con vida. Luego, tras coronar el sendero y descubrir a Gorgias abrazado a las niñas, había corrido hacia él sollozando de alegría, y al comprobar que aún vivía, lo había abrazado mil veces hasta que Izam le sugirió regresar a la villa.
Emprendieron el camino de vuelta con Theresa guiando el caballo, Izam a pie con las dos niñas, y Gorgias hecho un fardo, inconsciente, sobre la montura. Al principio Theresa desbordaba felicidad: hablaba a su padre aunque éste no la oyera, explicándole dónde había estado, qué había ocurrido en Fulda y cuánto le había añorado. Sin embargo, conforme avanzaban reparó en que él no sólo no la atendía, sino que la herida del muñón hedía a animal muerto. Tras comentárselo a Izam, éste frunció los labios y denegó con la cabeza.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La escriba»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La escriba» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La escriba» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.