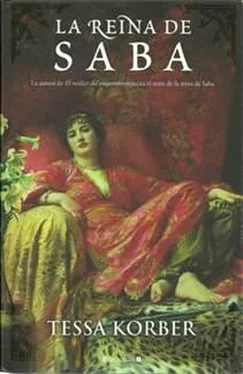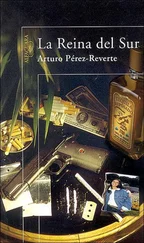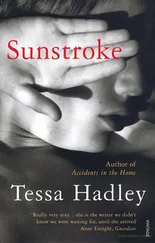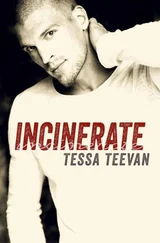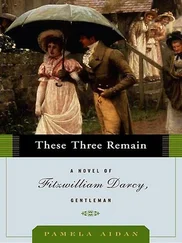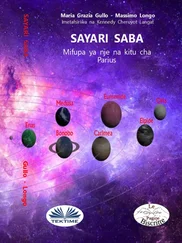Simún se fue con el joven tambaleándose en la oscuridad y dejó atrás la música, que vibraba y seducía, hasta llegar a un lugar en el que volvía a oírse el canto de las cigarras. Miró hacia arriba, las estrellas giraban en lo alto formando otro corro de baile. Soltó una risilla al darse cuenta de que sentía vértigo. Su acompañante se había arrodillado y le apretaba el rostro contra el regazo. Ella entrelazó los dedos en su cabello. «De rodillas -pensó, ebria-. ¡Ja! Es él quien debe arrodillarse si me ama. Yo he mantenido la cabeza erguida ante todo el mundo, siempre. Y que se ande con cuidado, que ahora puedo tener a quien yo quiera.» Se agachó y acercó la cabeza del muchacho a sus labios.
Él la abrazó y la tumbó en el suelo. Riendo, rodaron sobre la dura hierba. «Puedo tener a quien yo quiera», se repitió Simún. ¿Y por qué no? Atrapó al joven con sus piernas.
– Eh -jadeó él-. Eres una salvaje.
Simún le cerró la boca con otro beso y rodó hasta ponerse encima de él.
Despertó a causa de la dolorosa presión de las rocas en su espalda y por el frío aire de la noche, que le acariciaba sin impedimentos toda la piel. La pesada calidez del otro cuerpo ya no estaba.
Levantó la cabeza, algo mareada.
– ¿Qué estás haciendo? -preguntó, y parpadeó.
Tenía la boca seca y notaba en ella un sabor espantoso.
El joven, que tenía el vestido de Simún en las manos, alzó lo que había estado toqueteando.
– Esto me lo das de recuerdo, ¿verdad? -exclamó con alegría, y dejó que resplandeciera a la luz de la luna.
Simún reconoció el alfiler en forma de escorpión con que sostenía su vestimenta. Se incorporó de golpe.
– ¡Dame eso! -exclamó, y extendió la mano.
¿Qué se había creído ése, que encima le debía algún regalo?
El muchacho le tendió el alfiler con ánimo juguetón, pero en el último momento retiró la mano. Simún renegó e intentó alcanzarlo de nuevo. El joven le tomó el pelo una vez más, pero entonces ella se puso en pie y avanzó iracunda hacia él. Empezó a forcejear para recuperar el alfiler de su vestido, que él, con el brazo extendido, mantenía alejado de ella. Simún le daba patadas y lo arañaba con fuerza, pero él se divertía con sus intentos.
– Sí que eres salvaje -exclamó con ánimo travieso, riéndose de ella-. Cuando se lo cuente a mis amigos…
Esa frase se clavó en Simún como un cuchillo. ¿De modo que eso era para él? ¿Una aventura que explicar frente a la hoguera? «¿Queréis saber del día que conocí a una mujer loca y salvaje?» ¿Y pretendía ir enseñando por ahí su alfiler como prueba de que verdaderamente la había poseído? ¿Como un trofeo? Al darse cuenta de ello, Simún se quedó tan conmocionada que detuvo sus denuedos. En el campamento todos reconocerían aquel alfiler como suyo.
Por un momento se quedaron uno frente al otro, jadeando. El, con los ojos brillantes a causa de la risa, los blancos dientes resplandeciendo a la luz de la luna. Ella, con lágrimas de rabia en las mejillas. Nerviosa, retorció una de sus trenzas y se puso a morderla mientras lo fulminaba con la mirada.
El muchacho rió a media voz, bajó el brazo y se guardó el alfiler en la faja. Se sacudió el polvo de las mangas y se colocó bien la vestimenta.
– Ven mañana a mi tienda -exclamó, a punto de irse-. Puede que entonces te lo devuelva. Si…
Lo que estaba a punto de decir no llegó a salir de sus labios. En lugar de eso emitió unas gárgaras, un largo hilo de saliva cayó de su boca, que se torcía lentamente. Simún, casi contra su voluntad, contempló cómo iba alargándose cada vez más, cómo se deshacía en perlas y goteaba en el suelo, manchándolo de negro. Justo en el último momento separó su mirada de la saliva y buscó sus ojos, pero ya estaban cerrados. El joven se tambaleó dando dos inseguros pasos hacia delante, se desmoronó y cayó al suelo. El ruido hizo que Simún se sobresaltara. Miró en derredor, aún atónita, pero allí no había nadie, sólo el canto de los grillos, que volvió a oírse después de una pausa casi imperceptible. Se arrodilló junto a él, furtiva, tiró para sacar la daga de su cuerpo, la limpió con la ropa del joven, se la guardó en el cinto y recuperó el alfiler. El metal aún estaba caliente del tacto de su piel cuando Simún volvió a prender con él su ropa. Los dedos le temblaban todavía de ira, aunque también de miedo. ¿Qué había hecho?
Saltó como una gacela, dispuesta a huir, pero no lograba separarse de aquella imagen. Cómo yacía allí, un contorno oscuro sobre el suelo, rodeado por la luz de la luna… Qué antinatural ángulo habían adoptado sus piernas; nadie se quedaba así dormido para descansar. Sus brazos seguían extendidos sobre el polvo, como si todavía intentara fastidiarla. Pero estaba muerto.
La garganta de Simún profirió un grito desgarrador. Si lo encontraban allí, estaba perdida. La tribu del muchacho exigiría vengar su sangre, caerían sobre ella. El éxito de su empresa, las penurias de casi dos años, el futuro de la ruta del incienso que había conquistado y, con ello, el destino de su reino, la vida de sus amigos, la suya propia, su recién encontrada vida, todo estaría perdido.
– Lo has estropeado todo -gritó, y le dio una patada al cadáver.
Estaba blando, cálido y pesado. Apenas se movió, como burlándose de ella. Simún se detuvo, sobria de pronto, y se volvió con un sollozo para huir de allí.
Echó a correr a ciegas por los matorrales y tropezó con las ramas, temió encontrar serpientes, rezó, lloró y no vio que se encaminaba directa a los brazos de alguien hasta que se topó pesadamente con su pecho. El hombre la retuvo con fuerza, aunque ella se resistía con decisión, daba patadas y puñetazos. Volvió a desenvainar la daga, pero él le aferró la muñeca y gritó su nombre.
– ¡Simún!
Tardó un par de instantes en asimilar lo que oía.
– Simún, ¿dónde estabais?
Se frotó la muñeca, avergonzada.
– ¿Marub? -Su voz estaba entreverada de lágrimas.
Se obligó a respirar con tranquilidad, pero no hacía más que cambiar de postura, no podía estarse quieta.
– ¿Señora? -preguntó Marub con dulzura, aunque su voz denotaba mucho recelo.
Miró por encima de los hombros de Simún y ella supo que estaba viendo al joven guerrero. La había visto marcharse con él esa noche. Todos la habían visto.
– ¿Qué? -espetó la muchacha, y rompió a llorar un instante después-. Está muerto, Marub. Ay, Shams, ay, dioses.
Se dejó caer contra él y, por primera vez desde que se conocían, se abrazó a su cuello. El la sostuvo, sorprendido, sintió cómo temblaba, le apartó entonces los brazos de su nuca y se los puso en los hombros. La tuvo así unos momentos, sin decir nada, sin preguntar nada, hasta que recuperó el dominio de sí misma.
– ¿Dónde está? -quiso saber entonces.
Simún lo llevó hasta el muchacho.
Marub lo contempló largo rato. Recorrió con la mirada el suelo plateado por la luna, como si las piedras y el polvo pudieran relatarle lo que había acontecido allí. Y Simún, profundamente sonrojada en la oscuridad, estuvo segura de que lo hacían. Aquellas lavandas habían quedado dobladas por sus caderas cuando lo había atraído hacia sí, y allí estaba la huella de su talón en la grava. Lo vio todo con claridad y agachó la cabeza, arrepentida.
– Tenemos que ocultarlo -dijo Marub al cabo-. Deprisa. -Sacó su espada y se inclinó sobre el muerto. Debió de darse cuenta del horror de Simún, pues se detuvo a explicar-: Voy a despedazarlo, así ocultaremos la causa de la muerte y los animales salvajes también tardarán menos en llevárselo. La gente debe creer que han sido ellos quienes lo han destrozado. O que lo han atacado unos jinn malignos. -Le hizo una señal para que se mantuviera alejada.
Читать дальше