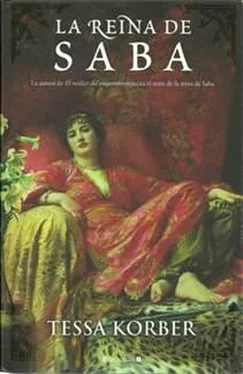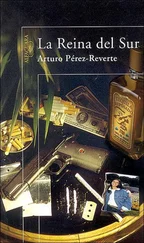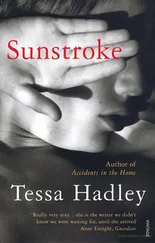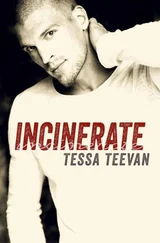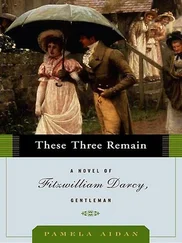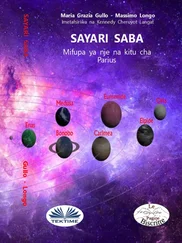– El agua fluye bien, los huertos florecen y prosperan.
Simún asintió con benevolencia y ordenó a sus guardias con un gesto de la mano que descargaran fardo tras fardo y entregaran a los sacerdotes cuanto habían traído consigo. El que tuvo la suerte de poder acercarse lo bastante y echar un vistazo, explicaría más adelante fantásticas historias. Bayyin no movió un músculo mientras la montaña que crecía entre ambos se hacía cada vez más alta y a sus hombres les sudaba la frente del esfuerzo de descargar las mercancías.
– Todo irá camino del templo -informó Simún-. Así como el incienso del cual procede. Más tarde decretaré eso también.
Apartó la vista de los fardos y miró en derredor. El oasis, de un verde oscuro, seguía murmurando a lado y lado del uadi como la maravilla que era.
– Sin nuestros huertos -le dijo a Bayyin- todo esto no sería más que lluvia en el desierto.
Su mirada se encaminó por los vergeles, se internó bajo las sombras de los árboles, saltó por encima de los canales.
El sacerdote aguardaba cortésmente a su lado, pero no repuso ni una palabra a lo que acababa de exponer Simún.
– Me alegro -afirmó, en cambio- de que hayas regresado sana y salva.
– Sana y salva -repitió Simún, y rió-. Sí.
Bayyin la repasó con la mirada de arriba abajo para comprobarlo. Ella reprimió el impulso de esconderse de él y permaneció erguida.
El sacerdote la contempló largo rato. Algo había cambiado en ella, lo percibía con claridad, aunque no acababa de comprender el qué. Cerró los ojos y se serenó. Igual que antes, intentó penetrar en su alma, leer en ella, pero todo lo que vio ante sí fue una puerta cerrada a cal y canto. No distinguía nada. Lo que antes los había unido quedaba allí detrás, y todo lo que Simún le mostraba era una sonrisa misteriosa y tranquila.
– Por Almaqh -dijo el sacerdote con respetuoso asombro-, ¿te ha enseñado eso el rey mago al que has visitado?
Algo parecido al miedo nació en su interior.
Simún sacudió la cabeza.
– Lo he conseguido yo sola, Bayyin. Todo lo he conseguido sola.
Cogió las riendas de su camello, le dio unas palmaditas en los ollares y se dispuso a cruzar la sombra del arco de la puerta. El sumo sacerdote no se separó de su lado.
– ¿Sabes lo que se siente, Bayyin -preguntó cuando los pasos del animal se detuvieron ante la muralla-, cuando uno se encuentra de repente con su destino?
Ante ellos tenían la reluciente abertura de luz tras la que se levantaba Marib con sus casas y sus templos.
El sacerdote no respondió. La mujer que tenía a su lado le era tan familiar como extraña. «Debería haber sabido que no regresaría siendo la misma -se reprochó-. Tendré que reflexionar, tendré que reflexionar mucho.» Uno junto al otro salieron a la luz del sol, donde él se inclinó ceremoniosamente ante su reina, hasta el suelo. El pueblo de Marib estalló en ensordecedores gritos de júbilo.
Shams aprovechó el entusiasmo general para cruzar la puerta de la ciudad. Allí estaban de nuevo las aturdidoras callejas en las que las casas se apretaban más que los panales de una colmena. Por doquier había personas exaltadas, y todas parecían querer ir en dirección a la puerta, al lugar de los acontecimientos. En las calles secundarias había calma. Sólo los viejos seguían sentados en sus taburetes a la puerta de las casas y lanzaban miradas de desdén a esa joven que llevaba tanta prisa. Aquí y allá ladraba algún perro, o un niño de pecho protestaba tras una ventana cerrada. Al fin, allí estaba la puerta que tan bien conocía y por la que tantas veces había entrado en sueños para despertar luego con lágrimas en los ojos. Profirió un lamento y flaqueó.
La criada, que fue la primera en verla, se sobresaltó tanto al reparar en el aspecto de Shams que dejó caer lo que llevaba en las manos y desapareció con un grito en el interior de la casa. La joven se quedó de pie en la linde del patio, avergonzada. Un niño se le acercó entonces. Caminaba hacia ella tambaleándose sobre unas piernecitas regordetas y casi firmes, con el pulgar en la boca y los ojos negros bien abiertos para mirar a esa señora extraña. Shams tardó un momento en comprender quién era y estrechar al pequeño con un grito de alegría. El niño pataleó e intentó zafarse de ella, pero luego, aunque algo asustado, dejó que hundiera el rostro ardoroso en su pelo negro.
– Estás aquí -masculló Shams, abrazando al niño con fuerza-. Sigues estando aquí. Ha cuidado de ti.
Inclinada sobre el niño oyó los pasos que provenían de la casa. No sabía qué la aguardaría cuando se irguió lentamente. Su hijo se apartó de ella y corrió hacia su padre, que lo alzó en brazos y se detuvo a unos pasos de Shams.
Durante un rato no dijeron nada.
– Por Almaqh -prorrumpió entonces Shams. Su mirada iba del uno al otro-. Se parece muchísimo a ti. -Le caían lágrimas por las mejillas, reía y lloraba de alivio a la vez-. Se parece increíblemente a ti. Es verdaderamente hijo tuyo. -Su alivio se entremezclaba con vergüenza y arrepentimiento.
Feliz de ver a Dhiban desterrado de su vida, se dio cuenta, no obstante, de que precisamente esa alegría suya debió de ser para Mujzen como una bofetada en la cara. Cierto es que ya le había suplicado que la creyera al decirle que no había cedido ante Dhiban antes de estar segura de haberse quedado encinta, pero también comprendía que para Mujzen, frente a su infidelidad, la certeza de ser el padre no fuera más que un nimio consuelo.
Ella lo conocía bien, sabía de su amargo rencor por la vida, de su inseguridad. Sabía perfectamente lo importante que era para él su lealtad. «Maldita, maldita sea la desesperación», pensó Shams.
Se estremecía con tal fuerza que apenas si lograba tenerse en pie.
Mujzen la miró un instante con ceño. Apretaba tanto los labios que parecían blancos. Era imposible adivinar qué dirían cuando se abrieran. Una sacudida recorrió entonces su cuerpo, y estiró hacia Shams el brazo que tenía libre. Ella avanzó sollozando y con pasos vacilantes. Un instante después se abrazaban con todas sus fuerzas, y así permanecieron largo rato.
La flecha caída del sol
Por la tarde, Simún se presentó ante la riada de su pueblo en la escalinata del palacio, sobre la que el calor centelleaba y, así, transformaba la figura de la reina en una imagen onírica. Para los sabeos era una criatura casi divina que había regresado a su lado para gobernarlos envuelta en una aureola de oro.
Volando sin ser vista por encima de ellos cruzó entonces susurrando una flecha que parecía proceder directamente del sol poniente, de su luz brillante como metal fundido; apenas un sonido maligno, un borrón negro y un ruido seco que acertó en el hombro de Marub. El gran guerrero se tambaleó levemente. La alcanzó con su fuerte mano, tiró de la caña y se la quedó mirando como si se hubiera materializado de pronto en el interior de su carne. De la punta goteaba su sangre vigorosa.
Alrededor de la reina se alzó un griterío que puso en movimiento a los guardias. La inquietud empezó a descender por los escalones y llegó hasta los espectadores sin que nadie supiera qué era lo que había sucedido.
Simún le puso una mano en el hombro a Marub y quiso mirarle la herida, pero él la apartó tras de sí.
– Venía de allí-gruñó, y entrecerró los ojos para escudriñar el edificio de enfrente-. De aquel tejado.
Antes de que Simún pudiera decir nada, les hizo una señal a dos de sus hombres y les ordenó que registraran la casa. Ellos bajaron la escalinata, pero en cuanto se mezclaron con el tumulto ya no lograron avanzar sino muy despacio.
Simún vio cómo la muchedumbre arrastraba hacia aquí y hacia allá a los hombres con sus lanzas.
Читать дальше