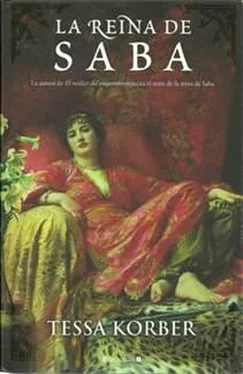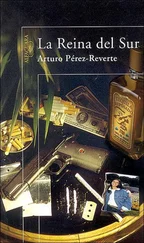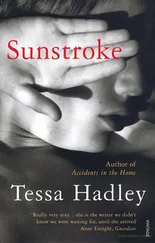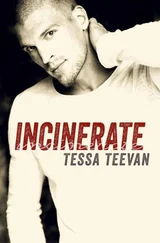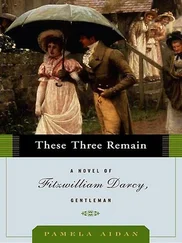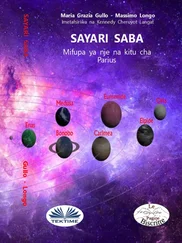La canción no había terminado todavía. Hablaba de un gran amor entre ese hombre y esa mujer. No podía haber nadie más como ellos, ningún mundo que no fuera joven, ningún árbol que no susurrara su felicidad y ninguna pradera que no llevara con una sonrisa las marcas de su pasión.
– Trata de ti y de mí -dijo de pronto el rey. Simún había creí do que no estaba escuchando-. Yo mismo la encargué.
«Antes aún de verme», pensó ella.
– Puedes vivir para siempre en esa torre.
De repente Simún se quedó sin aire. El calor de los braseros y el espeso humo que salía de ellos le resultaban insoportables. Se puso en pie con brusquedad, se tambaleó un poco y fue bajando los escalones como pudo.
¡Qué hermosa eres, amada mía,
qué hermosa eres!
¡Tus ojos son como palomas
en medio de tus guedejas!
Tus cabellos, como manada de cabras
que bajan retozando las laderas de Galaad.
Tus dientes, como manada de ovejas
que suben del baño recién trasquiladas,
todas con crías gemelas,
ninguna entre ellas estéril.
Tus labios son como un hilo de grana;
tu hablar, cadencioso;
tus mejillas,
como gajos de granada detrás de tu velo.
Pasó junto a los músicos como andando en sueños, apartó uno de los cortinajes y entró con largos pasos en la sala vacía que había tras ellos.
Respirando con mucho trabajo, se detuvo. Allí se estaba mejor, había más claridad, menos angustia. La voz del cantor sólo llegaba a medias. Vio una ventana y fue hacia ella buscando que una bocanada de la fresca brisa vespertina le secara la frente. Oyó unos pasos tras ella, pero no se volvió. «Si me toca… -pensó, y se echó a temblar-. Si me toca otra vez…»
Sin embargo, Salomón se quedó a un paso de ella. El muchacho seguía con su cantar en la sala contigua.
– Es una canción muy hermosa -murmuró Simún al cabo de un rato.
– Sobrevivirá a los milenios. -Su voz fue fría, como siempre-. Reinar de verdad no significa conquistar sólo a personas y países, ¿sabes?
– ¿Es un acertijo? -preguntó ella con nerviosismo.
– Es una revelación: significa reinar sobre el tiempo. -Puso las manos en el alféizar, junto a las de ella-. Mi dios exige que no construya ninguna imagen de él. Tampoco yo permitiré que se erija ninguna mía. -Con un susurro de sus túnicas, se asomó para contemplar su ciudad-. En todo caso, ninguna que no haya esbozado yo mismo. -Se volvió de nuevo hacia ella-. No seré olvidado. No podrán desvirtuarme. A lo largo del tiempo y las tradiciones -proclamó- seguiré siendo el que quiero ser: grande, sabio, poderoso. No me perderé en el olvido.
Simún no dijo nada.
– Ocupa tú también tu lugar en la historia -la apremió entonces-. Ambos, tú y yo, constituiremos el cuento más grandioso de todos los tiempos.
– En la historia -murmuró ella.
Había tantas historias… Las calles estaban llenas de Cuentacuentos, y ella lo lamentaba. Ya su abuelo la había cargado de relatos para compensar aquello que no tenía. Habían sido posesiones amargas. No, no quería que los demás le atribuyeran grandeza. No quería un amor que no fuera más que un cuento. No quería una cárcel en la que vivir encerrada, prisionera de la fama, atrapada por el reflejo de los narradores de historias. Quería… No se atrevía a pronunciarlo. Pero lo quería ya, en aquel lugar y en aquel momento.
El cantar del otro lado de las cortinas no cesaba. Simún, sin embargo, seguía sin decir palabra.
Salomón vio que luchaba consigo misma.
– Quédate conmigo -suplicó.
En su voz apareció un nuevo matiz, más suave, que la sobresaltó. Sintió su roce en el hombro y se apartó con brusquedad. La» manos de Salomón cayeron.
– Considera lo que te ofrezco -rogó.
– El trono -murmuró ella para sí.
– ¿Qué dices? -La voz del hombre seguía siendo tentadora.
Simún pensó en el frío «Túmbate» de las últimas noches y sonrió con amargura.
– Ese trono -repitió-. Ni siquiera es el mío.
Sintió entonces la perplejidad de él en su silencio, pero no tuvo lástima de Salomón. Quería comprarla con un cantar, aniquilarla en favor de una imagen que había creado para suplantarla.
– También yo te ofreceré algo -dijo con frialdad, y se volvió hacia él con impulso.
Se levantó el vestido y subió el pie hasta el alféizar de la ventana. No tuvo que hacer más. En su rostro vio que el rey comprendía enseguida y con todas sus consecuencias lo que significaba que sus dedos, aunque vendados todavía en un lino gris y lleno de costras de sangre, estuvieran incontestablemente separados entre sí. Significaba: «No.»
– Te ofrezco una leyenda que sobrevivirá a los tiempos -dijo Simún con retintín-. Escucha bien, dice así: Una vez se presentó la reina de Saba ante el rey Salomón y le suplicó que la sanara para que pudiera ser como las demás personas. Su deseo le fue concedido, y así fue como Salomón liberó a la reina de Saba de su pezuña de cabra. -Volvió a cubrirse la herida con el vestido y se lo arregló-. En cuanto a ese hijo -espetó-, no lo habrá. He tomado precauciones para no concebir durante estas noches. Pero eso también puedes transformarlo a tu antojo en tus historias. El tiempo y la eternidad son tuyos. Y, si insistes en ello, también la séptima noche.
Esperó, pero Salomón se había quedado petrificado ante ella. Al cabo, con cierta vacilación al principio pero cada vez más resuelta, Simún echó a caminar para salir de la sala. Primero anduvo marcha atrás, posando con cuidado un pie y después el otro. Como él seguía sin moverse, dio media vuelta con la cabeza bien erguida sobre los hombros. Casi tropezó con la puerta, que abrió a tientas con los dedos. Al llegar al largo pasillo, echó a correr.
El dolor del pie no hacía más que enardecerla. Con la melena ondeando y la vestimenta agitándose tras ella, Simún salió del palacio a la carrera, recorrió las calles de Jerusalén y salió por las puertas de la ciudad, que ya cruzaban los últimos campesinos. El cielo estaba teñido por el rojo del crepúsculo como una piel de leopardo, los bosques se alzaban oscuros en el horizonte, y en el turquesa del cielo oriental destellaban ya las estrellas.
«La séptima noche -pensó Simún con dicha, y siguió corriendo-. Y soy libre. Esta será la primera noche de mi nueva vida.»
LIBRO CUARTO
La rosa del Jardín
Dos brazos se alargan hacia la corona de lirios,
mis ojos quedan cegados por el brillo de la belleza.
Me atrae y no me rehúye,
me conduce hacia su luminoso rostro.
Me pasa el firme brazo por el cuello,
me estrecha contra su dulce busto,
y me postro tambaleante y confuso
a sus pies, los de la benévola hechicera.
Hermann Ritter von Mosenthal,
en el libreto de La reina de Saba , ópera de Karl Goldmark
Cada día acudía la hermosa
hija del sultán y bajaba
a pasar la tarde en la fuente
donde las aguas blancas murmuran.
Cada día se levantaba el joven esclavo
para pasar la tarde junto a la fuente
donde las aguas blancas murmuran;
más y más pálido cada día.
Una tarde se llegó la princesa
hasta él y le habló con raudas palabras:
«¡ Quiero conocer tu nombre, tu hogar, tu ralea!»
Y el esclavo habló: «Me llamo
Mohamed, soy del Yemen.
Читать дальше