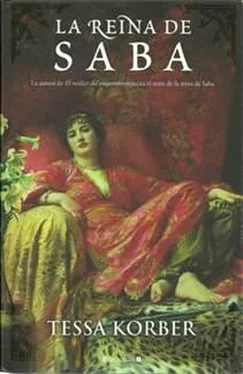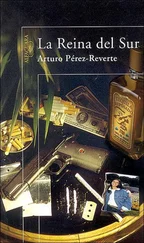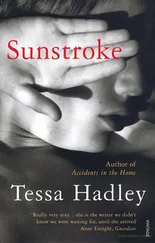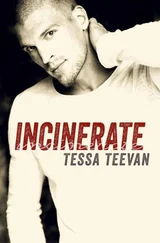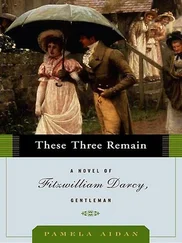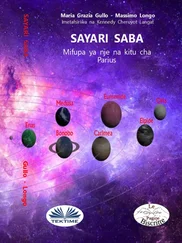– ¿Vuestro hijo? -preguntó Shams, por decir algo mientras estaba allí sentada con el muslo al aire.
– Mi nieto -repuso el hombre, que había empezado a limpiarle los orificios de la pantorrilla con un paño y un poco de agua-. El don se salta a veces una generación.
Ella asintió con vaguedad, como si hubiera entendido la respuesta. Entretanto, el joven regresó, le entregó a su abuelo un manojo de hojas y escuchó una nueva lección mientras el anciano destrizaba las plantas, las majaba en un mortero y las mezclaba con un líquido que sacó de una vasija de barro tapada con un corcho. Cuando aplicó la cataplasma resultante en la pierna de Shams, ésta se estremeció, pues ardía como el fuego.
Su acompañante, que reparó en su gesto, se llevó la mano a la daga del cinto. Shams, no obstante, alzó una mano. El ardor había remitido y un frío agradable se extendía en su lugar. Se reclinó y le sonrió al chico, que volvía a estar ocupado vendándole hábilmente la pierna con unas bandas de tela.
– Eres muy buen ayudante para tu abuelo -dijo para alabarlo.
Él le sonrió, aunque parecía dudarlo. Shams le acarició el pelo para infundirle ánimo.
– ¿Es verdad -espetó el muchacho con una voz clara- que en vuestra tierra todas las mujeres tienen pies de cabra?
Shams se sobresaltó y dejó caer la mano con que le había acariciado la cabeza.
– ¡Aarón! -exclamó su abuelo, réprobo, y chascó la lengua.
Shams sacudió deprisa la cabeza. El pequeño no sabía nada, sólo repetía lo que sin duda se decía en las calles. Se preguntó cómo habría llegado el rumor hasta aquel callejón y pensó en los graznidos que había oído mientras esperaban entre la gente que se apartaba de ellos ante las puertas de la ciudad. ¿Habría sido ése, pues, el sentido de sus palabras?
Se dominó y volvió a ofrecerle una sonrisa al niño.
– No -dijo, y se sorprendió de la seguridad de su voz-. ¿O acaso ves una pezuña en alguna parte?
Volvió a alzarse las faldas y movió las piernas con consciente coquetería. El pequeño se ruborizó mucho y dijo que no con la cabeza. Su abuelo, después de haberlo mandado a otra parte, le dedicó a Shams una mirada larga y meditabunda.
Ella intentó zanjar la embarazosa situación levantándose enseguida.
– Todavía hay muchos que esperan vuestra ayuda. -Señaló a los pacientes para disculpar su apresuramiento-. ¿Qué os debo?
El anciano sacudió la cabeza.
– Sois huéspedes de la ciudad -dijo, y se llevó una mano al corazón-. Huéspedes de mi casa.
Shams bajó la cabeza con timidez para despedirse, su acompañante hizo igual que ella y se volvieron para marcharse. Intentó avanzar deprisa entre la fila de pacientes y no mirar a ninguno directamente a la cara. Sin embargo, de pronto algo hizo que se detuviera. Shams se arrodilló y alcanzó la mano de una chiquilla que, por miedo a la extranjera, estaba arrimada contra su madre y ocultaba el rostro.
– ¿Qué es eso? -susurró, y palpó los dedos de la pequeña, que formaban una extraña garra.
Con manos temblorosas intentó separar sus frágiles dedos, pero estaban unidos entre sí. Unos surcos de piel extrañamente lisa y azulada, con una ligera muesca donde debieran separarse los dedos, unían el anular, el corazón y el índice.
El anciano, que la había seguido, tomó la mano de la niña con delicadeza entre las suyas y volvió a dejarla sobre el pecho de la pequeña, que con un gesto rápido y experto la hizo desaparecer en la manga, más larga de lo habitual.
Shams alzó la mirada.
– ¿Podéis curarlo? -preguntó Shams. Casi contuvo la respiración.
El viejo sanador asintió.
– Un corte aquí, otro aquí. -Lo señaló en su propia mano, que había alzado con los dedos unidos. De pronto los abrió-. Y todo volverá a estar bien. -La madre de la niña le sonrió, llena de esperanza-. Quedarán cicatrices. -El anciano se encogió de hombros-. Pero ya no…
– … parecerá un monstruo -terminó de decir Shams.
Todavía de rodillas, se volvió hacia el sanador. De repente creyó comprender cuál había sido el significado oculto del deseo de Simún de que explorase la ciudad. Puede que su amiga no hubiese sido consciente de ello, que no lo hubiera imaginado siquiera, pero seguro que así estaba predestinado. Almaqh la había inspirado, y ella, Shams, por fin no se quedaría allí de pie con su cuchillo romo.
– Os ofrezco oro -dijo apresuradamente-. Esmeraldas. -Intentó recordar qué más quedaba en la caja que Simún había llevado para las negociaciones-. No podréis negaros.
El anciano se limitó a sonreírle con indulgencia.
Shams estaba cada vez más entusiasmada, pensaba febrilmente. Llamó a su acompañante con una señal y le ordenó que fuera al campamento, no, que corriera al campamento a buscar la caja, a buscar oro de los fardos del templo que vigilaba Marub, si había de ser. O incienso.
– ¿No le negaréis vuestra ayuda a una enferma? -De repente se detuvo.
Una idea espantosa le vino a la cabeza. Lo había olvidado por completo; jamás lo conseguiría. Miró al suelo con abatimiento. El guerrero, molesto por su repentina inmovilidad, preguntó si de todas formas tenía que ir al campamento, y ella le dijo que sí con gestos impacientes. Una sonrisa asomó a su semblante cuando al fin tuvo la idea salvadora.
Estrechó las manos del sanador, las volvió entre las suyas, las examinó y las sostuvo con fuerza.
– ¿Sabríais -empezó a preguntar, mirándolo ya con un resplandor en los ojos- caminar con las piernas castamente juntas?
La tara
Marub había insistido en acompañar a Shams en su misión. A grandes pasos avanzaba tras las dos figuras femeninas cubiertas que caminaban por delante de él con cortos pasitos de garbosa premura, seguidas por un Aarón nervioso, pálido de inquietud, que llevaba una caja de madera.
– Semejante idea -bufó el gigante-. Con esto conseguirás que nos maten a todos.
Shams se volvió hacia él con brusquedad y, deprisa como iban, lo obligó a frenar repentinamente. El rostro del hombre no quedaba a más de un palmo del de ella cuando le preguntó:
– Si pudieras volver a tener el ojo que te falta, ¿no querrías hacerlo?
Marub se llevó sin querer la mano hacia su ojo malo y se dio unos golpecitos contra el párpado. Su boca se abrió y se cerró con impotencia. Shams esperó un momento con los brazos cruzados y, al no recibir respuesta, se volvió para seguir avanzando.
– Por aquí -le indicó a la otra figura cubierta de recios velos que caminaba muy pegada a ella y que alargó una mano para tranquilizarla con una caricia en el brazo-. Y mantened las manos ocultas -le advirtió entonces Shams, nerviosa-. Aquí, sólo con eso, os reconocerán enseguida.
– Tendrías que haberle afeitado el vello de esos enormes dedos de los pies -refunfuñó Marub desde atrás, lo cual hizo que Shams bajara enseguida la mirada.
Sin embargo, no vio más que dos pies delicados, calzados en unas sandalias que no desvelaban nada de quien las llevaba. Siseó con acaloramiento y esbozó un gesto despreciativo con la mano, lo cual hizo que Aarón soltara una risilla que cesó en cuanto el ojo sano de Marub se clavó en él. Siguieron recorriendo los pasillos en silencio.
– Las criadas de la reina de Saba desean presentarse ante su señora.
Simún oyó la frase con vaguedad desde el otro lado de la puerta Le extrañó reconocer la voz de Shams y oyó que el guardián se hacía a un lado y descorría el sonoro cerrojo. Se le aceleró el corazón, pero contuvo la alegría de oír la voz familiar. Se habían despedido peleadas, y la orden de que no fuera a visitarla allí había sido inequívoca. ¿Por qué iba Shams a verla, no obstante? ¿Acaso quería recrearse en su miseria? ¿Y qué era aquello de «criadas», en plural?
Читать дальше