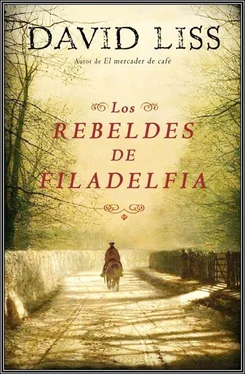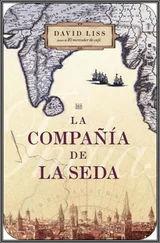– Me parece que esta vez ha ganado el diablo -comentó Lavien.
– Mejor matar a todo el mundo por si nos la está jugando. Puedo intentar abrir la cerradura con una ganzúa. No es tan rápido como una llave, pero…
Me agaché, dispuesto a quitarme la bota y sacar mi juego de ganzúas cuando vi a alguien por el rabillo del ojo.
– Oh, ¿por qué va a tomarse esa molestia? -dijo una voz que me sonó familiar y, antes incluso de identificarla, un escalofrío me recorrió la espalda. En algún lugar de mi conciencia supe que los acontecimientos habían tomado otro rumbo y que ahora eran más peligrosos e imprevisibles. Durante un fugaz instante, me negué a mirar, como si, no viéndolo, fuese a evitar aquel encuentro, pero el instante pasó y volví la cabeza. Allí, en lo alto de la escalera, estaba Jacob Pearson. Sin embargo, tenía a su esposa delante de él, por lo que Lavien, si hubiera querido, no habría podido eliminarlo lanzándole el cuchillo. Le pasaba el brazo por la cintura, estrechándola de aquel modo que yo también había experimentado, y tenía la otra mano tras su espalda. Cynthia tenía los ojos muy abiertos y vidriosos y, pese a la distancia que nos separaba, vi que los tenía enrojecidos de llorar. Pearson no tuvo que anunciarlo para que supiera que la encañonaba por la espalda con una pistola.
Cynthia me miró y vi en sus ojos todas las esperanzas y expectativas que depositaba en mí. Yo la sacaría de aquello y la protegería. No sabía cómo, pero lo haría.
– Sin duda, se considera usted muy listo, pero lo he derrotado en anteriores ocasiones y volveré a hacerlo -dijo Pearson.
– ¿Va a involucrar a su esposa y a sus hijos en esta violencia? Es mucho más miserable de lo que creía.
– Los niños están a salvo -replicó-. Están con mi hermana. Y mi esposa… Bueno, ella no merece ninguna consideración. Le gustará saber que ha intentado escapar varias veces, seguramente para marcharse con usted y vivir en la pobreza y el adulterio, y convertir a mis hijos en objeto de escándalo. Creo que no es arriesgado afirmar que Cynthia no sabe lo que le conviene.
Ella me dedicó una triste sonrisa y supe lo que significaba. Cynthia intentaba ser valiente y estar preparada por si surgía alguna oportunidad. Yo trataría de que así fuera.
– Después de que escapara de la prisión de debajo del muelle -prosiguió Pearson-, decidí matarlo a la primera ocasión, pero ahora no tendré que hacerlo. Creo que el gran irlandés se hará cargo de ello cuando sepa lo que le ha hecho a su hombre. Ojalá hubiese matado al otro, pero tendremos que conformarnos con uno. Esa zorra, la viuda, nos hizo jurar que no le haríamos daño a usted a menos que nuestra vida corriera peligro, pero no creo que Dalton cumpla ahora la palabra dada. ¡Eh, Dalton, irlandés! ¡Venga enseguida!
Oí pasos que corrían hacia nosotros y miré a Lavien con ferocidad. Si iba a aprovechar la oportunidad con Pearson, tendría que hacerlo en aquel momento.
– Quieta esa mano -le dije-. Si le hace daño a ella, lo mataré.
Lavien no reaccionó, pero tampoco esperaba que lo hiciera.
En aquel momento, Leónidas entró en el vestíbulo, entrecerrando los ojos para acostumbrarse a la penumbra, ya que venía de las bien iluminadas salas de la parte trasera de la casa.
– ¿Qué es esto? -quiso saber.
– He llamado al irlandés y no a ese negro asqueroso, aunque la diferencia es muy poca -dijo Pearson-. Trae al irlandés. Han matado a Richmond. Supongo que Dalton querrá vengarse.
Leónidas puso una cara que parecía que acabase de enterarse de la muerte de su padre y abrió los ojos horrorizado.
– Oh, Ethan, ¿por qué lo ha hecho? Dalton es un buen hombre, pero no tolerará esto.
No iba a defenderme a mí mismo, ni siquiera para decir que en esta ocasión no había sido Ethan Saunders quien había empeorado una situación ya mala de por sí. Las cosas se resolverían o yo moriría, pero no permitiría que mis últimas palabras fuesen un parlamento lleno de equívocos.
La señora Maycott entró en el vestíbulo, seguida muy de cerca por Dalton. La estancia estaba ahora atestada de gente. Éramos cinco en un espacio donde solo dos o tres estarían cómodos. Pearson obligó a Cynthia a bajar medio tramo de escaleras, pero entonces se detuvo.
Dalton nos miró de arriba abajo y sacudió la cabeza, sin molestarse en disimular que disfrutaba con la situación.
– Están decididos, eso hay que reconocerlo. Y ahora, volvamos a sus habitaciones. ¿Dónde están Skye y Jericho? Necesitaremos su ayuda.
– A Skye lo han encerrado en una alcoba -espetó Pearson-. Y han matado a Richmond. Lo han asesinado a sangre fría.
Dalton palideció y los labios, que se quedaron exangües de repente, le temblaron como si fuera un niño. A continuación, su expresión se endureció y se tornó aterradora en su crueldad. Sufrió una segunda metamorfosis y se transformó en algo horrible y fiero, algo que quería venganza. Dio un paso al frente y se detuvo.
– ¿Es verdad eso? -preguntó en voz baja. Al ver que no obtenía ninguna respuesta, repitió la pregunta con un bramido-: ¿Es verdad?
Fue como el fuerte y sonoro rugido de un león trastornado. Entonces, sacó dos pistolas cargadas de la chaqueta, las blandió en el aire, como si no supiese qué hacer a continuación, y se volvió hacia nosotros.
– No, Dalton -dijo Joan, interponiéndose, pero él la apartó de un manotazo en el pecho y la mujer se tambaleó hacia atrás, perdió el equilibrio y cayó de rodillas.
Leónidas sacó su pistola y apuntó a Dalton.
– Dispare y es hombre muerto -le dijo.
– Por el amor de Dios, Leónidas, si vas a matarlo hazlo antes de que me dispare, no después, pero suplico que nadie dispare a nadie. Miren, si tienen ojos. Ese hombre de la escalera apunta con una pistola a su esposa. Es él quien dice que hicimos daño a su amigo. No es verdad. Es cierto que encerramos a Skye, pero no lo hemos herido. El mismo se lo dirá. -Le lancé a Joan la llave de la habitación de Skye-. Vaya, ábrale y pregúnteselo. ¿Por qué íbamos a matar a un hombre y a dejar al otro con vida? Eso no lo haríamos. Si este hombre, que es un ladrón y un embustero famoso, dice que el amigo de ustedes está muerto, es sin duda porque él mismo lo ha matado.
No sé si me creyeron pero aquello nos serviría para ganar tiempo, que era lo máximo a que podía aspirar en aquel momento.
– Guarde el cuchillo -le indiqué a Lavien, solo moviendo los labios. Para mi asombro, obedeció, aunque tuve la certeza de que, si quería, volvería a sacarlo en cuestión de segundos. Por ahora, sin embargo, iba a darme la oportunidad de comprarle el alma al diablo.
Me agaché y ayudé a Lavien a ponerse en pie, apoyado en su pierna buena. Por más dolor que hubiese sufrido, no parecía más incapacitado que antes. Le tendí el arma y creo que hizo un alarde utilizándola de muleta y nada más.
– No niego que queremos escapar -le dije a Joan-, pero así es el juego. Ustedes hacen su jugada y nosotros, la nuestra. Eso es todo. Pero este hombre -añadí, señalando a Pearson- ha tomado como rehén a su esposa, que es lo más vil que una persona puede hacer. Mató al amigo de ustedes sin otro motivo que echarnos la culpa a nosotros.
Lavien se volvió hacia Dalton y sacó el cuchillo que llevaba al cinto. Aquello significaba que sería el objetivo del primer ataque, porque un hombre no puede apuntar a dos enemigos a la vez. No perdí un instante y alargué la pierna hasta golpear la buena de Lavien, que cayó al suelo sobre la mala. No imagino el dolor que sintió, pero no hizo ruido, aunque torció el rostro de padecimiento o tal vez de la sorpresa. O quizá de alivio, pues, mientras caía, Dalton disparó la pistola, la cual emitió un estampido atronador y llenó la pequeña estancia de humo negro y olor acre. La bala surcó el aire en el lugar que Lavien habría estado y fue a incrustarse en la puerta delantera. Hubo un segundo disparo, un instante después del primero, y volaron astillas de madera y el sol irrumpió en aquel lúgubre vestíbulo al tiempo que la puerta se descolgaba de las bisagras. Aquello, por lo menos, era un pequeño golpe de suerte, si vivíamos para aprovecharlo.
Читать дальше