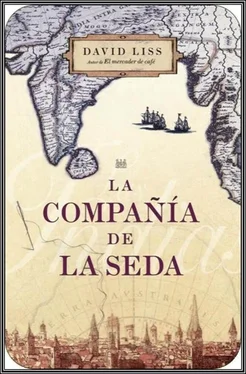– Cualquier cita que tengáis, deberíais mostraros encantado de dejarla para otro día -me dijo con tal seguridad que, por un instante, hasta me convenció.
– Salgamos, entonces -asentí.
Adopté una sonrisa entusiasta, aunque estaba absolutamente seguro de que tenía que dar la impresión de un hombre en trance de muerte, dando ya sus últimas boqueadas.
Una vez en su carruaje, Ellershaw me explicó que nos dirigíamos al recinto ecuestre de Sadler's Wells, para disfrutar del agasajo y de las miradas de otros. Después me previno crípticamente de que debía esperar allí una sorpresa desagradable, pero cuando llegamos allí no pude ver en la forma como éramos recibidos nada que me resultara molesto dejando aparte nuestro atuendo y las miradas y risitas burlonas que atraíamos. Habían preparado unas grandes fogatas para que pudiéramos cenar al raso, o más exactamente al aire frío de la noche, pero todos optaban por permanecer en el edificio principal.
Era temprano aún, pero ya se habían dado cita allí numerosas personas, que disfrutaban de la cara, ya que no suculenta, cena servida en tan animados lugares de diversión. Debo decir que nuestra llegada llamó poderosamente la atención de los presentes, pero el señor Ellershaw respondió con una inclinación afable a las miradas demasiado impertinentes o incluso despectivas. Me condujo a una mesa y, una vez sentados a ella, pidió vino y unos pastelillos de queso. Se acercaron a saludarlo unos cuantos caballeros, pero él no se mostró efusivo con ellos: se limitó a decirles cuatro tópicos y, sin molestarse siquiera en presentarme, se libró enseguida de su compañía.
– Me pregunto -comenté- si os parece que esta visita ha sido una idea excelente.
– No os preocupéis, Weaver -replicó-. Todo saldrá bien.
Estuvimos sentados allí una hora o más, escuchando a un grupo de músicos cuya mínima competencia superaba todo lo imaginable. Por mi parte, me sumí en una incómoda somnolencia hasta que cruzó una sombra por delante de mis ojos; levanté la vista y descubrí asombrado que teníamos delante de nosotros nada menos que al señor Thurmond.
– ¡Qué aspecto tan estrafalario tienen vuestras mercedes!
– ¡Ah, Thurmond! -exclamó Ellershaw encantado, corriendo su asiento-. Sentaos con nosotros, os lo ruego.
– Creo que no lo haré -dijo pero, aun así, acercó una silla y se sentó a nuestra mesa. Luego alargó el brazo y se sirvió en su vaso una generosa cantidad de nuestro vino. Debo reconocer que me sentía sorprendido de alguna manera por su aire despreocupado-. La verdad es que no puedo entender qué es lo que esperáis conseguir de esta guisa. ¿Os imagináis que los dos, sin más ayuda, podréis crear el frenesí de una moda? ¿Quién de entre todos los elegantes se prestaría a vestir así?
– La verdad es que no sé qué deciros -respondió Ellershaw-. Quizá ninguno o tal vez todos. Pero si vos y los de vuestra cuerda estáis decididos a limitar lo que podemos importar a este país, creo que advertiréis que yo estoy igualmente decidido a impedir que vuestras medidas causen algún efecto. El mundo del comercio ha cambiado, señor Thurmond, y ya no podéis seguir pretendiendo que lo que ocurre en Londres no tenga ninguna influencia en Bombay o, lo que quizá es todavía más importante: en cualquier otra parte del mundo.
– Sois simplemente un par de locos -exclamó Thurmond-. ¿Pensáis que vais a sacar algo de esta payasada? Nunca ocurrirá tal cosa. Aun cuando se popularizaran estas libreas vuestras y los trajes azules se impusieran durante una temporada o dos, tendríais unos pocos años buenos, y después no estaríais mejor de lo que estáis ahora. Habríais ganado algún tiempo, pero nada más.
– En asuntos de comercio, una temporada o dos es toda una eternidad -replicó Ellershaw-. No me interesa prever lo que pueda ocurrir más allá de ese espacio de tiempo. De hecho, vivo de una reunión de la junta de accionistas hasta la siguiente, y si el mundo va a irse al traste dentro de seis meses, a mí me tiene sin cuidado.
– Esa postura vuestra es absurda, Ellershaw…, tanto como vuestros trajes.
– Me alegra que os guste, señor. Podéis optar por desafiar a la Compañía si lo deseáis. Por lo que yo sé, es lo único que os servirá para que podáis seguir siendo elegido para vuestro escaño. Pero ya veremos quién sobrevive a quién…, si la Compañía de las Indias Orientales o vuestra piojosa lana. A propósito… ¿No es el heredero del duque de Norwich ese joven que acaba de entrar? Y me parece que esos alegres amigos que lo acompañan son la flor y nata del mundo de la moda…
Thurmond se volvió para mirar y la mandíbula se le desencajó casi por la sorpresa y algo semejante al horror: allí entraban la Santísima Trinidad de Ellershaw, su paradigma de la moda -aquel grupo de jóvenes apuestos y satisfechos de sí mismos- acompañados de igual número de jóvenes damas. Ellos lucían todos trajes confeccionados con algodones indios de color azul claro. Las damas llevaban vestidos del mismo algodón indio, de forma que cuando se movían juntos se producía como un gran remolino azul cielo. Todos los reunidos en el gran salón los siguieron con la mirada al entrar y, después, volvieron a mirarnos a nosotros, con lo que me di cuenta de que si cuando entramos habíamos sido objeto de rechifla, ahora éramos más bien unas personas envidiadas.
Ellershaw asintió satisfecho:
– Todos cuantos se encuentran en este salón están pensando en cómo harán para ver cuanto antes a su sastre y pedirle que les confeccione uno de estos trajes.
Thurmond se puso de pie para alejarse de la mesa.
– Es solo una victoria momentánea -dijo.
Ellershaw sonrió.
– Mi querido señor, soy un hombre de negocios y he vivido siempre con la certidumbre de que no hay otra clase de victorias.
Durante el resto de la velada, Ellershaw se mantuvo en excelente estado de ánimo, repitiendo una y otra vez que aquello había sido un gran acierto y que la reunión de la junta no plantearía problemas ahora. Yo lo veía demasiado optimista, pero era fácil comprender por qué sentía tanto entusiasmo. Pasamos el resto de la velada siendo el centro mismo de la atención de todos, sin que faltaran en ningún momento lindas jóvenes a nuestro alrededor e ingeniosos muchachos haciendo cola para compartir con los demás alguna insípida ocurrencia. Como el señor Ellershaw se deleitaba en su éxito, no me fue difícil excusarme alegando cansancio.
Fui de inmediato a mi alojamiento para cambiarme de ropa y ponerme algo más sencillo y menos llamativo. Después salí de nuevo y tomé un carruaje, esta vez hacia Bloomsbury Square, donde vivía Elias.
Desde que Cobb había decretado que el destino de Elias dependiera de mi comportamiento, no me había arriesgado a ir a visitarlo a su casa, pero puesto que ahora Elias trabajaba también para Ellershaw, pensé que un solo viaje de esta naturaleza era un riesgo asumible. Sobre todo porque, en la medida de lo posible, deseaba resolver esa misma noche todas las cuestiones que aún quedaban pendientes.
Salió a abrirme la puerta de la casa la señora Henry, su amable y atenta casera, que se alegró mucho de verme, me hizo pasar y me ofreció una silla y un vaso de vino. Mi anfitriona era una mujer muy atractiva, de tal vez cuarenta años o más, y me constaba que Elias mantenía con ella una amistad especial ya que no amorosa. Rara vez compartíamos los dos una aventura, por lo menos no indecorosa, que él no le contara. Temía, pues, que tal vez albergara algún reproche contra mí por haber preocupado hasta tal punto a Elias con mis dificultades, pero si había alguna queja contra mí en su corazón, no la manifestó en absoluto.
– Vuestro ofrecimiento es muy amable, señora -le dije con una reverencia-, pero me temo que ahora no tengo tiempo para cortesías. Hay asuntos que debemos tratar el señor Gordon y yo, por lo que, os quedaría muy agradecido si tuvierais la bondad de ir a buscarlo.
Читать дальше