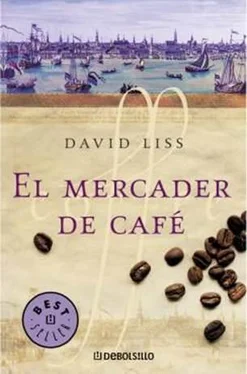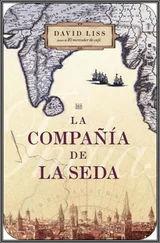– Esas horas debieran ser más flexibles -sugirió, mostrando una moneda entre índice y pulgar.
– Supongo que tenéis razón. -El guarda tomó la moneda y abrió para dejar pasar a Miguel.
La entrada principal no hacía sospechar los horrores que se escondían abajo. El suelo era de pesadas losas ajedrezadas, y una serie de arcos situados a ambos lados separaban la entrada de un bonito patio descubierto. Aquello más parecía el jardín de la casa de algún gran hombre que la entrada a un asilo de pobres conocido por sus tormentos.
En verdad, Miguel poco sabía sobre las cosas que allí sucedían, pero lo poco que había oído era suficiente: vagabundos y mendigos, el perezoso y el criminal, todos juntos y obligados a hacer las más crueles tareas. A los más incorregibles se les imponía la tarea de raspar palo de Brasil, serrando hasta extraer el tinte rojizo. Y aquellos que no querían hacerlo, que se negaban a trabajar, descubrían que les aguardaba un destino aún más funesto.
Se decía que el Rasphuis tenía una cámara subterránea llamada Celda de Ahogo, adonde arrojaban a aquellos que no querían trabajar. El agua inundaba la cámara, donde había bombas, de suerte que sus inquilinos podían salvar la vida con su esfuerzo. Y los que no achicaban agua perecían. Los que aprendían el valor del duro trabajo se salvaban.
El holandés guió a Miguel, que aguzó los oídos pendiente del sonido del agua, por un tramo de escalones fríos de piedra y lo hizo pasar a una cámara, en modo alguno agradable, aunque tampoco parecía el calabozo de los horrores. Cuando salieron del patio, las losas del suelo se habían convertido en tierra, y el único mobiliario de la cámara consistía en unas sillas de madera y una vieja mesa a la que le faltaba una de sus cuatro patas.
– ¿Quién es el hombre a quien buscáis?
– Su nombre es Joachim Waagenaar.
– Waagenaar. -El holandés rió-. Vuestro amigo se ha hecho una reputación en muy poco tiempo. Lo tienen raspando incluso cuando la mayoría ya han acabado por la noche, y si no cumple con lo que le exigen, pronto irá a la cámara de los ahogados.
– Estoy seguro de que es muy duro, pero he de hablar con él. -Miguel puso otra moneda en la palma del holandés. Mejor tener las ruedas engrasadas.
El sujeto dejó la vela sobre la tosca mesa de madera.
– ¿Hablar con él? -preguntó-. Eso no es posible. Hay horas de visita y horas que no son de visita. Perdonadme, quería decíroslo antes. Debo haberlo olvidado.
Miguel suspiró. El dinero, pensó entre sí, no era nada. En unos pocos meses se reiría de aquellos pequeños gastos.
Metió la mano en el bolsillo y sacó la última moneda de las que allí pusiere: cinco florines. El holandés desnarigado la guardó en su bolsillo y salió de la estancia, la cual cerró desde fuera. Miguel sintió pánico y, cuando al cabo de un cuarto vio que nadie venía, pensó si acaso no habría caído en alguna terrible trampa. Pero entonces oyó el cerrojo, y el holandés entró, empujando a Joachim delante.
Cada vez que Miguel veía a Joachim el hombre estaba más desmejorado. Desde su último encuentro, había perdido peso y se le veía terriblemente demacrado. Sus manos y brazos, y la mayor parte del rostro estaban manchados de rojo por el brasil, y más parecía un asesino que un penitente en un asilo.
– Supongo que no os importará que escuche vuestra conversación -dijo el holandés-. He de certificar que no sucede nada impropio.
A Miguel le importaba, pero enseguida pudo ver que no lograría echar al sujeto, así que asintió.
– ¿A qué debo el placer de esta visita, senhor ? -La voz de Joachim sonaba uniforme, desprovista de sarcasmo. Quería jugar a la formalidad.
– He de saber lo que habéis dicho al ma'amad. ¿Habéis enviado una nota? ¿Es así como os habéis comunicado con ellos desde el interior de estos muros? Debo saberlo.
Los labios de Joachim se curvaron levemente.
– ¿Y hasta qué punto deseáis saberlo?
– He de tener una respuesta. Decidme exactamente lo que revelasteis, cada palabra. No tengo tiempo para juegos.
– Nada de juegos. Pero no tendréis respuesta mientras yo esté aquí. Me han arrojado a este lugar, y desconozco el tiempo que haya de estar preso y aun mi crimen, salvo que no deseaba trabajar como su esclavo. Así pues os digo, si podéis sacarme de esta prisión, os diré cuanto sé.
– ¿Sacaros? -Miguel casi gritaba-. No soy magistrado para sacaros. ¿Cómo sugerís que haga tal cosa?
El holandés desnarigado carraspeó contra el puño cerrado.
– Estas cosas pueden arreglarse. No en todos los casos, claro, pero sí cuando aquellos a quienes se ha traído no han cometido más crimen que el de la vagancia.
Miguel suspiró.
– Bien -dijo-. Hablad sin ambages.
– Oh, creo que veinte florines bastarán.
Miguel no podía creer que hubiera de pagar veinte florines a un guarda para liberar del Rasphuis a un enemigo por quien, no hacía mucho, hubiera pagado una cantidad mucho mayor para que lo metieran preso. Pero Joachim sabía por qué lo había convocado el ma'amad, y esa información bien valía veinte florines.
Miguel echó una ojeada a su bolsa, incómodo porque el guarda viera que había repartido sus dineros en diferentes lugares. Tenía apenas un poco más de lo que había pedido.
El guarda contó las monedas.
– ¿Qué es esto? ¿Veinte florines? He dicho cuarenta. ¿Acaso me tomáis por necio?
– Sin duda uno de los dos es un necio -replicó Miguel.
El guarda se encogió de hombros.
– Entonces me llevaré a este hombre y no se hable más.
Miguel abrió su bolsa una vez más.
– Solo me restan tres florines y medio. Debéis tomar esto o nada. -Y se los entregó al guarda, confiado en que con ello quedaran de acuerdo.
– ¿Estáis seguro de que no os quedan más bolsas o faltriqueras o montoncicos?
– Es cuanto tengo, os lo prometo.
Sus palabras debieron de parecerle ciertas, pues el holandés asintió.
– Id, pues -dijo-. No os haré perder más tiempo.
Dieron unos cuantos pasos en silencio.
– No sabéis cuán agradecido estoy -dijo entonces Joachim- por vuestra amabilidad.
– Con gusto hubiera dejado que os pudrierais allí -musitó Miguel cuando cruzaban el patio-, pero he de saber lo que dijisteis al ma'amad.
Salieron al Heiligeweg, y el guarda cerró la puerta tras ellos. Las sucesivas cerraduras y aldabas resonaron por la calle.
– Antes he de preguntaros una cosa -dijo Joachim.
– Por favor, no tengo mucha paciencia. Espero que tendrá relación con el asunto que me ocupa.
– Oh, la tiene. No podría ser más relevante. Mi pregunta es -se aclaró la garganta-: ¿Qué diablos es el ma'amad ?
Miguel notó un dolor en el cráneo que iba en aumento, y su rostro se tiñó de rojo.
– No juguéis conmigo. Es el Consejo de los judíos portugueses.
– ¿Y por qué había de hablar yo con tan augusto elemento?
– ¿Acaso no dijisteis que me diríais cuanto supierais?
– Lo prometí y he mantenido mi promesa. Nada sé de vuestro Consejo Rector. Pero sé que teméis que hable con ellos.
– Maldito seáis, vil demonio -escupió Miguel. Notó que apretaba el puño con fuerza y el brazo se le ponía rígido.
– Aunque no deja de ser vergonzoso que sea menester engañaros para que salvéis a un viejo socio del horrible destino del Rasphuis. Pero veréis que no me falta la gratitud. Os daré las gracias y seguiré mi camino. -Y, dicho esto, Joachim hizo una profunda reverencia y echó a correr en la noche.
Miguel tardó un momento en ordenar sus pensamientos. Ni tan siquiera se podía permitir pensar en cómo se había humillado ante aquel demente enemigo suyo. Lo importante es que el ma'amad lo había llamado a su presencia y él aún ignoraba el motivo. Si Joachim no había hablado, sin duda sería cosa de Parido. Los espías que enviara a Rotterdam no vieron nada que pudieran utilizar. ¿Era por el asunto de Joachim con Hannah y Annetje? Quizá, pero difícilmente podrían excomulgarlo si daba una buena razón. Y estaba seguro de que podría encontrar una antes de la mañana.
Читать дальше