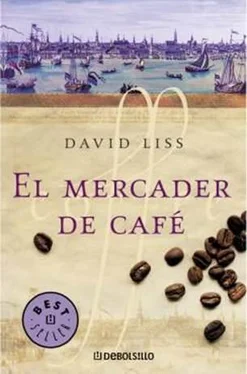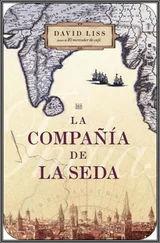Antes del alba, Miguel ya se había levantado. Tras orinar furiosamente a causa del café que tomara antes de acostarse -para mantener la mente despierta durante el sueño-, se aseó y rezó sus oraciones de la mañana con una suerte de entusiasmo suplicante. Se vistió, tomó un refrigerio de pan y queso seco, y bebió con prisa un gran cuenco de café.
La noche anterior, la necesidad desesperada de hacer algo le había movido a ir de un lado a otro, pero, en el silencio de su aposento, no pudo escapar al nudo de miedo que se le formó en las tripas. No se trataba de una convocatoria corriente. No habría sermones indulgentes sobre la importancia de las leyes alimentarias o de resistirse a los encantos de las mozas holandesas.
¿Acaso podía él volver la espalda a todo como hiciera Alferonda? En lugar de permanecer en Amsterdam, Alonzo, que era usurero y conocido villano, podía haber ido a cualquier otro lugar, haber cambiado de nombre y establecerse en otra comunidad. Había otros judíos en el mundo además de los de Amsterdam, así que Miguel no tenía por qué quedarse allí. Pero el cherem significaría mucho más que tener que elegir entre ser judío en otros lares o proscrito en Amsterdam. Abandonar la ciudad significaba abandonar sus planes relativos al negocio del café, abandonar el dinero que Ricardo le debía. Si se quedaba, sus acreedores, incluido el beato de su hermano, se tirarían sobre él y le roerían hasta los huesos. Y, aun si partía a alguna ciudad donde nadie le conociera, ¿cómo habría de vivir? Un mercader sin contactos no es mercader. ¿Acaso tendría que convertirse en buhonero?
Miguel se dirigió hacia la Talmud Torá sin ser visto por nadie de la comunidad. A aquella hora, el Vlooyenburg empezaba a despertar y, aunque ya se oían los gritos de los lecheros y los panaderos, cruzó el puente bajo la única mirada de un par de mendigos que comían una hogaza de pan rancio y manchado de barro, y que lo observaron con desconfianza.
El ma'amad tenía sus reuniones en el mismo edificio que la sinagoga, si bien una entrada separada conducía a cada cámara. En lo alto de una escalera de caracol, Miguel pasó al pequeño y conocido aposento donde los suplicantes esperaban a que se les llamara. Habían colocado algunas sillas a lo largo de la pared; detrás de ellas había ventanas con forma semicircular que dejaban entrar la luz de la mañana en una estancia que olía fuertemente a moho y tabaco.
Aquella mañana, nadie esperaba salvo Miguel, un alivio pues detestaba tener que entablar conversación con otros penitentes, que negaban las acusaciones entre susurros y risas resentidas. Mejor esperar solo. Estuvo caminando arriba y abajo, imaginando una fantasía tras otra: la total dispensa, la excomunión y toda variante imaginable.
Lo peor no podía pasar, dijo entre sí. Siempre había logrado zafarse de la ira del Consejo. Y estaba Parido…, Parido, que sin duda no era su amigo, pero ¿quién quería nada de él? Parido, que sabía desde tiempo ha lo bastante para hacer que lo expulsaran y no lo había hecho. No había razón para pensar que tuviera intención de hacer que lo expulsaran ahora.
Casi una hora transcurrió antes de que la puerta se abriera por fin y fuera conducido a la cámara. Los siete hombres que le juzgarían estaban al fondo, tras de una mesa. Detrás, en la pared, el gran símbolo de mármol de la Talmud Torá: un inmenso pelícano alimentando a sus tres pollos, la congregación, que se había formado a partir de otras pequeñas sinagogas unos años antes. La sala reflejaba la opulencia de la élite de la comunidad, con su lujosa alfombra india, bonitos retratos de pasados parnassim y un armario de marfil donde se guardaban los archivos. Los hombres estaban sentados tras una mesa oscura y maciza, con el aire solemne y principesco que les conferían sus ricos ropajes. Si uno quería ser parnass , primero había de tener la riqueza para vestir como tal.
– Senhor Lienzo, gracias por contestar a nuestra convocatoria. -Aaron Desinea, que presidía el Consejo, hablaba con una suerte de gravedad socarrona-. Por favor. -Señaló una silla pequeña y baja situada en el centro de la sala, donde Miguel habría de sentarse mientras platicara con el Consejo. Una de las patas de la silla era más corta, de suerte que, por no caer, Miguel hubo de poner en ello más empeño del que podía permitirse.
Desinea andaba ya pasados los setenta, era el parnassim más anciano y empezaba ya a manifestar los estragos propios de la edad. Sus cabellos habían pasado de un gris majestuoso a un blanco enfermizo y tenía igual textura que las hojas muertas. Su barba se había tornado rala, y de todos era sabido que la vista empezaba a fallarle. Aun en aquel instante miraba más allá, como si buscara algún amigo en la distancia. Pero Desinea había ocupado el Consejo en varias ocasiones: agotaba sus tres años, se retiraba los tres años que establecía la ley y después hallaba la manera de ser reelegido otra vez.
– Conocéis a todos los que aquí estamos, así pues, podemos ahorrarnos las presentaciones. Procederé a leer los cargos contra vos y tendréis la oportunidad de refutarlos. ¿Alguna pregunta?
– No, senhor. -Miguel sintió el deseo de poder tomarse otro cuenco de café para aguzar su ingenio. Se sentía distraído y hubo de hacer un gran esfuerzo por no empezar a moverse como un niño inquieto.
– Por supuesto. -Desinea se permitió una leve sonrisa-. Sé que conocéis bien el procedimiento. -Sostuvo ante él un pedazo de papel, aunque sus ojos no lo miraban. Sin duda lo había memorizado-. Senhor Lienzo, a quien también se conoce por y hace negocios bajo los nombres de Mikael Lienzo, Marcus Lentus y Michael Weaver, se os acusa de conducta irresponsable que ha acarreado la vergüenza a la Nación Portuguesa. Se os acusa de asociación con gentiles peligrosos, de mala reputación e inapropiados y de traer a dichos gentiles a nuestros barrios, en los cuales han obrado de forma perniciosa. ¿Tenéis algo que alegar en contra de estas acusaciones?
Miguel contuvo la sonrisa, aun cuando se permitió dar una bocanada del aire dulzón. La reunión podía llevarse a término en aquel instante, pues el Consejo no le haría ningún mal. No conocían el nombre de Joachim, ni la relación que con Miguel tuviere. Lo que los parnassim deseaban era oír una explicación y amonestarlo.
– Senhor, antes de empezar es mi deseo manifestar mis más sinceras disculpas ante este Consejo y la Nación. El hombre que decís es un infortunado holandés con quien admito haber tenido contacto, pero os aseguro que mis intenciones fueron siempre buenas.
Detestaba tener que mentir en un lugar sagrado, pues está escrito que el mentiroso no es mejor que el hombre que adora a ídolos. Pero también está escrito que Él, bendito sea, aborrece de quien pronuncia unas palabras con su boca y otras con su corazón. Así pues, se le antojó a Miguel que, si en su corazón creía que su mentira estaba justificada, el pecado no era tal.
– Es un hombre triste, arruinado a causa de un desafortunado negocio -prosiguió- y, viéndolo mendigar por las calles, le di unos pocos florines. Unos días más tarde trabó conversación conmigo y, no queriendo ser grosero, hablé con él. En una ocasión posterior, este hombre se puso violento y me siguió, dando grandes voces. Finalmente llegó a nuestro vecindario y se aproximó a ciertos miembros de la familia de mi hermano. Me dirigí a él con gran enojo y le advertí que, si persistía en aquel comportamiento, habría de denunciarlo ante las autoridades de la ciudad. Tengo por cierto que no habrá de perturbarnos más.
– La caridad es uno de nuestros mitzvoth más importantes -dijo Joseph ben Yerushalieem. Era un rico mercader que llegó a Amsterdam solo unos meses después que Miguel y fue elegido para el Consejo tras cumplir con el requisito (solo por unas semanas) de haber vivido como judío en la ciudad al menos durante tres años. Miguel sabía que el hombre interpretaba sus deberes con tanta acritud como permitían las leyes y que no mostraba compasión para con los recién llegados que se negaban a abrazar una práctica igualmente estricta-. Os felicito por vuestra generosidad, senhor, pues la caridad glorifica el Santo Nombre. Este consejo tiene noticia de que habéis padecido grandes trabajos en los negocios, pero los rabinos dicen que es menester tratar al mendigo con bondad, pues el Señor está con él.
Читать дальше