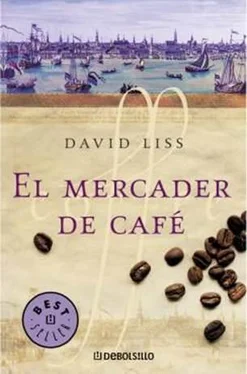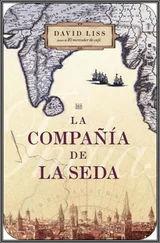Irradiaba una sensación de melancolía que Hannah no había logrado comprender hasta el día que lo vio por la calle, llevando a su único hijo de la mano. El chico tenía la misma edad que ella, pero bamboleaba la cabeza y emitía los mismos sonidos que un mono que una vez viera en un espectáculo ambulante. Parido no tenía más hijos varones, y su esposa ya era demasiado mayor.
Para Daniel la tristeza de Parido nada significaba. Seguramente ni tan siquiera lo habría notado. Daniel solo veía la grandeza de la casa de Parido, lo costoso de sus ropas, el dinero que daba a las casas de caridad. Parido era uno de los pocos hombres de la ciudad, judíos o gentiles, que poseía un carruaje, y guardaba sus propios caballos en unos establos de las afueras. A diferencia de Lisboa, en Amsterdam no se permitían los desplazamientos a caballo, y cada salida requería la aprobación expresa de una cámara del ayuntamiento. Y, aunque el carruaje en realidad no era muy útil, Daniel envidiaba sus relucientes dorados, los asientos acolchados, las miradas de envidia de los que iban a pie. Eso era lo que Daniel quería. La envidia. Quería ser objeto de la envidia de los demás y no sabía cómo conseguirla.
Daniel recibió al parnass en los términos más ceremoniosos que se pueda imaginar. Casi se cayó al levantarse de la mesa para poder corresponder a la reverencia. Y entonces le dijo a Hannah que él y el senhor Parido se retirarían a la sala de recibir. La sirvienta debía llevarles vino -una botella de su mejor portugués- y retirarse inmediatamente antes de que los obsequiara con alguna de sus palabras.
– Tal vez el senhor Lienzo mayor querría acompañarnos -sugirió Parido. Se acarició la barba, la cual siempre llevaba adecuadamente corta y algo afilada, como una versión en pintura de su tocayo.
Miguel levantó la vista de su plato de arenque estofado. Apenas había respondido con un gesto de la cabeza a la reverencia de Parido. Ahora siguió mirando como si no entendiera su portugués.
– Estoy seguro de que mi hermano tiene otras cosas que hacer con su tiempo -sugirió Daniel.
– Sin duda -concedió Miguel.
– Por favor, ¿por qué no nos acompañáis? -volvió a sugerir Parido con una suavidad inusitada. Miguel no podía rehusar sin parecer grosero, y acaso a Hannah le hubiera gustado ver aquello.
En lugar de eso, Miguel asintió bruscamente, como si quisiera sacudirse algo del pelo, y los tres hombres desaparecieron en la sala de recibir.
Hannah había empezado a escuchar a pesar de su determinación de obedecer los deseos de su marido. Un año antes, había descubierto a Annetje, siguiendo con la tradición de las sirvientas holandesas, con la oreja pegada a la pesada puerta de roble de la antecámara. Dentro, la voz nasal de Daniel vibraba, amortiguada e incomprensible, a través de las paredes. Ya no recordaba lo que la moza escuchaba. ¿Daniel con un comerciante? ¿Daniel con un compañero de negocios? O tal vez fuera Daniel con aquel desagradable y pequeño pintor de retratos que, en una ocasión, cuando se quedó a solas con ella, trató de besarla. Ante sus protestas, el hombre dijo que no tenía importancia y que de todas formas era demasiado rolliza para su gusto.
En aquella ocasión, al entrar en el vestíbulo, Hannah se encontró a Annetje con la cara pegada a la puerta y la cofia medio torcida en su afán por escuchar.
Hannah se llevó las manos a las caderas. Y se puso una máscara de autoridad.
– No debieras escuchar de esa forma.
Annetje se apartó un momento de la puerta, y en su pálido rostro de holandesa no apareció ni una sombra de sonrisa.
– No -dijo-. No debiera -y siguió con lo suyo.
Hannah no podía hacer nada, así que pegó también ella la oreja a la puerta.
Ahora oía la voz amortiguada de Parido desde la otra habitación.
– Esperaba poder intercambiar unas palabras con vos.
– Podíais haberlo hecho anoche, os vi en la Talmud Torá.
– ¿Y por qué no había de estar en la sinagoga? -preguntó Daniel-. Es un parnass.
– Por favor, Daniel -dijo Parido con calma.
Un silencio, luego Parido siguió hablando.
– Senhor, solo puedo deciros una cosa: entre nosotros las cosas no han ido bien desde hace un tiempo. Después del asunto de Antonia, vos me enviasteis una nota de disculpa, y en aquel momento yo no mostré ningún interés. Ahora lamento haberme mostrado tan frío. Vuestro comportamiento fue absurdo y desconsiderado, pero no malicioso.
– Estoy de acuerdo -dijo Miguel tras un momento.
– No espero que nos hagamos amigos enseguida, pero desearía que hubiera menos animosidad entre nosotros.
Una breve pausa, luego un sonido, como si bebieran vino. Luego:
– Sentí un particular desasosiego cuando me llevasteis ante el ma'amad.
Parido dejó escapar una risotada.
– Sed honesto y admitid que jamás os he acusado injustamente, y que no habéis sufrido ningún castigo serio. Mis deberes como parnass exigen que guíe el comportamiento de la comunidad y, en vuestro caso, he tratado de mostrar misericordia por el afecto que le tengo a vuestro hermano en lugar de dejarme llevar por el resentimiento y ser cruel.
– Es curioso que jamás se me haya ocurrido.
– ¿Veis? -dijo Daniel-. No tiene interés en reconciliarse.
Parido no pareció hacerle caso.
– Durante estos dos años hemos estado furiosos el uno con el otro. Sé que no puedo esperar que nos hagamos amigos solo porque yo lo diga. Os pido únicamente que no os esforcéis por aumentar las hostilidades, y yo haré otro tanto; con el tiempo quizá lleguemos a confiar el uno en el otro.
– Aprecio vuestras palabras -dijo Miguel-. Me alegraría mucho si entre nosotros las cosas pudieran ser más fáciles.
– La próxima vez que nos veamos -insistió Parido-, nos encontraremos, si no como amigos, al menos sí como compatriotas.
– Acepto -dijo Miguel, con algo más de cordialidad-. Y agradezco vuestro gesto.
Hannah oyó como si rascaran, sonido de pies acercándose a la puerta, y no se atrevió a permanecer en la sala más tiempo.
A las mujeres no se les informaba de los asuntos de negocios, pero Hannah sabía que durante mucho tiempo Parido había hecho lo posible por perjudicar a Miguel. ¿Podía confiar ahora en la amistad que le ofrecía, viniendo además de una forma tan inesperada? A Hannah le hizo pensar en los cuentos de niños, en brujas que engañaban a los niños para que las siguieran a sus casas prometiéndoles dulces o en duendes que tentaban a viajeros avaros con oro y joyas. Pensó en advertir a Miguel, pero él no necesitaba de sus consejos. Él sabía reconocer muy bien a una bruja o un duende cuando los veía. No lo engañarían tan fácilmente.
Aunque tenía asuntos más apremiantes, Miguel visitó a un librero cerca de la Westerkerk y encontró una traducción de un panfleto inglés en el cual se ensalzaban las virtudes del café. El entusiasmo del autor dejaba chico el de Geertruid. El café, decía, prácticamente ha erradicado la peste de Inglaterra. Ayuda a mantener la salud en general y hace que quienes lo beban estén fuertes y rollizos; ayuda a la digestión y cura la consunción y otros males del pulmón. Es bueno para los humores, aun la sangre, y se conoce que ha sanado ictericias y toda suerte de inflamaciones. Además, escribía el inglés, proporciona a quien lo bebe una asombrosa capacidad de razonamiento y concentración. En los años venideros, aquel que no tome café difícilmente puede esperar competir con un hombre que haga acopio de sus poderes secretos.
Más tarde, en su sótano de la casa de Daniel, Miguel hubo de contenerse para no coger una jarra de peltre y arrojarla contra la pared. ¿Debía dedicar su atención al café o al brandy?¿Podía separar las dos cosas? El negocio del brandy lo arrastraba hacia el fondo como arrastra un peso a un hombre que se ahoga, pero acaso el café lo ayudara a salir de nuevo a la superficie.
Читать дальше