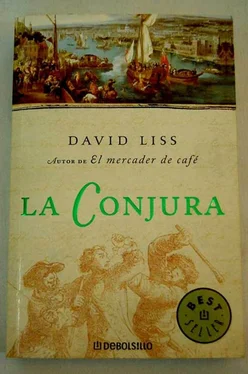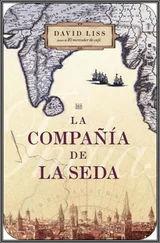Me maravillaba ver que unos pocos hombres y unas pocas monedas pudieran derribar tan fácilmente el monumento de nuestras queridas libertades británicas. Unos pocos votantes aguerridos desafiaron el peligro, pero fue una locura. Si un matón oía a alguien pronunciar el nombre del partido tory en las cabinas electorales, lo apaleaban sin contemplaciones. Y entonces los del bando opuesto intervenían y levantaban sus puños en contra de los ofensores. Los espectadores se congregaban para presenciar los festejos. Entre la chusma había abundancia de vendedoras de ostras, rateros y mendigos, y yo procuré mantenerme a una distancia segura, pues no deseaba convertirme en víctima de las astucias de nadie.
De esta forma, estuve observando a algunos hombres que reconocí de la pandilla de Littleton y llegué a la conclusión de que Melbury había decidido llevar la batalla al terreno de Dogmill. Este descubrimiento me produjo cierta satisfacción. A pesar de sus nobles palabras, Melbury no era mejor que los demás.
Sin embargo, la escena no me resultaba agradable y, cuando un pequeño perro muerto que salió volando por los aires casi me acierta en la cabeza, decidí que había llegado el momento de marcharme. Sin embargo, al darme la vuelta, de lejos vi a un hombre que me resultaba familiar. Supe que lo conocía a él, y a sus compañeros, antes de darme cuenta de quién era. Entonces me vino a la cabeza: eran los guardias aduaneros que habían intentado prenderme en un par de ocasiones.
Por un momento me quedé paralizado por el miedo, pensando que me habían seguido hasta allí y que sabían dónde me alojaba. Pero entonces vi que reían y caminaban con la dejadez de los borrachos. No estaban allí por mí, solo querían divertirse con el espectáculo. A punto estuve de escabullirme, aliviado, porque yo los había visto antes de que ellos me vieran a mí. Pero entonces tuve una idea mejor. Los seguiría.
No fue una tarea difícil. Aquellos tipos se metieron en una taberna cerca de Covent Garden, en Great Earl Street, y se sentaron al fondo, donde pidieron enseguida de beber. Yo, por mi parte, busqué un rincón oscuro desde donde poder verlos y donde era poco probable que ellos me vieran a mí. Llamé al tabernero y le pregunté qué iban a tomar aquellos dos prendas.
– Han pedido vino -me dijo-, pero no querían pagar y al final se han quedado con un clarete que está hecho vinagre desde hace una semana o más.
– Envíales dos botellas del mejor clarete que tengas. Diles que les invita un caballero que les ha oído pedir y que ya se ha marchado.
El tipo me miró con curiosidad.
– Esto me huele mal. ¿No tendrían que saber quién los emborracha? Quizá debería contarles su propuesta y que sean ellos los que decidan.
– Si dices algo de mí, te partiré las piernas -le dije. Y sonreí-. Por otro lado, si no lo haces, te daré un chelín de propina.
Él asintió.
– Bueno. Parece que voy a decir una mentirijilla, ¿eh?
– Hay cosas peores que ser invitado por un desconocido -expliqué, para suavizar sus recelos. Pero fue un derroche. La promesa del chelín ya había hecho todo lo que se podía hacer.
Durante casi dos horas estuve sentado en mi rincón, bebiendo tranquilamente una mala cerveza y comiendo unos panecillos calientes que mandé al tabernero a buscar a la tahona de la esquina. Finalmente, los dos hombres se levantaron tambaleándose. Dieron las gracias a gritos al tabernero y uno de ellos se acercó y le estrechó la mano. Sin duda era el más borracho de los dos, así que me decidí por él.
Me levanté y salí rápidamente para no perderlos, pero no había por qué apresurarse. Los encontré en el exterior de la taberna, dejando caer monedas y volviéndolas a recoger, para dejarlas caer de nuevo y reírse. Aguardé amparado por la penumbra de la entrada durante cinco crispantes minutos mientras ellos seguían con este ritual, hasta que finalmente se despidieron. Uno de ellos se fue, presumiblemente a un lugar seguro. Al otro le esperaba un destino mucho más funesto.
Procuré no demorarme. En cuanto el hombre dejó atrás una calle concurrida, apreté el paso. Con esto me arriesgaba a que me oyera, pero, dado su estado de embriaguez, estaba dispuesto a correr ese riesgo. Sin embargo, el hombre se dio la vuelta, asustado por el sonido de mis pasos. Se detuvo y abrió la boca para decir algo, pero no llegó a decir nada, porque mi puño le hizo tragarse sus palabras.
Cayó sobre el lodo, aunque una rata muerta que sirvió de almohadón a su cabeza amortiguó ligeramente el golpe. Mientras estaba allí tirado y confundido, yo eché mano de las pistolas que tenía en los bolsillos y la espada de su funda. Desde luego, no estaba en condiciones de manejar aquellas armas, pero era mejor quitárselas por si acaso. El hombre me miró. Un delgado hilo de sangre le salía del labio y en la oscuridad parecía negro como la brea.
– ¿Me recuerdas? -le pregunté.
La borrachera se le salía por las orejas.
– Weaver -dijo.
– Exacto.
– No os estaba molestando.
– Esta noche no, pero tal vez recordarás que hace poco has intentado arrestarme una o dos veces.
– Son negocios.
– Esto también. Explícame por qué quieren prenderme los guardias de aduanas. -Yo conocía la respuesta, pero quería oírla de sus labios. Él vaciló un momento, así que lo agarré de los pelos y tiré para animarlo a sentarse-. Dímelo -repetí.
– Porque Dennis Dogmill lo quiere.
– ¿Por qué?
– Yo no hago preguntas. Solo hago lo que me dice.
Y yo pensé, ¿qué he de hacer para sacarle información que pueda serme de utilidad?
– ¿Cómo sabes lo que quiere que hagas? ¿Cómo se pone en contacto contigo?
– Es su hombre -dijo el guardia-. Todos los de aduanas nos juntamos en una taberna que hay cerca de la Torre que se llama La Lámpara Rota, los jueves por la noche. Nos pagan lo que nos debe y si tiene un nuevo trabajillo, nos lo dice. A veces, si es muy urgente, como cuando os escapasteis, nos manda una nota, pero si no siempre es los jueves.
Intuí que me estaba acercando a algo.
– ¿Y quién es su hombre?
Él negó con la cabeza.
– No sé. Nunca ha dicho su nombre. Él nos paga y nada más. Si queréis saberlo, tendréis que ir el jueves.
Buen consejo, pero ¿cómo iba a presentarme si este ya sabía que iba a ir?
– ¿Dónde vives? -le pregunté. Él vaciló, así que le di una buena patada en las costillas-. ¿Dónde vives?
Él gimió.
– En la casa de la señora Trenchard, cerca de Drury Lane.
– Ya sabes que no trabajo solo -le dije-. Mis ayudantes ya te han trincado otras veces y volverán a hacerlo si no dejas la ciudad sin decir una palabra de esto. Puedes volver dentro de unos meses, pero si te veo por aquí antes, o te ve alguno de mis aliados, no dudaremos en quemar la casa de la señora Trenchard contigo dentro. -Le propiné otra patada para dar énfasis a mis palabras, aunque dudo que fuera necesario-. Y ahora lárgate -dije, y lo observé mientras trataba de ponerse en pie.
Luego me alejé tranquilamente, en un esfuerzo por demostrar mi desprecio. No sabría si mis amenazas habían hecho efecto hasta que fuera a la taberna el jueves.
En cuanto a Littleton, quería oír de sus propios labios que Melbury lo había contratado. No puedo decir que aquella información pudiera servir para otra cosa que darme la satisfacción de saber que la mujer a quien amaba estaba casada con un mentiroso, pero me pareció razón suficiente. Aquella mañana le estaba esperando cuando salió de la casa de la señora Yate y, cuando giró una esquina, lo cogí del brazo.
– ¿Qué, vamos a provocar algún alboroto? -pregunté.
Él me dedicó su sonrisa fácil.
– Hace muy buen tiempo para eso, sí. Me parece que ya nos habéis visto usted a mí y los chicos, y lo hacemos igual de bien que los chicos de Dogmill. A lo mejor no los podemos echar, pero al menos estaremos igualados. Tarde o temprano Dogmill aceptará una tregua.
Читать дальше