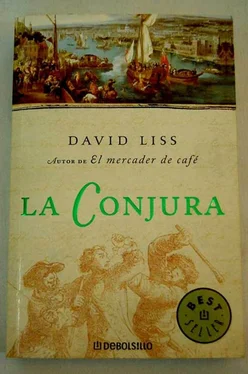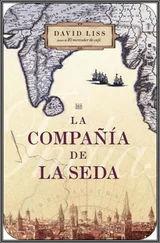Me senté en el suelo y lo miré por un momento.
– Os habéis tomado muchas libertades -dije, con la mandíbula rígida.
– Podéis castigarme.
Lo maldije en silencio, pues él sabía que no podía derrotarlo en una lucha de hombre a hombre.
– Mi momento llegará -dije, tratando de ahogar la vergüenza con pensamientos de venganza.
– Vuestro momento ha llegado y ha pasado -me dijo él. Me dio la espalda y volvió a su casa.
Grace conocía mi identidad. No puedo decir si esto me perturbó o fue un alivio, pues al menos contaba con la tranquilidad de no tener que seguir mintiéndole. Pero ¿cómo me había reconocido, y qué pretendía hacer ahora que conocía mi verdadero nombre? Afortunadamente, fue ella quien me salvó de la tortura de la ignorancia, pues a la mañana siguiente recibí una nota suya solicitando que la acompañara en su campaña para conseguir votos. Yo desconocía cómo se organizan estos asuntos, y mi curiosidad innata me habría empujado a aceptar incluso si las circunstancias lo hubieran desaconsejado. Le escribí una nota enseguida, aceptando con entusiasmo.
Tenía la mandíbula muy sensible a causa del golpe de Dogmill, pero milagrosamente no estaba hinchada ni morada, así que no vi razón para declinar la invitación. Cerca de las once, llegó un carruaje cubierto con las serpentinas azules y naranjas de la campaña del señor Hertcomb. Si se me había pasado por la imaginación que iba a estar solo en el coche con la señorita Dogmill, me llevé una gran decepción, pues fue el propio señor Hertcomb quien bajó del carruaje y me recibió con no poco descontento. Según establecía la ley, durante las elecciones debía estar siempre en la tribuna electoral, pero en Westminster, donde las elecciones se prolongaban muchos días, nadie insistía en que los candidatos respetaran una norma tan estricta y se sabía que muchos solo aparecían brevemente cada día.
En el interior del coche encontré a la señorita Dogmill, ataviada con un bello vestido de color azul y naranja. Me senté frente a ella y le sonreí débilmente. En cambio, ella me respondió con una sonrisa cordial y divertida. Conocía uno de mis secretos, y hubiera dado lo que fuera por oír lo que tenía que decir. Pero tendría que esperar… y esta situación le resultaba deliciosa.
El carruaje acababa de empezar a traquetear cuando Hertcomb, haciendo un esfuerzo a pesar de su confusión, Se volvió hacia mí.
– Debo decir, señor, que me sorprende que deseéis acompañarnos.
– ¿Y por qué os sorprende? -pregunté yo a mi vez, algo alarmado por su tono.
– Seguís siendo tory, ¿no es cierto?
– No he sufrido ninguna conversión.
– ¿Y seguís apoyando al señor Melbury?
– Mientras siga con los tories.
– Entonces, ¿por qué deseáis venir con nosotros? Espero que no traméis ninguna maldad.
– Ninguna -le prometí-. Os acompaño porque os deseo lo mejor, señor Hertcomb, y porque la señorita Dogmill me pidió que os acompañara en vuestra excursión. Vos mismo dijisteis que el partido no lo es todo en la vida de un hombre. Además de lo cual, cuando una dama tan atenta como la señorita Dogmill hace una petición, muy necio ha de ser un hombre para rechazarla.
Hertcomb no quedó en modo alguno satisfecho con mi respuesta, pero, como no dije más, se contentó lo mejor que pudo. No me gustaba este nuevo espíritu de confrontación que veía en él, y solo cabía imaginar que estaba atrapado entre emociones enfrentadas. Por un lado, deseaba más que nada en el mundo que yo siguiera desafiando a Dogmill. Pero por el otro, deseaba que dejara a la señorita Dogmill a merced de sus inútiles esfuerzos. Entretanto, el carruaje había girado hacia Cockspur Street y vi que nos dirigíamos hacia Covent Garden.
– ¿Cómo se decide la localización de la plataforma electoral? -pregunté.
– Buena pregunta -dijo Hertcomb, con curiosidad-. ¿Cómo se decide?
La señorita Dogmill sonrió como el maestro de pintura de una dama.
– Como bien sabéis, mi hermano dirige la campaña electoral del señor Hertcomb, así que coordina con sus ayudantes los nombres y direcciones de los votantes de Westminster.
– Pero debe de haber casi diez mil. Sin duda no podrán visitar a cada uno de ellos.
– Desde luego que sí -dijo ella-. Diez mil visitas no son tantas cuando una campaña electoral dura seis semanas y hay docenas de voluntarios deseando animar a los demás a poner su granito de arena por el futuro de su país. Westminster no es un burgo de provincias donde estas cosas las controlan los terratenientes. Aquí es necesario actuar.
Yo había oído hablar de tales cosas hacía tiempo, de grandes hombres y terratenientes que decían a sus arrendatarios qué tenían que votar. Los que desafiaban estas órdenes con frecuencia eran obligados a abandonar las tierras y caían en la miseria. En una o dos ocasiones se había comentado en el Parlamento la posibilidad de que el voto fuera secreto, pero la idea fue descartada enseguida. ¿Qué dice de la libertad británica, preguntaban los miembros de la Cámara de los Comunes, si un hombre teme decir abiertamente a quién apoya?
– Resulta difícil creer que haya tantas personas dispuestas a dedicar su tiempo a la causa.
– ¿Y por qué es tan difícil? -me preguntó Hertcomb, puede que un tanto ofendido.
– Solo digo que la política es algo muy peculiar… en lo que la gente suele interesarse mayormente por lo que puede sacar.
– Sois un cínico, señor. ¿Y no podría ser que estuvieran interesados por la causa whig?
– ¿Y qué causa es esa, si se puede preguntar?
– No creo que tenga sentido que discuta esta materia con vos -dijo, irritado.
– No deseo discutir. Estoy muy interesado en escuchar en qué consiste la causa whig. A mi entender, la veo poco menos que como una forma de proteger los privilegios de hombres con nuevas fortunas y obstaculizar todo aquello que pueda indicar que hay otras cosas que importan aparte de enriquecerse uno a costa de los demás. Si hay alguna ideología más importante sobre la que se asiente el partido, con mucho gusto me gustaría conocerla.
– ¿Estáis afirmando que el partido tory no busca enriquecerse y sacar provecho donde puede?
– Jamás afirmaría nada semejante sobre nadie relacionado con la política. No estoy diciendo que no haya corrupción entre los tories. Sin embargo, yo os pregunto por las bases filosóficas de vuestro partido, no sobre las prácticas inmorales de los políticos, y lo pregunto muy seriamente.
Era evidente que Hertcomb no tenía nada que decir. Ni sabía ni le importaba lo que por principio significaba ser whig, solo en la práctica. Al final, musitó algo en relación con que el partido whig era el partido del rey.
– Si la vinculación es tan importante -dije yo-, hubiera preferido que mencionarais que el partido whig es el partido de la señorita Dogmill, pues es razón suficiente para que cualquier hombre en su sano juicio apoye sus colores.
– El señor Evans pretende halagarme, pero creo que, en cierto modo, él mismo ha contestado su pregunta. Yo elegí apoyar al partido whig porque mi familia así lo ha hecho desde que existen los partidos. Los whigs apoyan a mi familia y la familia apoya a los whigs. No puedo decir que sea el partido más honorable, pero sé que no hay ninguno irreprochable; hay que ser prácticos. Aun así, si pudiera hacer desaparecer la política y a los políticos, lo haría sin dudar un instante.
– Entonces, ¿os desagrada el sistema al que servís? -pregunté.
– Muchísimo. Pero estos partidos son como grandes leones salvajes, señor Evans. Te acechan, salivan y se relamen, y si no les ofreces algún bocado de vez en cuando, te comen. Puedes defender tus principios y negarte a aplacar a las bestias, pero al hacerlo, lo único que consigues es que el león siga donde estaba y tú desaparezcas.
Читать дальше