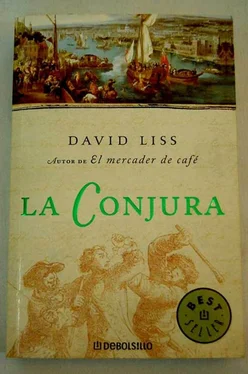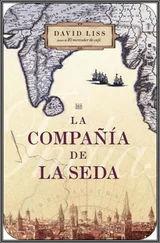– Casi parece como si se estuviera escondiendo.
– Puede ser.
– ¿Alguna idea de dónde puede haberse escondido?
– Podría estar en cualquier parte. Un sótano, un desván. Mientras tenga algún mocoso que le lleve de comer y beber, no necesita salir para nada, ¿no?
– Pero si no es culpable de la muerte de Yate, ¿por qué no quiere salir?
– A lo mejor es culpable de mucho más… o mucho menos. ¿Quién sabe? Pero si os digo lo que pienso, creo que lo que pasa es que le da miedo que el que se ha cargado a Yate vaya también a por él. A lo mejor se piensa que Dogmill se los quiere cargar a los dos y así las bandas se van al garete.
– Creo que lo buscaré. Si sospecha que Dogmill va a por él, quizá es porque tiene motivos. ¿Tenéis idea de dónde puedo encontrarlo?
– Bueno, podéis preguntar en El Ganso y la Rueda. Allí es donde van los chicos de Greenbill. Aunque no creo que vayan a deciros nada, al menos no si él no quiere que lo descubran. Pero seguro que están dispuestos a daros un golpe en la cabeza y llevaros al magistrado para cobrar la recompensa. Vos sabréis lo que hacéis.
– Lo sé, sí.
– Bueno, si sé algo de Greenbill, os lo haré saber. ¿Dónde puedo dejaros un mensaje?
Yo me reí.
– Yo os encontraré a vos. Y entonces podréis decirme lo que sabéis.
Él correspondió a mi risa.
– Podéis confiar en mí.
Yo asentí, pero no había vivido tantos años creyendo a cualquiera que dijera esas palabras.
Tenía la esperanza de encontrar al tal Greenbill Billy, que sin duda era el secuaz de mi enemigo. De momento daba por sentado que esa persona era Dennis Dogmill, pero dado que no podía centrarme en esa línea de investigación, decidí seguir la única que tenía disponible.
Esperé a que cayera la noche y entonces me dirigí hacia los muelles, a El Ganso y la Rueda. Por suerte, el lugar solo estaba iluminado con unas pocas velas, y el interior era un batiburrillo de cuerpos sucios y alientos repulsivos. El olor nauseabundo de la ginebra había impregnado la madera de las mesas, de las sillas, el suelo sucio y hasta las paredes. Solo el saludable aroma del tabaco hacía aquel aire respirable.
Me acerqué al tabernero, un tipo irrazonablemente alto, de hombros estrechos y con una nariz que parecía que se la hubieran roto tantas veces como años tenía. Aunque no le tengo mucho aprecio a la bebida, pedí una ginebra para no llamar la atención, y empecé a sorber con cautela cuando me pusieron la jarra de peltre delante. Cobraba a un penique la pinta, y aun así el tipo me la había rebajado con agua.
Cuando le entregué una moneda por mi licor, le hice una señal con la cabeza.
– ¿Conoces a Greenbill Billy?
Él me miró fijamente.
– Todo el mundo conoce a Billy. Excepto tú, lo que significa que no tienes nada que hacer aquí.
– Creo que él no estaría de acuerdo. Seguro que te estará agradecido si me dices dónde está. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo?
Él rió con sorna.
– Para los de tu calaña en ningún sitio. ¿Qué pretendes, viniendo aquí con tantas preguntas? ¿Eres de la poli? ¿Quieres hacernos quedar como unos idiotas?
– Sí -dije-. Por eso he venido. Sobre todo quería que tú quedaras como un idiota. Y creo que lo estoy haciendo admirablemente.
Él entrecerró los ojos.
– Bueno, cobarde no eres, eso lo reconozco. ¿Por qué no me dices tu nombre y dónde puedo encontrarte, y si veo a Billy, que a lo mejor lo veo y a lo mejor no, le digo que lo buscas? ¿Qué te parece?
– Me parece que entonces nunca voy a encontrar a Billy. -Dejé caer un par de chelines en mi pinta de ginebra y la empujé hacia él-. Seguro que se te ocurre alguna forma de que llegue hasta él.
– Mmm… Bueno, no sé. No se ha dejado ver esta última semana. He oído que está escondido, que la justicia o alguien lo anda buscando. Pero a lo mejor su parienta lo sabe.
– ¿Dónde puedo encontrarla?
– Echada de espaldas seguramente -dijo, y rió de buena gana de su chiste. Al cabo de un momento, controló la risa-. Se llama Lucy Greenbill. Tiene una habitación en el sótano de una casa que hay en la esquina de las calles Pearl y Silver. Billy no vive ahí, pero es que no están casados de verdad, aunque ella se ha puesto su nombre como si lo estuvieran. Pero ella sabrá dónde está como el que más, y mejor que algunos.
– Mejor que tú, espero.
– Se hace lo que se puede. De todas formas, ¿cómo te llamas? No sea que venga buscándote.
Pensé en lo que Elias me había dicho, en lo beneficioso de que me vieran en lugares como aquel.
– Mi nombre es Benjamin Weaver.
– He oído ese nombre antes -dijo él.
Me encogí de hombros y me dispuse a marcharme, un tanto decepcionado al ver que mi fama no era suficiente para que aquel tipo reconociera mi nombre enseguida.
– ¡Que me aspen! -oí que gritaba al cabo de un momento-. Ese es Weaver el judío. ¡Weaver el judío está aquí!
No sé si alguien llegó a oírlo con el alboroto que había, pero no me atreví a aflojar el paso hasta que estuve a tres calles de allí.
Transitando por calles oscuras y nevadas en la medida de lo posible, me dirigí hacia la casa donde el tabernero dijo que podría encontrar a Lucy Greenbill. No me molesté en llamar a la puerta, sobre todo porque no creí que hiciera falta tal esfuerzo. Ante mí tenía una de esas viejas casas que se levantaron a todo correr después del gran incendio de 1666, año de grandes portentos. Estos edificios, construidos de forma muy tosca, ahora parecían siempre a punto de derrumbarse, y el viandante pasaba ante ellos con gran riesgo de su persona, pues soltaban ladrillos igual que un perro va echando pulgas.
Empujé la puerta y me encontré en un lugar sucio, atestado de huesos de comidas pasadas, un orinal lleno y toda clase de desperdicios. Solo había una lámpara encendida, y no se oía nada, salvo el trajín de las ratas entre los desechos. Supuse que no habría nadie en casa, pero no quería arriesgarme. Por este motivo, y para dar tiempo a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, avancé deliberadamente despacio. No tardé en encontrar la escalera, y empecé a bajar.
Aquí, todos mis esfuerzos por moverme con sigilo se fueron al traste, porque era imposible bajar en silencio por aquellos viejos peldaños de madera que crujían aparatosamente. Hubiera bajado con más sigilo una escalera hecha de mendrugos de pan seco y, tal como temía, mis movimientos me delataron. Allá abajo alguien se movió. Vi una pequeña luz y noté el olor a aceite barato.
– ¿Eres tú? -oí que gritaba una voz de mujer desde abajo.
– Mmm -hice yo.
Al bajar, vi que la decoración era la misma que en los pisos superiores. Basura por todas partes, periódicos rotos y un montón de sábanas sucias.
El sótano estaba formado por una sola habitación no especialmente grande. El suelo era de tierra, y encima había muy poca cosa: un viejo colchón de paja, una silla y una mesa sin patas sobre la que reposaba la lámpara de aceite. La señora Lucy Greenbill estaba tendida sobre el colchón y, debo añadir, sin nada que la cubriera.
A fin de que el lector no crea que este relato va camino de volverse tan salaz como las escandalosas obras del señor Cleland, diré que no era en modo alguno una mujer atractiva: demasiado delgada; los huesos se le marcaban por todas partes, y las carnes, a pesar de su delgadez, colgaban flácidas en los lugares donde no estaban tensas. Sus ojos eran enormes, y hubieran resultado atractivos en un rostro más vivo, pero se notaba que le daba mucho a la ginebra, así que los tenía muy hundidos. Esa lastimosa criatura mostraba todos los signos de los que se han convertido en esclavos del vil licor: la nariz se veía seca y sin brillo, la piel marchita y sin vida, y más parecía una calavera que una tentación. Pero, incluso si su cuerpo hubiera sido más agradable a la vista, creó que sus actos hubieran deslucido la obra de la naturaleza, pues estaba ocupada sacando los piojos a un montón de ropa que tenía junto a su cuerpo desnudo. Cogía un piojo, se lo llevaba a la boca, lo partía entre los dientes y escupía sus pieles sanguinolentas.
Читать дальше