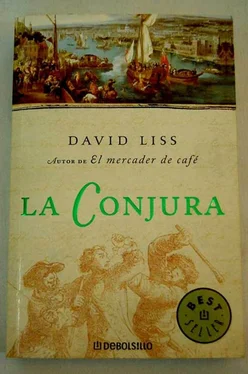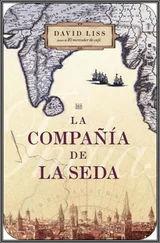– ¿Cómo consiguió quitarte el perro delante de tus narices?
– ¿Te acuerdas de un tipo que solía acompañar a Wild, un irlandés muy pintoresco llamado Cabeza de Cebolla O'Neil?
– Sí, un tipo muy curioso con patillas rojas. ¿Qué fue de él? -pregunté, aunque enseguida supe cuál era la respuesta-. Nada bueno, imagino.
– Cabeza de Cebolla consideró que apoyar a Dogmill frente a un animal indefenso bien valía unos chelines. No tuve piedad con él. Y no tendré piedad con Dogmill. Si quieres mi ayuda, solo tienes que decirlo.
El día que habíamos acordado, visité al señor Swan, que tenía preparado mi primer traje, junto con un surtido de camisas de buen hilo. Swan se había tomado la libertad de recoger las pelucas de su cuñado, y me aseguró que para el final de la semana tendría listos otros dos trajes. Debía de haber estado trabajando también por las noches, y aún seguiría unos días sin dormir.
Supongo que hubiera podido ponerme aquellas ropas con cierta sensación de asombro, pero lo cierto es que no me vestí con mayor ceremonia de la que normalmente reservo para un acto tan mundano. Sin embargo, todo era de mi gusto. Examiné con agrado mi chaqueta de terciopelo azul marino con grandes botones plateados. Unos pantalones de línea muy elegante acompañaban a una camisa que se cerraba con una lazada. Me probé la primera peluca, corta y con rizos, muy distinta de mi verdadero pelo, que llevaba al estilo de las pelucas con cola. Pero cuando me miré en el espejo sí sentí algo nuevo. Debo confesarlo, casi no me reconocí.
Me volví hacia el bueno de Swan y le pregunté qué dinero le debía.
– Nada, señor Weaver. No me debéis nada -me dijo.
– Os excedéis. Habéis cumplido sobradamente conmigo al hacer este trabajo. No puedo pediros que me perdonéis el pago.
Swan negó con la cabeza.
– No estáis en posición de ofreceros a pagar cuando no es necesario. Cuando solucionéis vuestros problemas, entonces quizá podréis venir a verme y discutiremos un precio.
– Al menos -propuse-, permitid que pague el precio de los materiales. Detestaría ver que perdéis tanto dinero por mi causa.
El señor Swan era un hombre bueno, pero no negó que la oferta era justa, así que aceptó parte del dinero que le ofrecía, aunque con el corazón pesaroso.
Ataviado con mi elegante traje, salí dispuesto a ocuparme de los asuntos de Matthew Evans. Me había disfrazado de caballero en otras ocasiones, no era una experiencia nueva para mí, aunque en aquella ocasión la situación era muy distinta, y mi engaño era de mayor envergadura. Las otras veces me había hecho pasar por un hombre de alcurnia durante una o dos horas, en lugares oscuros como cafés o tabernas. Jamás había intentado un engaño de aquella naturaleza, a plena luz del día y por un período que podía ser de semanas… o incluso meses.
Ahora que ya podía perpetuar el fraude de mi nuevo yo, decidí que había llegado el momento de buscar alojamiento. Tras leer los periódicos y considerar algunas opciones, finalmente me decidí por una casa bastante elegante en Vine Street. El lugar era adecuadamente confortable, aunque yo necesitaba algo más que comodidad. Precisaba unas habitaciones con al menos una ventana que diera a un callejón o una calle sin salida. La ventana no debía estar muy alta, y debía ser accesible para un hombre que quisiera entrar o que quisiera bajar. En resumen, que quería poder entrar y salir de mi casa sin que nadie me viera.
Los alojamientos que encontré contaban con tres habitaciones y estaban en un primer piso. Sí, una de las ventanas daba a un callejón, y el enladrillado era lo bastante tosco para permitirme subir y bajar sin problemas.
Al igual que el posadero de la pensión donde había estado, a mi casera le pareció muy extraño que no tuviera pertenencias, pero le expliqué que recientemente había llegado de las Indias Occidentales. Había mandado mis cosas con antelación, pero para mi disgusto, aún no habían llegado, y mientras tanto me arreglaba como podía. Esto despertó su simpatía y sus ganas de hablar, pues me explicó tres historias distintas de inquilinos anteriores que habían perdido sus baúles.
Reconozco que mi alojamiento en Vine Street no era el más agradable que he tenido; de haber sido mi deseo disfrutar en lo posible de aquel engaño, hubiera buscado otro lugar. Las habitaciones estaban descuidadas y polvorientas. Los harapos que cubrían las ventanas a modo de cortinas apenas alcanzaban a frenar la corriente que entraba de la calle, y la nieve los había helado. El mobiliario era viejo y desvencijado, y las alfombras turcas que había en la casa estaban muy desgastadas.
Sin embargo, puesto que su emplazamiento era lo más importante, acepté de buen grado instalarme en aquellos descuidados aposentos, sobre todo porque mi casera no se daba cuenta de su lamentable estado. Cuando me los enseñó, hablaba como si de verdad creyera que eran los mejores de Londres… y yo pensaba dejar que siguiera creyéndolo.
Esta dama, la señora Sears, era una francesa muy censurable. No soy yo de los que piensan que todos los franceses son desagradables, pero aquella mujer era una mala embajadora de su raza. Era bajita como un niño, tenía la forma de un huevo, y sus mejillas rubicundas y su escaso equilibrio delataban una excesiva afición a la bebida. Todo esto no me hubiera importado de no ser porque mostraba un desmedido interés por charlar conmigo. Cuando discutimos los términos del alquiler, en parte me sedujo anunciando que tenía una pequeña colección de libros que sus inquilinos podían leer, siempre y cuando no los dañaran y los devolvieran puntualmente. Ahora que, por primera vez desde hacía días, me encontraba en un lugar cómodo, pensé que no habría cosa más gratificante que pasar una o dos horas relajado con alguna lectura interesante. Por desgracia, para llegar a aquel tesoro, primero tenía que pasar por la tortura de su charla.
– Oh, señor Evans -me dijo, con el desagradable acento propio de los de su nación-. Veo que sois amante de la palabra, como yo. Permitid que os muestre mi pequeña biblioteca.
– No quisiera haceros perder vuestro tiempo -le aseguré.
– No es molestia -dijo ella, y tuvo la audacia de cogerme del brazo y acompañarme-. Pero primero me gustaría que me hablaseis de la vida en Jamaica. He oído decir que es un lugar muy extraño. Tengo una prima que vive en la Martinica y dice que hace mucho calor. ¿Hace calor en Jamaica? Seguro que sí.
– Mucho calor -le aseguré, tratando de recordar lo que había leído y oído sobre aquellas tierras-. Allí el aire es muy malsano.
– Lo sabía. Sí, lo sabía. -Aunque estábamos ante las estanterías, no me soltó. Al contrario, sus gruesos dedos se clavaron con más fuerza en mi brazo-. No es lugar para un hombre atractivo. Aquí se está mucho mejor. Mi marido era inglés como vos, pero murió. Hará unos diez años.
Estuve a punto de comentar que debían de haber sido los mejores diez años de la vida del hombre, pero me contuve.
– ¿Y decís que no estáis casado? He oído decir que tenéis una renta de mil libras al año.
¿Dónde había oído que tenía una renta tan ridículamente alta? Sin embargo, aquel rumor no podía perjudicarme, y no vi razón para desmentirlo.
– Madame, no me gusta hablar de tales asuntos.
En este punto me soltó el brazo y me cogió de la mano.
– Oh, no seáis tímido, señor Evans. No os tendré en menos por vuestra fortuna. No, no lo haré. Conozco un par de jóvenes, y debo decir que muy agradables y con su propia fortuna, que serían un bello adorno. ¿Y qué importa si son mis primas? Sí, ¿qué importa?
Yo no sabía qué contestar a su pregunta, pero se me ocurrió que, ya que me veía obligado a tratar con aquella dama, no estaría de más que me hiciera algún servicio.
Читать дальше