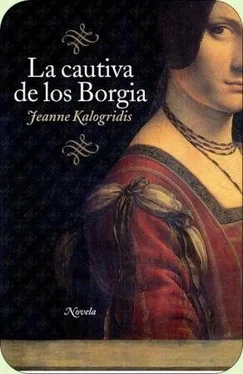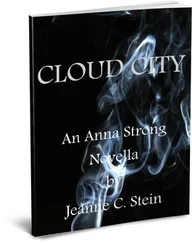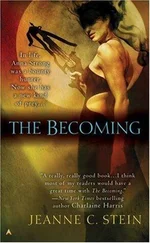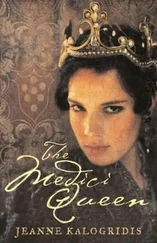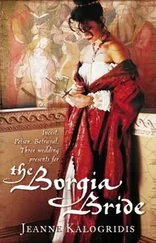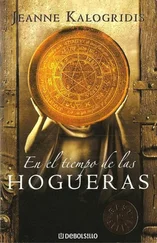– Un D'Este -susurré. Mis primos en la Romaña. César nunca se había atrevido a atacarlos; su ejército era demasiado poderoso. El me había dicho hacía mucho tiempo que preferiría hacerlos sus aliados.
– César está de acuerdo porque cree que conseguirá más soldados -explicó Lucrecia-. Se me pidió que los visitase, para que el viejo duque, mi posible suegro, pudiese asegurarse de que yo era una «madonna de muy buen carácter». -Me dirigió una fugaz sonrisa irónica-. Pasé el examen del viejo Er- cole. Pero lo que no le dije a padre o a César es que los D'Este nunca se dejarán convencer para luchar por el papado. Son buenos católicos, pero son prudentes: no confían en el papa Alejandro o en su capitán general. El duque Ercole insiste en que vaya a Ferrara para casarme con su hijo, y que viva allí, algo que he aceptado con ansias. Nunca más regresaré a Roma. Me quedaré con mi nuevo esposo, rodeada por una fuerte familia y un poderoso ejército que no se someterá a la voluntad de los Borgia. -Su voz se cargó de emoción-. Su nombre es Alfonso.
Tardé un momento en comprender que había dicho el nombre de su futuro marido: Alfonso d'Este, el primo de mi hermano.
– Ya lo ves -añadió-, este puede ser nuestro último encuentro, Sancha. -Me miró con triste afecto-. Si hay algo que pueda hacer por ti para ayudarte en estas circunstancias…
– Lo hay -respondí en el acto-. Puedes hacer por mí un último acto de bondad.
– Lo que sea. -Esperó ansiosa, expectante.
– Puedes decirme qué cantidad de canterella hace falta para matar a un hombre.
Se quedó atónita un instante. Luego se recuperó y permaneció muy quieta. A través de la mirada distante, por su expresión, adiviné que viajaba de regreso al convento de San Sixto, cuando estaba embarazada de César y se sentía tan desesperada que había pensado en acabar con su vida.
Vi que recordaba la desaparición del frasco de veneno.
De nuevo me observó con atención; nuestras miradas se cruzaron, ambas firmes. En aquel silencioso intercambio compartimos la complicidad en una conspiración tan firme y explícita como cualquiera elaborada por su hermano y su padre. «Para matar a un hombre», había dicho. Ella sabía, por la firmeza en mi actitud, por la manera de alzar la barbilla, que no tenía la intención de utilizar yo misma el contenido del frasco.
Nunca como en ese momento había estado tan segura de su lealtad, o su gratitud.
– Solo una pequeña cantidad -respondió-. Es muy potente. Un tanto amarga, así que échala en la comida; algo dulce, como la miel o la mermelada, o en el vino. De este modo, la víctima no lo notará.
– Gracias.
En el instante siguiente, fue como si nunca hubiésemos hablado de tales cosas; su expresión cambió sin más. Una mirada de nostalgia apareció en sus ojos, una súplica. Me apresuré a responder antes de que ella pudiese formular la pregunta.
– No pidas mi perdón, Lucrecia, porque nunca te lo daré.
Se apagó la última luz de esperanza en sus ojos, como se apaga una llama.
– Entonces rogaré a Dios para que me lo dé -manifestó con voz solemne-. Solo te pido que me recuerdes.
Cedí. Me adelanté para abrazarla con fuerza.
– Eso puedo hacerlo.
Ella me rodeó con sus brazos.
– Adiós, Sancha.
– No -respondí con voz triste, mi mejilla contra la suya-. Hasta nunca.
Antes de la partida de Lucrecia hacia Ferrara, hubo numerosas celebraciones en la ciudad. En las noches claras, Dorotea y yo observábamos desde la logia cómo una legión de nobles y dignatarios vestidos con sus mejores galas caminaban por las calles y las plazas para ir al Vaticano y presentar sus respetos a la futura esposa. Hubo fuegos de artificio y salvas de artillería; Dorotea disfrutaba de esas distracciones, que solo aumentaban mi odio.
Una mañana, mientras leía en mi antecámara, se abrieron las puertas. Alcé la mirada, ante esa inesperada intrusión.
César Borgia estaba en la entrada.
La guerra lo había envejecido, y también la viruela; incluso su barba, que ahora mostraba signos de un prematuro encanecimiento, no podía ocultar las grandes cicatrices en sus mejillas. También había canas en su pelo, que era más ralo, y había oscuras sombras debajo de sus ojos cansados.
– Eres tan hermosa como el primer día que te vi, Sancha -dijo con voz nostálgica, suave como el terciopelo. Sus halagos se desperdiciaron. Mis labios esbozaron una mueca al verlo; sin duda solo podía ser portador de malas noticias.
Entonces vi al niño que sujetaba su mano y solté un sonido que era tanto una risa como un sollozo.
– ¡Rodrigo! -Dejé caer el libro y corrí hacia el niño.
Hacía más de un año que no veía a mi sobrino pero lo reconocí de inmediato; los rizos rubios y los ojos azules eran los de mi hermano. Lo habían vestido con una principesca túnica de terciopelo azul oscuro.
Caí de rodillas ante él y abrí los brazos.
– ¡Rodrigo, mi amor! ¡Soy tu tía Sancha! ¿Me recuerdas? ¿Sabes cuánto te quiero?
El niño -que ahora tenía casi dos años- se apartó en un primer momento y se frotó los ojos con los puños, avergonzado.
– Ve con ella -murmuró César, y lo empujó con suavidad-. Es tu tía, la hermana de tu padre… ella y tu madre se querían mucho. Estuvo presente el día en que tú naciste.
Por fin, Rodrigo me abrazó con impetuoso afecto. Lo sujeté en mis brazos, sin comprender por qué César me concedía esta preciosa visita, y por un momento no me importó. Era una verdadera delicia. Apoyé mi mejilla contra los suaves cabellos del niño mientras César hablaba, con una torpeza poco habitual.
– Lucrecia no puede llevarse al niño a Ferrara. -No se solía permitir que un hijo de un matrimonio anterior fuese criado en la casa de otro hombre-. Pidió que tú lo criases como tuyo. No vi ningún mal en ello, y por eso te lo he traído.
A pesar de mi alegría no pude resistirme a lanzar un dardo.
– ¡Un niño no debe ser criado en una prisión!
César me respondió con una asombrosa gentileza:
– No será una prisión para él, sino un hogar. Se le otorgarán todos los privilegios; será libre de ir y venir, de visitar a su abuelo y tíos cada vez que lo desee. Cualquier cosa que necesite le será provista de inmediato, sin preguntas. Ya he dispuesto que tenga los mejores tutores cuando llegue el momento. -Hizo una pausa, y luego reapareció la frialdad y la arrogancia que yo conocía muy bien-. Después de todo, es un Borgia.
– Es un príncipe de la casa de Aragón -repliqué en tono ardiente, sin soltar al niño ni un momento.
Al escucharme, César me obsequió con una sonrisa, pero solo había en ella humor y no malevolencia.
– Muy pronto llegarán los sirvientes con sus cosas -añadió, y luego me dejó. No podía entender cómo un monstruo podía ser a veces tan humano.
Llamé a doña Esmeralda, para mostrarle mi nueva y más preciosa joya; las dos cubrimos al asombrado niño con mil besos.
Lucrecia me había traicionado y Alfonso había muerto, pero me habían dejado el mayor de todos los regalos: su hijo.
A partir de aquel momento, desapareció todo rastro de mi locura. El pequeño Rodrigo me devolvió la ilusión y la voluntad. Comprendí que no había destruido todo aquello que amaba, y comencé a pensar cómo escapar con el niño a Nápoles, ahora gobernado por el rey Fernando de España. Nunca podría regresar al Castel Nuovo, pero sería bienvenida en la ciudad que adoraba. Mi madre, mis tías e incluso la reina Juana vivían allí. Estaría con mi familia. Las mujeres que habían conocido a mi hermano conocerían ahora a su hijo.
Tenía el arma para conseguir mi objetivo; gracias a Lucrecia, tenía el conocimiento para utilizarlo. Ahora lo único que faltaba eran los medios para llevarlo a la práctica.
Читать дальше