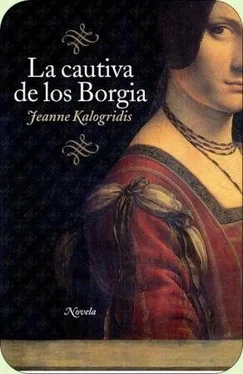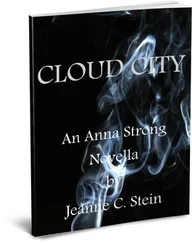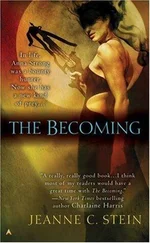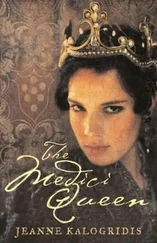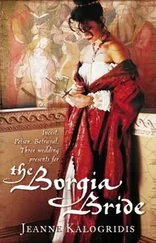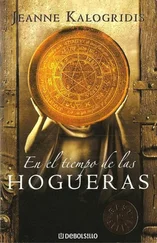No, le dijo Lucrecia a su padre. No quería tener ninguna relación con aquel hombre.
Sorprendido, Alejandro le había preguntado la razón.
«¡Porque todos mis maridos han sido muy desafortunados!», había replicado Lucrecia furiosa, y se había marchado de la sala sin pedir el permiso de Su Santidad.
La noticia se propagó por toda Roma. Cuando el duque de Gravina se enteró de su negativa, se mostró muy ofendido (o quizá consideró ciertas las palabras de Lucrecia), y retiró su propuesta de inmediato.
Poco tiempo después, al atardecer y llevada por la inquietud, salí a caminar por los pasillos. Se acercaba el invierno, y mantenía mi capa bien ceñida de camino hacia la logia, para respirar el tonificante aire nocturno.
Incluso antes de salir del rellano, escuché las campanas de San Pedro que repicaban el toque de difuntos.
Asomada al balcón, pálida como el armiño blanco que la abrigaba, había una mujer pequeña y delgada, acompañada por guardias que se mantenían a una respetuosa distancia. Tan distraída estaba por las campanas, que casi tropecé con ella antes de advertir su presencia.
Era una de las más hermosas criaturas que había visto, más hermosa incluso que la antigua amante del Papa, la delicada Julia. Tenía la piel de alabastro, el pelo dorado, los ojos azules más brillantes que cualquier gema; en su porte había una particular dignidad y gracia, y en su mirada una profunda tristeza. Comprendí de inmediato por qué César había querido poseerla.
– Caterina Sforza -susurré.
Ella volvió sus sorprendentes facciones hacia mí y me miró. No había hostilidad en su mirada, ninguna condescendencia, solo un dolor rayano en la locura.
Se apartó un poco, para dejar espacio. Era una clara invitación, por lo que entré en el balcón para ponerme a su lado.
Continuó en silencio con la mirada puesta de nuevo en la plaza delante del enorme edificio de piedra de San Pedro, donde una comitiva fúnebre iluminada con antorchas salía poco a poco de la catedral. Por el número de participantes, supuse que el difunto debía de ser una persona de cierta importancia. Por fin, doña Caterina suspiró.
– Otro cardenal, sin duda -dijo, con una voz más fuerte y resonante de la que había esperado-, muerto para financiar las guerras de César. -Hizo una pausa-. Cada vez que escucho el toque de difuntos, rezo para que sea por el Santo Padre.
– Yo rezo para que sea por César. Es un candidato mucho más digno para la muerte.
Ella inclinó su preciosa cabeza y me observó sin reparos.
– Verás, es mejor si Alejandro muere primero -me explicó-. Porque si su hijo lo precede, él no tendrá más que buscar a otro César, pero que mande a su ejército y continúe con el terror Borgia. Es un juego que juegan juntos: el Papa solo finge que no es capaz de controlar la crueldad de César, cada mano sabe lo que hace la otra en todo momento. Pero si Alejandro muriese… -Se acercó un poco más y bajó la voz en tono conspirador-. Sin duda, te dije hace mucho tiempo aquello que el embajador veneciano me comentó sobre César…
Mantuve una sonrisa cortés.
– Nunca hemos hablado, madonna. -No podía culparla por su confusión; yo misma no estaba en pleno poder de mis facultades mentales.
No pareció escuchar mis palabras.
– Fue hace tiempo, antes de que asesinase al último marido de Lucrecia. César estaba muy ocupado en enfrentar a España contra Francia y a Francia contra España, a la espera de ver qué alianza le ofrecía más ventajas. -Se rió-. Era tan inconstante… llegó al extremo de ir a ver al embajador de Venecia y le juró alianza a Venecia. Dijo que no confiaba ni en Francia ni en España para protegerlo si algo le ocurría al Santo Padre. El embajador le respondió con la mayor sinceridad: «Sin duda necesitarás ayuda, es verdad; porque si algo le ocurre alguna vez a Su Santidad, tus asuntos no durarán una semana». -Se rió de nuevo, y dirigió su atención otra vez a las antorchas que se movían en silencio por las oscuras calles de Roma.
Seguí su mirada y contemplé las minúsculas llamas, las pequeñas siluetas negras de los acompañantes que se perdían en la noche. Nacido de la locura o no, el fantasma de mi hermano había dicho la verdad: había intentado matar al hombre equivocado.
Por primera vez desde que había llegado al castillo de Sant'Angelo, pensé en la canterella no como un medio para acabar con mi vida, sino como la solución a los problemas que afrontaba toda Italia. Regresé a mis habitaciones y continué pensando durante horas. Poseía el arma, pero no el suficiente conocimiento de su uso; tampoco tenía los medios de llegar hasta el objetivo. Me vigilaban a todas horas: no podía ir al Vaticano y ofrecerle a Su Santidad un vaso de vino. Esmeralda, también, era vigilada de cerca; ya no tenía la libertad para ponerse en contacto con un asesino a sueldo.
«Estoy preparada -le susurré a la bruja en la oscuridad-. Pero si debo cumplir con mi destino, debes enviarme ayuda. No puedo hacer esto sola.»
Al atardecer del día siguiente, cuando me encontraba en la antecámara con doña Esmeralda a la espera de que trajesen la cena, las puertas se abrieron sin la habitual llamada de cortesía. Nos volvimos; los dos guardias que vigilaban la entrada se inclinaron primero ante doña María, y luego ante la propia Lucrecia.
Doña Esmeralda se levantó y miró con furia a las dos mujeres, los brazos cruzados sobre el pecho en un silencioso rechazo a nuestras visitantes.
Yo no dije nada, pero me levanté para mirar a Lucrecia. Vestía unas faldas de seda azul verdosa, con un corpiño de terciopelo y mangas a juego; en su cuello resplandecían las esmeraldas, y los diamantes brillaban en la redecilla de oro que cubría su pelo. Vestía con todo lujo, al estilo romano, mientras que yo había vuelto a vestir el negro napolitano sin adornos.
Pero toda la indumentaria y las joyas no podían disimular la palidez, o poner una chispa de vida en aquellos ojos hundidos y angustiados. La pena la había consumido; cualquier belleza que alguna vez hubiera poseído había desaparecido.
Al verme, me dedicó una sonrisa titubeante y abrió los brazos.
No le di la bienvenida. La miré con firmeza, mis brazos a los costados, y vi cómo la sonrisa se convertía en una expresión del velado dolor y culpa.
– ¿Por qué has venido? -pregunté. No había rencor en mi tono, solo rudeza.
Ella hizo un gesto a doña Esmeralda y a doña María para que saliesen al pasillo; luego, ordenó a los guardias que cerrasen las puertas para darnos intimidad.
Una vez segura de que nuestras palabras no tendrían testigos, respondió:
– He venido a Roma, pero no me quedaré mucho tiempo. -Su voz era suave, con un leve tono de vergüenza-. Necesitaba ver por mí misma cómo estabas. Oí decir que no te encontrabas bien, y me preocupé.
– Todo lo que has oído es verdad -respondí con voz monótona-. Me desquicié. Pero de vez en cuando recupero la razón.
– También es verdad lo que dicen de mí -manifestó Lucrecia, con un rastro de ironía-. Me obligan a casarme de nuevo.
No tenía respuesta para tal anuncio; no cuando el fantasma de Alfonso estaba entre nosotras, en un silencioso reproche.
La mirada de Lucrecia no se fijaba en mí, sino en un punto distante en el pasado, como si su explicación fuese una disculpa a mi hermano, y no a mí. Su rostro se volvió tenso, lleno de desprecio y autorreproche hacia sí misma.
– Rehusé al principio, pero soy un bien político demasiado valioso como para tener mi propia opinión. Mi padre y César… no necesito decirte la presión a la que me sometieron. -Un leve rubor coloreó sus mejillas, cuando un recuerdo provocó su furia; se rehízo, y por fin me miró a la cara-. Pero los convencí para que me dejasen elegir y ellos dar la aprobación final. Escogí, y ellos solo lo aprobaron. -Respiró-. Escogí a un D'Este de Ferrara.
Читать дальше