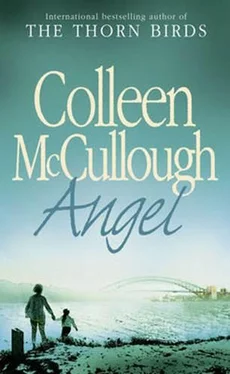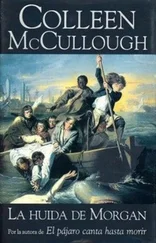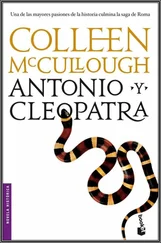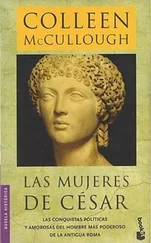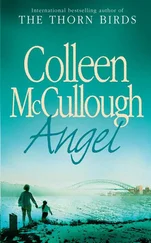El pabellón psiquiátrico es un edificio nuevo, el único sin cristalera con marcos de aluminio. Es una estructura muy solida de ladrillo rojo, sin muchas ventanas; y las pocas que tiene están enrejadas. Tiene una enorme y acerada puerta doble de servicio en la parte trasera; aparte de eso, sólo posee una entrada, otro portón de acero con un vidrio de una pulgada de ancho reforzado con una estructura también acerada. Cuando me dirigí hacia allí, poco después de las cuatro, vi que tenía dos cerrojos separados con la parte interna hacia fuera. De modo que no tuve problemas para entrar, lo único que tuve que hacer fue girar ambos picaportes a la vez. No obstante, apenas la puerta se hubo cerrado detrás de mí, comprendí que para salir de allí necesitaría dos llaves diferentes. Se podría decir que era una especie de cárcel.
Hay aire acondicionado y está todo decorado con muy buen gusto. ¿Cómo diablos se las habrán ingeniado para convencer a la Enfermera jefe de que les permitiera dar rienda suelta a todos esos colores y telas brillantes? La respuesta es simple. Todo el mundo, incluida ella, retrocede ante la locura. Ni siquiera todas nuestras defensas bastan para hacer frente a quienes sufren trastornos mentales, simplemente porque no se puede entrar en razón con ellos. Es un pensamiento escalofriante. Los cuatro pisos están claramente separados: en la planta baja se encuentran las oficinas y los laboratorios; en el primer piso, los pacientes varones; en el segundo, las mujeres, y, en el de más arriba, los niños. La recepcionista llamó al doctor John Prendergast y me indicó que tomara el ascensor hasta el tercer piso, donde me estaba esperando.
El hombre parecía un oso de peluche gigante. Tenía el pelo castaño rizado, los ojos grises y la complexión de un jugador de rugby. Me condujo hasta su oficina, me invitó a tomar asiento y se atrincheró en su escritorio, posición que siempre deja al visitante en desventaja. Ya desde el mero intercambio de las cortesías de rigor, pude observar que era un astuto cretino. Tenía una falsa expresión, entre dulce y atontada. «Pues a mí no me engañas -pensé-. No sólo no estoy loca, sino que además soy lista. No obtendrás de mí ninguna munición que pueda explotarme en la cara.»
– Con respecto a Florence… Usted la llama Flo, ¿verdad? -preguntó.
– Flo es el nombre que le dio su madre. Que yo sepa ése es su nombre de pila. Florence es el nombre que le pusieron las presumidas del Departamento de Protección de Menores.
– No le cae bien la gente del Departamento de Protección de Menores -afirmó, no preguntó.
– No hay ninguna razón para que así sea, señor.
– Los informes dicen que la niña estaba abandonada. ¿También abusaban de ella?
– ¡Flo no estaba abandonada y nadie abusaba de ella! -respondí bruscamente-. Era el angelito de su madre y la destinataria de su inmenso amor. La señora Delvecchio Schwartz puede no haber sido una madre ortodoxa, pero era extremadamente amorosa. Aparte, Flo no es una niña como las demás.
Tras ese arrebato, me obligué a tranquilizarme, controlarme y estar alerta. Expliqué a Prendergast el tipo de vida que llevaba Flo y la falta de interés que mostraba por las comodidades materiales. Le hablé acerca del tumor cerebral que tenía su madre y de su extraña apariencia física, acerca de cómo había nacido Flo en el lavabo durante lo que parecía un dolor de estómago, y del doctor que le había recetado a su madre la hormona responsable de su llegada.
– ¿Por qué internaron a Flo en el Queens? -pregunté.
– Presunto trastorno mental.
– ¡Usted no creerá que eso es verdad! -le dije, casi sin aliento.
– No quiero emitir ningún juicio, señorita Purcell. Creo que pasarán varias semanas antes de que tengamos la menor idea de cuál es el problema de Flo, cuánto de lo que le sucede es fruto de lo que presenció y cuánto viene de atrás. ¿Habla?
– Nadie la ha oído jamás, señor. Sin embargo, su madre insistía en que sí lo hacía. Yo descubrí que los centros de lectura de su cerebro están seriamente dañados o simplemente no existen.
– ¿Qué tipo de niña es? -preguntó con curiosidad.
– Es hipersensible a las emociones ajenas, extremadamente inteligente, muy dulce y afectuosa. Tenía tanto miedo al asesino de su madre que se escondía debajo del sofá antes de que éste llegara a aparecer. Sin embargo, nadie, además de mí, lo consideraba peligroso.
Y así seguimos y seguimos como jugando a las escondidas. Él sabía que yo no se lo decía todo y yo sabía que él estaba tratando de atraparme. Un verdadero callejón sin salida.
– Los informes de la policía y del Departamento de Protección de Menores dicen que Flo estaba presente cuando su madre fue asesinada. Cuando ambas personas estaban muertas, permaneció en el lugar sin intentar pedir ayuda. Y con la sangre pintó las paredes -dijo frunciendo el ceño y acomodándose en la silla, mientras me miraba fijamente-. Parece que no le sorprende lo más mínimo que Flo pintarrajeara la habitación. ¿Porqué?
Lo miré sin comprender.
– Porque Flo siempre hacía garabatos -respondí.
– ¿Garabatos?
Bueno, bueno. Sin duda, al haber encontrado la casa y la niña en semejante estado de abandono, los del Departamento de Protección de Menores no repararon en los garabatos. Habían pasado por alto su significado.
– Flo garabateaba las paredes de la casa de su madre por todas partes -respondí-. Ella le permitía hacerlo, así que ésa era su actividad favorita y casi la única. Por eso no me llamó la atención lo que hizo con la sangre.
Resopló y se puso en pie.
– ¿Quiere ver a Flo?
– ¡Por supuesto!
Mientras atravesábamos el pasillo se lamentaba de las cerraduras en las puertas que comunicaban con el mundo exterior y los barrotes en las ventanas. Las nuevas drogas estaban cambiando tanto el comportamiento de los pacientes que esa clase de medidas de seguridad ya no era necesaria.
– Pero -dijo con un suspiro- las cosas cambian muy lentamente en los hospitales generales. El R.P.A. ya ha suprimido las cerraduras, así que dentro de poco el Queens también lo hará.
Flo estaba en una pequeña habitación privada, atendida por una enfermera con una insignia que certificaba su formación, tanto en el ámbito general como en el psiquiátrico. Mi pequeño ángel estaba sentada inmóvil en su cama. Se veía tan delgada y pequeña con su diminuto camisón de hospital que me entraron ganas de llorar. Mis ojos horrorizados se posaron en el chaleco de fuerza abrochado en los hombros y en la espalda con correas de cuero. Desde el chaleco salían gruesas sogas atadas a los costados de la cama que le permitían sentarse o acostarse sin problemas, pero no ponerse de pie.
Quedé atónita.
– ¿Una camisa de fuerza para Flo?
Prendergast me ignoró, se acercó a la cama y bajó la baranda lateral.
– Hola, Flo. -Le sonrió-. Tengo una visita muy especial para ti.
Sus enormes ojos tristes me miraron intrigados, pero de pronto su boca de cereza se abrió en una enorme sonrisa y Flo extendió los brazos hacia donde estaba yo. Me desplomé sobre el colchón, la estreché entre mis brazos y besé cada centímetro de su diminuta cara. ¡Angelito, mi pequeño ángel! Ella también me besó, me acarició, se acurrucó contra mí y me miró a los ojos. ¡Chúpate esa, estúpido doctor John Prendergast! Cualquiera que estuviera viendo lo que pasaba habría notado la alegría inconfundible que Flo sentía al verme.
Durante un buen rato lo único que ocupó mi mente fue la alegría de estar abrazándola. Pero después, cuando la observé con más detenimiento, vi los moretones. Los brazos y las piernas de Flo estaban llenos de manchas moradas.
– ¡La golpearon! -exclamé-. ¿Quién fue? ¿Quién se atrevió? ¡Los del Departamento de Protección de Menores me van a oír!
Читать дальше