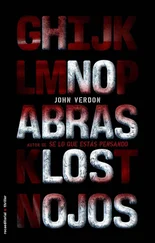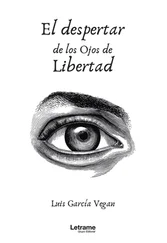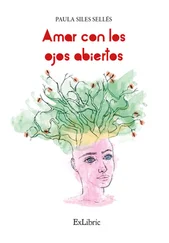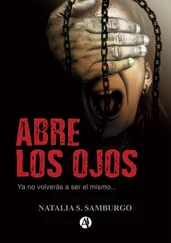– ¿No tenéis tele? -preguntó Max cuando entró en la cocina.
– No -respondió Joséphine-, y vivimos muy bien sin ella.
– Otra idea de mamá -suspiró Hortense encogiéndose de hombros. Ha guardado la tele en el trastero. Prefiere que leamos en la cama, por las noches. ¡Qué bien nos lo pasamos!
– Sí, pero van a echar el gran baile de Carlos y Camila en el castillo de Windsor -dijo la señora Barthillet-, no podremos verlo. Y estará la reina, el príncipe Felipe, Guillermo, Harry y todas las casas reales.
– Iremos a casa de Gary -replicó Zoé-. Ellos tienen tele. Pero nosotros tenemos Internet. Fue mi tía Iris la que lo mandó instalar para que mamá pudiese trabajar. Fue su regalo de Navidad. Ni siquiera necesitamos enchufarnos, ¡es wifi!
– Que nadie toque mi ordenador -gruñó Hortense-o ¡muerdo! Estáis avisados.
– No te preocupes. Conseguí guardar el mío -dijo la señora Barthillet-. Uno que compré en el mercado negro en Colombes, por casi nada…
Era el sótano de una tienda de electrónica en la que se podía comprar, por una tercera parte de su precio, mercancía robada. Joséphine sintió que un escalofrío le recorría la nuca. Sólo faltaba que la policía apareciese en su casa.
– Entonces, ¿os han mangado todo? -preguntó Zoé poniendo cara triste.
– Todo… ¡no nos queda nada! -suspiró la señora Barthillet.
– Bueno, ¡no hay que lamentarse! -intervino Hortense-. Va usted a buscar trabajo y a trabajar. Para los que realmente quieren, siempre hay trabajo. El chico de Babette lo encontró en veinticuatro horas en una agencia de trabajo temporal. Sólo tuvo que entrar por la puerta y elegir. Hay que levantarse temprano, ¡eso es todo! Yo ya tengo respuesta para mis prácticas: Chef me contrata diez días en junio. Me ha dicho que si trabajo bien, además ¡me pagará!
– Está muy bien, cariño -dijo Joséphine-. Te las has arreglado sola.
– ¡Había que hacerlo! Venga, ¿la pasta está hecha o no? Tengo mucho trabajo.
Joséphine fue a escurrir la pasta y servirla cuidándose de repartirla equitativamente. Había que poner atención para no herir susceptibilidades.
Comieron en silencio. Hortense cogió queso rallado sin ofrecer a los demás. Joséphine frunció el ceño y ella le lanzó una mirada oscura.
– Hay mucho en el cajón del frigorífico. No es un drama, ¿no? Pueden levantarse y servirse.
Joséphine se preguntó si no había cometido un gran error acogiendo a los Barthillet.
* * *
Tenían cita con el doctor Troussard a las tres de la tarde. Llegaron a las dos y media, vestidos de domingo, se sentaron en la sala de espera de ese gabinete médico señorial de la avenida Kléber. El doctor Troussard era especialista en problemas de fertilidad. Marcel había obtenido su nombre hablando con uno de los directores de tienda. «Pero ten cuidado, Marcel, nosotros tuvimos tres de golpe. ¡Estábamos agotados! ¡A punto estuvimos de dejar tres huérfanos!». «Tres, cuatro, cinco, me encargaré de todos», había replicado Marcel. El director de tienda puso cara de sorpresa. «¿Es para usted?», había preguntado, curioso. Marcel corrigió: «No, es para mi sobrinita, está desesperada por tener un niño, y verla marchitarse me pone malo. La he criado yo, es como si fuera mi hija, comprende…». «¡Ah! -había dicho el otro riendo-, mejor así, ¡creí que era para usted! Hay una edad en la que es mejor ver la tele que cuidar bebés, ¿no es verdad?».
Marcel se había ido pensativo. No se equivoca este buen hombre, me despierto un poco tarde para ir a cantar nanas a una cuna. Y Josiane no es tampoco una jovencita. Espero que no me haga un retoño con los restos. Un vegetal al que haya que criar con zumo de pepino. ¡Ay! ¡Qué bien me imagino a ese niño! Ya lo estoy viendo. Un duro de barrio al que criaré como al príncipe de Gales. No le faltarán vitaminas y aire fresco, ni lecciones de equitación ni grandes colegios, ¡me gastaré lo que sea!
El doctor Troussard les había pedido que se hiciesen análisis, una página entera, ¡con letra pequeña! Y les esperaba a las cuatro para «comentar los resultados». Allí estaban, temblorosos, en la sala de espera. Intimidados por los sofás, las sillas, la alfombra que se extendía a sus pies, las pesadas cortinas.
– Mira las cortinas, ¡parecen huevos de rinoceronte!
– Este médico no debe de cobrar una miseria -susurró Josiane-. ¡Tiene demasiado dinero! Me huele a charlatán.
– No te preocupes. El hombre me dijo que era un poco estirado, no de los que te doran la píldora, pero muy eficiente.
– ¡Ay, qué nervios, Marcel! Toca mis manos, están heladas.
– Lee una revista, te distraerá…
Marcel cogió dos revistas y tendió una a Josiane, que la rechazó.
– No tengo ganas de leer nada.
– Lee, bomboncito, lee.
Para dar ejemplo, abrió la revista y hundió la cara en ella. Escogió una página al azar y leyó: «Se sabía que en las mujeres de cuarenta años es tres veces mayor el riesgo de un aborto espontáneo que en las de veinticinco, pero ahora un estudio franco-americano demuestra que la edad del padre aumenta también ese riesgo. Ya que los espermatozoides sufren también los efectos del envejecimiento: pierden su movilidad y contienen más anomalías cromosómicas o genéticas que pueden desembocar en un aborto espontáneo. El riesgo de aborto aumenta un treinta por ciento cuando el futuro padre tiene más de treinta y cinco años. Este riesgo aumenta regularmente con la edad, sea cual sea la de la futura madre…».
Marcel cerró la revista trastornado. Josiane vio cómo palidecía y se humedecía los labios como si le faltase saliva.
– ¿Estás bien? ¿Te has puesto malo?
El le tendió la revista abrumado.
Ella la leyó por encima, la dejó y dijo:
– No sirve de nada comerse el coco. El tiene los resultados de los análisis y nos dirá lo que sea…
– Sueño con un pequeño Hércules y tendremos que dar gracias si conseguimos tener un espárrago.
– ¡Déjalo, Marcel! Te prohíbo hablar mal de tu hijo.
Se separó y cruzó los brazos sobre su pecho. Apretó los labios para no llorar. ¡Dios, cómo deseaba ese hijo ella también! Había abortado tres veces, sin la menor duda, y ahora, que lo que más deseaba en el mundo era quedarse embarazada, no lo conseguía. Rezaba todas las noches, encendía una vela blanca ante la imagen de la Virgen, se ponía de rodillas y recitaba el padrenuestro y el avemaría. Había tenido que volver a aprendérselos porque los había olvidado. Se dirigía, sobre todo, a la Virgen: «Tú eres madre, también, sabes lo que es, no te pido uno como el tuyo, uno del que aún se hable hoy en día, sólo uno normal, con buena salud, con todo en su sitio y una gran boca para reír. Uno que ponga sus brazos alrededor de mi cuello y que diga "te quiero, mamaíta", ¡uno por el que me dejaría despellejar! Los hay que te piden cosas complicadas, yo sólo quiero una pequeña señal en mi vientre, no es gran cosa, al fin y al cabo…». Había visitado a una vidente que le había asegurado que tendría un niño. «Un niño precioso, se lo aseguro, lo veo… ¡que pierda mi don si me equivoco!». Le había cobrado cien euros, pero Josiane habría vuelto todos los días para sentirse aliviada. Niño o niña, le daba igual. Con tal de que tuviese un bebé, un bebé al que amar, al que mimar, al que acunar en sus brazos. Cuanto más tardaba en llegar ese niño, más lo deseaba. Le daba completamente igual, ahora, que Marcel dejara o no a la Escoba. Con tal de que ella tuviese su bebé…
Permanecieron un instante en silencio hasta que la ayudante vino a anunciarles que el doctor les recibiría. Marcel se levantó, ajustó el nudo de su corbata y se pasó la lengua por los labios.
Читать дальше