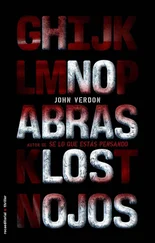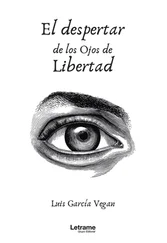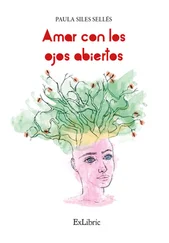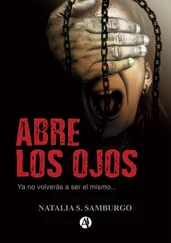– Espero, por usted, que sea dinero limpio, señor Cortès -había respondido Faugeron.
Antoine había estado a punto de colgarle en las narices.
Eso no impedía que, cada mañana, se despertase con la misma angustia y la frase de Faugeron resonara en sus oídos: «Espero, por usted, que sea dinero limpio, señor Cortès». Cada mañana también miraba el correo por si había llegado la paga…
No había mentido a las niñas: tenía a su cargo setenta mil cocodrilos. Los depredadores más grandes de la Tierra. Reptiles que reinan sobre la cadena alimenticia desde hace veinte millones de años. Que descienden de la prehistoria y están emparentados con los dinosaurios. Cada mañana, una vez distribuidas las tareas y fijado el orden del día, partía con míster Lee a verificar que todo marchaba según sus planes y previsiones. Por el momento, devoraba publicaciones sobre el comportamiento de los cocodrilos con el fin de mejorar el rendimiento y la reproducción.
– Sabes -explicaba a Mylène que veía a los reptiles con desconfianza-, no son agresivos por placer. Es un comportamiento instintivo: eliminan a los más débiles y después, como buenos basureros, limpian escrupulosamente la naturaleza. Son auténticas depuradoras de los ríos.
– Sí, pero cuando te atrapan, te pueden devorar en un abrir y cerrar de ojos. ¡Es el animal más peligroso del mundo!
– Es muy previsible. Se sabe por qué y cómo ataca: cuando se forman remolinos, el cocodrilo cree que se enfrenta a un animal que huye y le persigue. Pero si te deslizas lentamente en el agua, no se mueve. ¿No quieres intentarlo?
Ella había dado un salto y él se había echado a reír.
– Pong me lo ha enseñado: el otro día se metió en el agua al lado de un cocodrilo, sin moverse, sin hacer remolinos, y el cocodrilo no le hizo nada.
– No te creo.
– ¡Sí, te lo aseguro! Lo he visto con mis propios ojos.
– Por las noches, sabes, Antoine… Me levanto a veces para mirarlos y percibo sus ojos en la oscuridad. Parecen linternas sobre el agua. Pequeñas luciérnagas amarillas que flotan. ¿Es que nunca duermen?
El se reía de su inocencia, de su curiosidad de niña pequeña y la estrechaba contra él. Mylène era una buena compañía. Todavía no se había acostumbrado por completo a la vida en la plantación, pero estaba cargada de buena voluntad. «Quizás podría enseñarles francés o a leer y escribir», decía a Antoine cuando le llevaba a hacer la ronda a las cabañas de los empleados. Ella hablaba un poco con las mujeres, las felicitaba por la limpieza de sus casas, tomaba en sus brazos a los primeros bebés nacidos en Croco Park y los arrullaba. «Me gustaría ser útil, sabes. Como Meryl Streep en Memorias de África, ¿te acuerdas de esa película? Ella estaba tan guapa. Podría hacer como ella: abrir una enfermería. Aprobé el diploma de socorrista cuando estaba en el colegio… les enseñaría a desinfectar heridas, a coserlas. Al menos estaría ocupada. O podría servir de guía a los turistas que vienen de visita».
– Ya no vienen, se han producido demasiados accidentes. Las agencias ya no quieren correr ese riesgo.
– Es una pena… Hubiera podido abrir una pequeña tienda de recuerdos. Habría dado dinero…
Había intentado trabajar en la enfermería. No había tenido mucho éxito. Se había presentado, vestida con vaqueros blancos y una blusa de ganchillo blanco, transparente, y los obreros se habían precipitado para enseñarle una heridita que tenían con el fin de que les palpase, les curase, les auscultase.
Tuvo que dejarlo.
Antoine la llevaba algunas veces con él en el jeep. Un día, mientras recorrían los dos la plantación, habían visto a un cocodrilo despedazando a un ñu de doscientos kilos por lo menos. El cocodrilo rodaba y giraba sobre sí mismo, arrastrando a su presa dentro de lo que los empleados llamaban «la noria de la muerte». Mylène había gritado de terror y, después, prefirió quedarse en casa esperándole. Antoine le había explicado que no había nada que temer de ese cocodrilo: después de un banquete así, podría pasarse sin comer varios meses.
Ese era el mayor problema al que debía enfrentarse Antoine: alimentar a los cocodrilos en cautividad. Los ríos dispuestos para contener a los cocodrilos estaban encuadrados ciertamente en un territorio rico en caza, pero los animales salvajes, desconfiados, ya no se acercaban al agua y remontaban el curso del río, más arriba, para apagar su sed. Los cocodrilos dependían cada vez más de la alimentación proporcionada por los empleados de la plantación. Míster Lee se había visto obligado a organizar una «ronda alimentaria» que consistía en hacer caminar a los obreros a lo largo de los ríos llevando tras ellos ristras de esqueletos de pollo sumergidas. A veces, cuando creían que no les veían, los empleados daban un golpe seco al hilo, atrapaban un esqueleto y lo devoraban. Lo limpiaban a fondo, aprovechando toda la carne, escupiendo los huesos, y después continuaban su ronda.
Había pues que criar cada vez más pollos.
Debo encontrar una solución para hacer volver a las proximidades de los ríos a los animales salvajes, si no voy a tener un grave problema a mis espaldas. Estos cocodrilos no pueden alimentarse exclusivamente de lo que procede de la mano del hombre, van a terminar abandonando la caza, van a dejar de moverse y perder su vitalidad. Van a hacerse tan vagos que ni siquiera querrán reproducirse.
Además, estaba inquieto por la proporción de cocodrilos machos y hembras. Se había dado cuenta de que se arriesgaba a que un día hubiera muchos machos pero pocas hembras. Era difícil percatarse a simple vista del sexo del animal. Tendrían que haberlos dormido y marcarles nada más llegar, pero no lo hicieron. ¿Quizás tendrían que hacer un día una gran selección sexual? Había otros parques de cocodrilos en el interior. Los propietarios no se enfrentaban a esos problemas. Sus reservas habían permanecido en estado salvaje y los cocodrilos se nutrían ellos mismos, devorando la caza que se aventuraba demasiado cerca del agua. Los criadores se reunían en Mombasa, la ciudad más cercana al Croco Park, en un café, el Crocodile Café. Intercambiaban las últimas noticias, la cotización de la carne, la última cota de las pieles. Antoine escuchaba las conversaciones de esos viejos criadores, curtidos por África, la experiencia y el sol. «Son animales muy inteligentes, sabes, Tonio, de una inteligencia aterradora a pesar de su pequeño cerebro. Como un submarino sofisticado. No se deben subestimar. Nos sobrevivirán, eso seguro. Se comunican entre ellos: con un discreto pero amplio repertorio de mímica y sonidos. Cuando enderezan la cabeza en el agua, es que dejan el papel del más fuerte a otro ejemplar. Cuando arquean la cola, quiere decir estoy de mal humor, sal corriendo. Envían señales sin cesar para mostrar quién es el jefe. Eso es muy importante para ellos: quién es el más fuerte. Lo mismo pasa con los hombres, ¿no? ¿Cómo te las arreglas con tu propietario? ¿Respeta sus compromisos? O te cubren de oro y joyas o te dan largas contándote bobadas. Siempre están intentando jodernos. ¡Da un puñetazo en la mesa, Tonio, golpea la mesa! No te dejes intimidar ni te creas sus promesas. Aprende a hacerte respetar». Miraban a Antoine riéndose. Antoine percibía entonces sus mandíbulas abrirse y cerrarse, y un sudor frío le corría por la nuca.
Pagaba una ronda general con voz autoritaria y llevaba a sus labios agrietados por el sol una cerveza helada. «¡A vuestra salud, chicos, y por los cocodrilos!». Todo el mundo empinaba el codo y enrollaba cigarrillos. «Hay buen costo aquí, Tonio, deberías probarlo, eso endulza las pastosas noches en las que no has cumplido tus objetivos y te entra el miedo». Antoine lo rechazaba. No se atrevía a preguntarles lo que sabían de míster Wei, cómo era el anterior responsable de la plantación, por qué se había ido.
Читать дальше