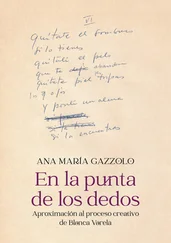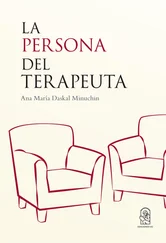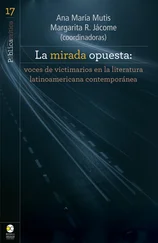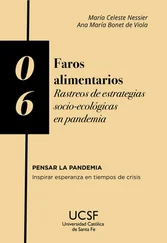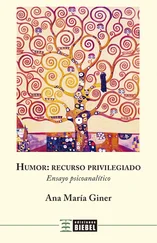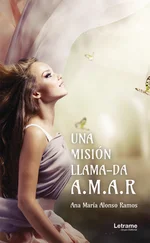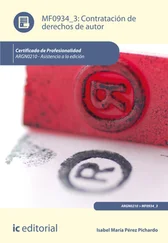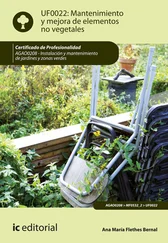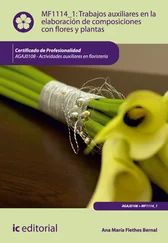La situación cambió de manera sustancial a partir de aquí, ya que los yacimientos de la Edad del Hierro ofrecen mayor diversidad y presentan diferencias notables frente a los asentamientos del Bronce. En primer lugar crece de manera significativa el número de materiales recogidos, lo que denota un incremento demográfico de las comunidades que ocupan ya núcleos de mayor tamaño. En segundo lugar, el ritual funerario predominante se basa en la incineración de los restos, depositados en urnas enterradas a su vez en fosas profundas. Esta práctica recuerda claramente la cultura de campos de urnas que se extendía por Europa en el Bronce, y de donde pudo proceder la influencia. El ritual funerario se acompaña, además, de nuevos materiales cerámicos que, por su semejanza con los propios de la cultura villanoviana de la Edad del Hierro, de la que hablaremos a continuación, se caracterizan como protovillanovianos. En la Edad del Hierro, por tanto, la península itálica presenta una ocupación más intensa y diversificada. Surgen entonces grandes asentamientos ex nihilo en las regiones de Etruria y Emilia-Romaña, mientras otros anteriores son abandonados.
Podemos clasificar estas comunidades a partir del ritual funerario practicado, ya sea incineración o inhumación. La incineración predomina en la región norte y en el litoral tirreno que baña Etruria, Lacio y Campania. En ese contexto cabe todavía distinguir otras culturas como Golasecca (Lombardía y Piamonte), la de Este o atestina (Padua), identificada por situlae o cubiletes de bronce, y la villanoviana (Emilia-Romaña). Esta última es, sin duda alguna, la más representativa porque se extiende por buena parte de la Italia peninsular, de manera que las culturas de urnas de incineración de este periodo se consideran variedades suyas. Villanova (identificada por vez primera en 1853, en el yacimiento del mismo nombre, cerca de Bolonia) se distingue por el empleo de urnas funerarias de tipología peculiar, de forma bicónica, con tapa (un cuenco invertido o incluso un casco), depositadas en una fosa profunda cubierta con una losa de piedra. En ocasiones, las cenizas eran recogidas en urnas con forma de pequeñas cabañas de terracota que representarían las viviendas de estos grupos.
En cuanto a la región del Lacio en particular, aquí los testimonios del Bronce son más escasos e impiden apreciar mejor la transición a la nueva época y los cambios que esta conlleva. La arqueología y la lingüística dibujan un territorio (Latium vetes) marcado por la uniformidad dada por la cultura lacial (ca. 1000-600 a.C.). La posición geográfica de la región, cruzada por vías terrestres que unían Etruria, Campania y las comunidades del interior apenínico, junto con su proximidad al mar Tirreno, le ofrecían excelentes condiciones de desarrollo. En este territorio los asentamientos eran en origen pequeños y ocupaban las colinas. En una primera fase (1000-900 a.C.), final de la Edad del Bronce, se da una variante local de la cultura protovillanoviana. Los yacimientos funerarios muestran, como acabamos de ver en otras regiones itálicas, urnas con cenizas, pero aquí los ajuares son más complejos y contienen objetos cerámicos (copas, fuentes, etc.) y de bronce (armas) en miniatura, depositados en grandes ollas circulares (dolia), enterradas en un pozo. Las urnas, aquí también, adoptan con frecuencia la forma de una pequeña cabaña o casa en miniatura. Uno de los yacimientos más interesantes es el de Osteria dellʼOsa (lago de Castiglione), donde aparecieron numerosas tumbas de inhumación e incineración. De igual modo, esta cultura lacial apenas deja huellas de los lugares de habitación, que serían aldeas de dimensiones reducidas. A partir de los restos estudiados, que muestran escasos signos de riqueza, podemos deducir la presencia de comunidades simples con escasa diferenciación social, que practicarían una economía de subsistencia de carácter agropecuario. Desde el 800 a.C. en adelante, el modelo de asentamiento comienza a cambiar y las aldeas se fusionan para formar núcleos de mayor tamaño, aunque hasta bien entrado el siglo VIII a.C. no encontramos las primeras ciudades del Lacio: Praeneste y Tibur (Tívoli), mientras Alba Longa se conformaría como un conjunto de aldeas en los montes Albanos.
A partir de finales del siglo VIII a.C. se producen cambios relevantes que darían inicio a la fase cultural denominada orientalizante. Nuestra principal fuente de información para este periodo procede de la investigación arqueológica en ambientes funerarios. La riqueza que muestran algunas de sus tumbas indica el inicio de una clara estratificación social y la formación de sociedades aristocráticas; hallamos ejemplos de manera bastante regular por un amplio territorio: en Preneste (tumba Bernardini) y Decima, en el Lacio; Vetulonia, Tarquinia y Ceres (tumba Regolini-Galassi), en el área tirrénica; o Cumas (tumba de Fondo Artiaco), en la Campania. Las similitudes en estas estructuras funerarias se explicarían por la influencia griega, común a todas ellas. Señalemos, además, cómo la arqueología funeraria, tan fecunda hasta aquí, enmudece a partir de finales del siglo VI a.C. El relevo lo toma entonces la arquitectura religiosa, de la mano de los santuarios, sobre todo en la costa, que adquieren un desarrollo monumental.
En este contexto, el proceso de Roma parece más lento y, a pesar de que se recogen evidencias de ocupación desde el Bronce Medio (cerámicas de la cultura apenínica), estas solo señalan una habitación estable desde la fase final de este periodo e inicios del Hierro. De hecho, las primeras chozas se constatan a partir del siglo VIII a.C. En este sentido, las investigaciones de las últimas décadas, en particular las excavaciones practicadas en el foro Boario, Palatino y Quirinal (desde los años setenta del siglo pasado), modificaron profundamente los conocimientos sobre la Roma primitiva. Dentro del marco espacial propicio para el desarrollo de asentamientos humanos que supone el Latium Vetes, Roma destaca por su ubicación privilegiada en un punto estratégico desde el que se controlan las principales vías de comunicación; bien hacia el centro de Italia, desde el interior del territorio a la desembocadura del río, bien por la ruta costera de Etruria a Campania, salvando el Tíber por su punto más bajo, al pie de las colinas del Capitolio, Palatino y Aventino. Junto a este puerto fluvial se situaba el mercado de ganado (foro Boario). En sus inicios, la Roma primitiva sería, en esencia, una comunidad de pastores, cuyos habitantes levantaban sus cabañas en lo alto de las colinas. A partir del siglo VIII a.C. se observa un incremento significativo de materiales, en concreto en el área del Palatino. La zona ocupada crecería entonces desde esta colina hasta el Capitolio y el foro. En este proceso ganarían terreno los asentamientos de la llanura, en contraste con la decadencia que experimenta la región de los montes Albanos.
Por su parte, la lingüística nos presenta, al igual que la arqueología, una península itálica marcada por la diversidad, en la que, según los testimonios recogidos, se pueden establecer alrededor de cuarenta lenguas. La primera distinción para clasificarlas es su pertenencia o no a las lenguas indoeuropeas, entendiendo estas como aquellas habladas en Europa y áreas del sur y oeste de Asia, que se consideran derivadas de un tronco común por presentar similitudes notables en morfología, vocabulario o sintaxis. De la riquísima familia de lenguas indoeuropeas nacen varias ramas, una de las cuales es la itálica; de ella se derivarían: el latín (Lacio), con su dialecto el falisco (norte de Veyes), y un grupo de lenguas muy próximas a él, como el véneto (región nororiental) y el sículo (Sicilia); el umbro (Umbría); el osco, hablado en la zona sur de los Apeninos (habitada por samnitas, lucanos y brucios) y en la Campania; así como en la parte central de los Apeninos (Abruzos), donde se asientan sabinos, picenos, ecuos y volscos, entre otros; el griego (Magna Grecia) y el celta (Valle del Po y litoral adriático desde Rávena a Rímini).
Читать дальше