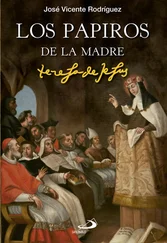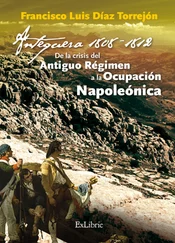En 1821, el año de la declaración de la independencia, de los veinte matrimonios registrados, diecinueve correspondieron a peninsulares y solo uno a un italiano nativo de Milán. De los peninsulares que decidieron contraer matrimonio, tres eran originarios de Cádiz, el principal puerto comercial de la metrópoli, y tres declararon ser naturales de Sevilla, ciudad vecina al puerto gaditano. Entre estos últimos estuvo don Bartolomé de Salamanca, ex intendente de Arequipa e intendente interino de Lima, quien se casó el 15 de agosto con doña Petronila O’Phelan y Recavarren, arequipeña, hija de padre irlandés83. Para 1823 la parroquia del Sagrario registró siete matrimonios de extranjeros, número que descendió en 1824 a cuatro. En la mayoría de los casos, las mujeres que se tomaron preferentemente como esposas, fueron naturales de Lima. Aquellas que no habían nacido en la capital procedían de provincias o poblados del interior del Perú, como Cajamarca, Hualgayoc, Arequipa, Pasco y Huancayo84. Es decir, ciudades relacionadas a la producción minera y sus circuitos comerciales.
Sin embargo, a pesar de haber optado por la nacionalización o por el matrimonio, para muchos peninsulares la situación seguía siendo incierta, como lo evidenció a su paso por Lima Basil Hall. Así, el viajero escocés observó que los peninsulares residentes en la capital estaban «tristemente perplejos» ante los sucesos políticos. De acuerdo a su parecer, «si se manifestaban contrarios a la opinión de San Martín, sus personas estaban sujetas a confiscación, si accedían a sus condiciones se convertían en culpables ante su propio gobierno, que era posible volviese a visitarlos con igual venganza... muchos dudaron de la sinceridad de San Martín; muchos de su poder para cumplir sus promesas» (Hall, 1971, p. 240). Por ejemplo, es interesante el caso de doña Isabel de los Ríos, que trae a colación Pruvonena. A pesar de ser ella criolla y de que su esposo, el peninsular don Pedro Manuel de Bazo, con cincuenta años de residencia en Lima, se naturalizó peruano el 14 de noviembre de 1821, esto no impidió que sus propiedades les fueran confiscadas (Pruvonena, 1858, p. 57). En este sentido se hace difícil compartir el criterio de que debido a la derrota política y a la ruina económica a la aristocracia no le quedó otra alternativa que huir (Flores Galindo, 1984, p. 215). En todo caso, la impresión que se obtiene a través de los testimonios es que a muchos peninsulares prácticamente se les forzó a emigrar, muy en contra de sus propias intenciones e intereses (O’Phelan Godoy, 2001, p. 387).
En el recuento de Pruvonena sobre los acontecimientos de 1821 se afirma que uno de los primeros afectados por la expropiación de bienes fue don Francisco de Izcue, peninsular naturalizado y con carta de ciudadanía. Dedicado al comercio de ultramar, Izcue era un antiguo vecino de Lima, casado con limeña y con hijos igualmente nacidos en la capital peruana (Pruvonena, 1858, p. 56). Similar fue la suerte que corrió don Martín Aramburu, también comerciante español, «igualmente naturalizado, con treinta años de residencia en el Perú, casado con peruana y padres de hijos igualmente peruanos» (p. 57). Pruvonena llegaba a la conclusión de que la persecución incesante que se hizo durante el régimen de San Martín a los peninsulares avecindados en el Perú, «atrajo al país la total pobreza, porque siendo estos en quienes estaba el numerario, extrayéndolo del Perú para Europa, había precisamente de suceder esto. Una buena política habría procesado, al contrario, infundir confianza a los capitalistas españoles para que no sacasen sus considerables capitales, pues estos eran el alma de la nación, que por esta falta quedó y quedará por algunos años más, en un esqueleto...» (p. 66).
Lo que no se puede negar es que la expulsión masiva de peninsulares y criollos adictos a la Corona creó serios desajustes a nivel de la administración burocrática, la operatividad de la Iglesia, y el comercio y abasto de la ciudad de Lima (Hall, 1971, p. 240). Esto a pesar de que se seguían introduciendo productos a través de los buques mercantes, aunque la afluencia de los mismos y el volumen de la carga que transportaban debió reducirse ostensiblemente. Además, a partir de 1820 se observó un incremento en el precio de algunos productos de consumo básico, como el azúcar (Haitin, 1983, pp. 153-154). En diciembre de 1821, por ejemplo, en el puerto del Callao se registró la llegada de embarcaciones procedentes de Guayaquil, conduciendo vinos, cacao, arroz, sombreros y madera85. El mismo mes arribaron desde Pisco cargamentos de aguardiente, mientras que desde Valparaíso ingresaron envíos de trigos y harinas, y procedentes de Huacho entraron tabaco y sal, todo a cuenta del Estado86. Pero las condiciones habían cambiado, y no es extremo afirmar que la élite —o su remanente— ya daba indicios de atravesar por un proceso de descomposición, y el Perú por un dislocamiento político y económico.
3. Río de Janeiro, una escala estratégica para los peninsulares desterrados
Si bien se ha señalado que los emigrados que salieron del Perú en el contexto de la Independencia tomaron las rutas de Guayaquil, hacia el norte, y Valparaíso, hacia el sur, un punto de llegada que no aparece necesariamente en los registros, pero que fue receptor de numerosos peninsulares que abandonaron el territorio peruano, fue la ciudad de Río de Janeiro, en el imperio de Brasil. La travesía desde Lima parece haber demorado alrededor de tres meses, entre las posibles escalas y el mal tiempo87. Es interesante constatar, por ejemplo, que entre los primeros emigrados que salieron del Perú y arribaron a las costas fluminenses estuvo nada menos que el mismísimo virrey depuesto, don Joaquín de la Pezuela, quien llegó el 20 de agosto de 1821 a bordo de la corveta inglesa «Braun», acompañado de sus edecanes: el coronel Alejandro González Villalobos, y el marqués de Ceres, don José de Peralta y Astraudí, noble titulado natural de Galicia, aunque de familia arequipeña. Su esposa, la limeña Isabel Panizo y Remírez de Laredo, se embarcó, por su lado, en la fragata norteamericana «Constitution», para darle el encuentro a su marido en Río de Janeiro (Hall, 1971, p. 226; Rizo Patrón Boylan, 2001, p. 413). Pezuela permaneció en Río de Janeiro varios meses, esperando que le llegaran, desde Lima, su equipaje y sus papeles personales. Finalmente, luego de cuatro meses de estancia en tierras fluminenses, se embarcó el 12 de diciembre de 1821 en una nave inglesa con rumbo a Plymouth, donde arribó el 9 de febrero de 1822. Solo dos días después de su llegada continuó viaje a Lisboa, donde permaneció un par de meses hasta que se dirigió finalmente a Madrid, donde llegó el 20 de mayo de 1822 (Marks, 2007, p. 336). Es decir, la travesía, con escalas, le tomó algo más de cinco meses.
En el artículo de Jesús Ruíz Gordejuela Urquijo (Gordejuela Urquijo, 2006)88, sobre la salida de la élite virreinal del Perú durante la Independencia, se presenta un cuadro que menciona el nombre de varios funcionarios que abandonaron el virreinato, señalándose el lugar de exilio de los mismos, mas no la ruta que siguieron para, en su gran mayoría, regresar eventualmente a España. Así, de dieciocho funcionarios que registra el estudio de Ruiz Gordejuela, es posible comprobar que cinco de ellos siguieron la ruta de Río de Janeiro, adonde llegaron en 1822 (no en 1820 como consigna el autor); y, además, desde la capital brasilera, y a través del Consulado de España, a cargo de Antonio Luis Pereira, redactaron sendos informes acerca de la situación por la que estaba atravesando el Perú, ahora en manos de San Martín y su ministro Monteagudo.
Algunos de los funcionarios reales que hicieron escala en Río de Janeiro para luego continuar viaje hacia Lisboa, teniendo como destino final Madrid, fueron los siguientes (Gordejuela Urquijo, 2006, p. 465):
Читать дальше