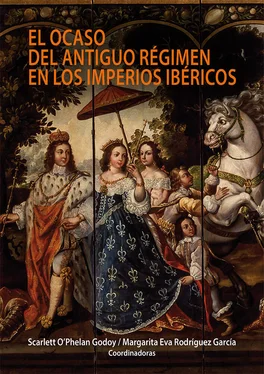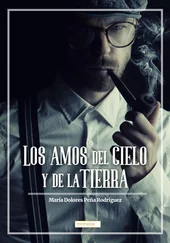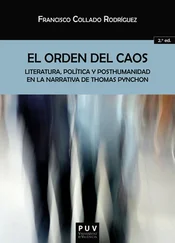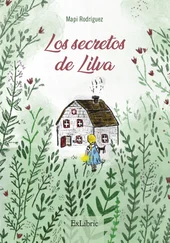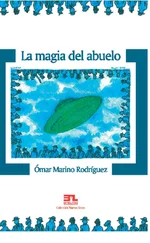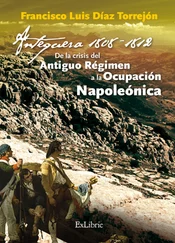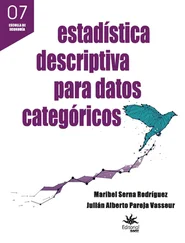Ya en el mes de diciembre de 1821 era posible percibir un activo tráfico de pasajeros que se embarcaban con destino a Guayaquil para luego proseguir viaje a España. Así, el día 6 se registraron 85 individuos que iban como pasajeros en la fragata inglesa Harleston, entre los que se encontraban don Pedro Gutiérrez Cos, obispo de Huamanga, junto con su secretario, don Hermenegildo Cueto, «todos con la licencia necesaria»74. El día 11 la fragata nacional «Dolores», incluía entre sus pasajeros a don Gaspar Coello, con un sirviente; al capitán don Pedro González con su esposa y un asistente; a doña Gertrudis Coello con dos hijas y un sirviente; a doña Mariana Lemus y su hijo; entre otros75. Hubo, por otro lado, quienes siguieron la ruta vía Valparaíso o Talcahuano. Tal fue el caso de los pasajeros de la fragata norteamericana Océano, la cual sirvió de transporte a doña Nieves Ballona, con su esposo y sus ocho hijos; a doña Narcisa Quiroga y sus seis hijos y a doña Antonia Flores con dos hijas y un sirviente76. El éxodo fue, a estas alturas, de familias completas, incluyendo a los allegados como secretarios, asistentes y sirvientes. No obstante, este hecho no implica necesariamente que cada embarcación que zarpó de la costa peruana en 1822 llevara a bordo emigrados peninsulares (Anna, 1979, p. 184).
Lo cierto es que, a pesar de la salida masiva de peninsulares, desde el mes de abril de 1822 existía el temor —fundado o no— de que los realistas iban a recapturar Lima, y se expandió el rumor de que en la capital se estaba urdiendo una extensa conjura con el fin de convocar a una insurrección general que debía estallar simultáneamente al reingreso del ejército realista (Mathison, 1971, p. 292). Dentro de esta atmósfera de resquemor frente a la presencia peninsular, se entienden a cabalidad las radicales medidas decretadas que prohibían a los españoles portar armas o bastones y usar capas bajo las cuales pudiesen ocultar el rostro y las pistolas o sables con que se protegían. Además, se les ordenó permanecer recluidos en sus casas después del Ave María (Mathison, 1971, p. 292). Eventualmente se llegó a proscribir las reuniones de dos o más peninsulares en lugares públicos o privados, para prevenir que fraguaran una conspiración (Guerrero Bueno, 1994, p. 19).
Si bien la experiencia traumática de acorralamiento a la que fue sometida la élite de Lima se produjo durante la administración de Bernardo de Torre Tagle, su «ofensiva y cruel ejecución» se atribuyó exclusivamente a Bernardo de Monteagudo (Hall, 1971, p. 263). Fue la persecución sistemática que el mencionado ministro promovió y encabezó la que, de acuerdo al consenso, provocó el éxodo masivo de peninsulares, que retornaron a España directamente o haciendo escalas, pagando altas cifras por sus pasaportes, o se acantonaron en busca de resguardo en los Castillos del Callao o la fortaleza del Real Felipe (Anna, 1979; 1972, p. 660). En este sentido, es posible observar que con el objetivo de extremar la política antipeninsular se desestimaron, en primer lugar, los lazos de parentesco que habían establecido numerosos españoles en el virreinato peruano y, en segundo lugar, el hecho de que muchos de ellos habían llegado en su temprana juventud al Perú, al cual consideraban su país adoptivo. Como observaba Mathison: «Allí se habían casado, habían levantado familias con niños, habían establecido amistades y adquirido propiedad...» (Mathison, 1971, p. 307).
2. Política del Protectorado frente a los peninsulares
No obstante, para el momento de su expatriación, tanto los funcionarios reales como los comerciantes, mineros y hacendados peninsulares habían visto decaer su economía y deteriorarse sus propiedades. Inclusive aquellos que poseían alguna propiedad remanente «imaginaron que era prudente vivir como si no poseyeran ninguna...» (Mathison, 1971, p. 294). Esta actitud respondía al impacto que alcanzó el decreto de fines de 1821 en el cual se disponía la confiscación de la mitad de los bienes de los peninsulares, medida que luego se hizo extensiva a la totalidad de sus propiedades. Para julio de 1822, la ruina de los españoles era, de acuerdo a Basil Hall, casi completa y, como señalaba el londinense Alexander Caldcleugh, «los españoles son ahora casi todos criollos, pues los chapetones (nacidos en España) han salido del país en su mayoría». El mismo Caldcleugh —quien con antelación había estado en Río de Janeiro, Buenos Aires y Chile— se refería al Perú, en 1821, como un país «en estado deplorable: la agricultura, que es la verdadera riqueza del país, está enteramente destruida, las minas dejadas de mano, la nación sin capital y la gente que está a la cabeza, sin talento para gobernar y sin influencia para ejercer control» (Caldcleugh, 1971, p. 195). Adicionalmente, el erario público daba señales de haber tocado fondo, y la escasez de moneda se hacía cada vez más evidente (Flores Galindo, 1984, p. 215).
Dos caminos les quedaban a los peninsulares que querían permanecer en el Perú: el primero era naturalizarse peruanos; el segundo, contraer matrimonio con mujeres locales (O’Phelan Godoy, 2001, p. 385). Con este fin, las cartas de naturalización se comenzaron a otorgar sostenidamente entre octubre y noviembre de 1821. Entre los primeros en optar por la nacionalidad peruana estuvieron don Isidro Cortázar y Abarca, conde de San Isidro, casado, natural de Oñate en las provincias vascongadas; y don José de Boqui, viudo, natural de Parma. Ambos obtuvieron la carta de naturalización el 4 de octubre. Diariamente, durante el último tercio de mes de octubre y, con menor intensidad en noviembre, entre tres y ocho peninsulares —o extranjeros en general— optaron por la nacionalidad peruana. Entre ellos habían vascos (como Vicente Algorta, Francisco Xavier de Iscue, Manuel de los Heros, Manuel Antoniano), catalanes (como Pasqual Roig, Felis Batlle, Felix de la Roza), navarros (como Miguel Antonio y Pedro Antonio de Vértiz, Joaquín Asín), gallegos (como Bernardo Dovalo, Francisco Moreira, Manuel Iturralde, Nicolás Baullosa), andaluces (como José de Sologuren, José Feit) y genoveses (como Antonio Dañino, Esteban Guilfo)77. Por ejemplo, en noviembre de 1821, don Juan Francisco Clarich, español, soltero, vecino de Lima, solicitó ser tenido como natural del Perú, «y juró sostener con su vida, honor y propiedad su independencia de toda dominación extranjera»78. Hubo incluso militares peninsulares que se acogieron a la carta de naturaleza, como es el caso del teniente letrado don Francisco Pezero, quien pertenecía al cuerpo de inválidos del ejército realista79. De acuerdo a Pruvonena, «los españoles naturalizados no debían ser considerados como tales españoles y si como peruanos, por haberse ya separado, en virtud de su juramento, de la dominación de España» (Pruvonena, 1858, I, p. 55). También se nacionalizaron algunos ingleses como Roberto Parquez quien, como comprobamos, incluso tradujo su nombre, que debió ser originalmente Robert Parker. Italianos de Roma como Felis Devoti, y otros que no precisaron su ciudad de origen, como Pedro José Payeri o Alejandro Agustín Acusiosi, también apelaron a la nacionalidad peruana80.
Es interesante constatar que si bien en enero de 1822 se expidió el decreto de que todo español soltero que no hubiese adquirido la nacionalidad peruana debía abandonar el Perú en término perentorio (Guerrero Bueno, 1994, p. 19; Anna, 1979, pp. 183-184), la parroquia del Sagrario de la Catedral de Lima solo registró doce matrimonios de extranjeros ese año. Esto en contraste con los veinte enlaces matrimoniales que se formalizaron un año antes, en 1821. Así, de los doce extranjeros que se casaron en 1822, seis eran peninsulares, tres ingleses, uno norteamericano, uno portugués y uno genovés. Entre los peninsulares se encontraba el prominente comerciante navarro don Martín de Osambela, quien desposó, el 14 de enero, a doña Ana Ureta y Bermudes81. Los ingleses que se acogieron a la medida, tomando como esposas a mujeres locales, fueron Julian Jervig, Tomás Gill y Juan Roch82. Vale señalar que tanto Martín de Osambela como el antes mencionado Isidro Cortázar y Abarca, conde de San Isidro, eran importantes comerciantes peninsulares de ultramar con solventes empresas que acreditan su prestigio social; su porfía por quedarse en el Perú es una demostración de que sus intereses económicos y familiares estaban enraizados en su país adoptivo y que, a pesar del cambio de gobierno, estaban dispuestos a tomar medidas con el fin de permanecer en territorio peruano.
Читать дальше